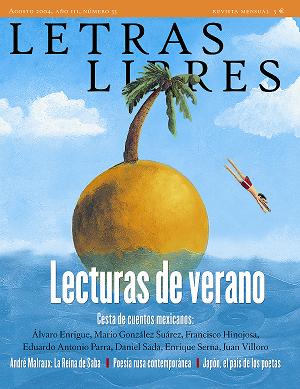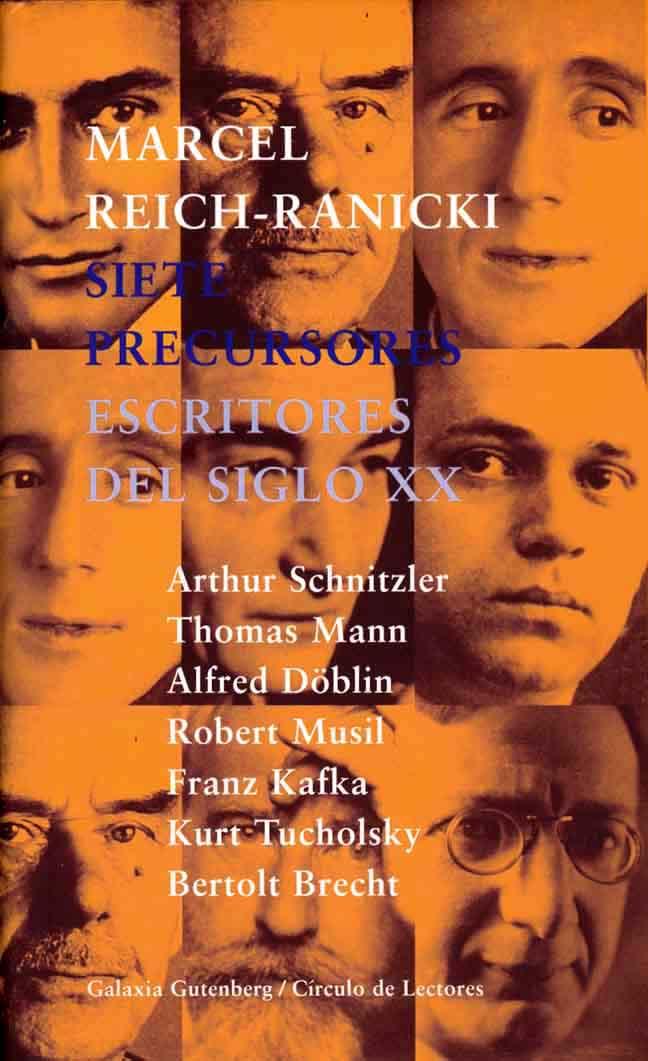“Parto el 8 de enero próximo para hacer un raid de descubrimiento en África. Quiero tratar de encontrar una ciudad perdida que fue la capital de una civilización desaparecida y cuya ubicación conozco. Tendré como pilotos al capitán Chales y a Corniglion-Molinier, quien fue compañero de guerra de Guynemer.”
— (TOUTE L’ÉDITION, 9 de diciembre de 1933)
“¿Por qué no se escondería también una tercera ciudad, aún inviolada, aún intacta, con sus murallas, sus palacios, sus torres, desconocida para los propios árabes, en esos territorios inexplorados?… Partimos hacia tierras ignotas. Son mil quinientos kilómetros por recorrer sin escalas. Si descendemos a tierra, es la muerte segura. Asimismo, si la ciudad está en el flanco de una colina, nos será difícil sobrevolarla muy bajo. Ya que es fácil derribar un avión cuando se le dispara desde un punto situado encima de él. Pero es el peligro mismo lo que da más atractivo a esta aventura. ¡Hay por lo menos cincuenta posibilidades sobre cien de dejar el pellejo en esta aventura!”
— (L’INTRANSIGEANT, 22 de febrero de 1934)
“Hemos descubierto capital legendaria reina de Saba stop veinte torres o templos aún en pie stop en el límite norte de Rub’Al-Khali stop hemos tomado fotos para L’Intransigeant stop saludos. Corniglion-Malraux.”
(L’Intransigeant, 8 de marzo de 1934)
“El aviador Corniglion-Molinier, su mecánico Maillard y un pasajero han aterrizado a las 11:50 en el aeropuerto de Orly… Los aviadores regresan de un viaje a Arabia…”
— (LE JOURNAL, 23 de marzo de 1934)
En 1934 André Malraux apenas tenía 33 años y ya paladeaba la gloria. La condición humana había aparecido el año anterior y le había valido el premio Goncourt, lo que consolidaba su posición como uno de los mejores escritores franceses de la época. Malraux era joven e inquieto: sus ansias de reconocimiento literario no excluían una fuerte vocación por la aventura. Entre sus múltiples avatares todavía estaba fresca su expedición a las selvas de Indochina, donde había descubierto el templo de una antigua civilización, experiencia que había dado pie a su novela La vía real (1930). Ahora, su necesidad de acción iba a impulsarlo nuevamente a la aventura en territorios ignotos, esta vez en pos de una mítica ciudad perdida, la capital del reino de Saba.
“La aventura geográfica ejercía entonces una fascinación que ya ha perdido”, dice Malraux en sus Antimemorias al evocar este episodio de su vida al cabo de treinta años. Asimismo, alude a Rimbaud y T. E. Lawrence, y sus respectivos viajes, uno a Abisinia, otro a Arabia, como destacados predecesores que no vacilaron en internarse en un mundo prohibido. El célebre explorador Charcot, quien apadrinó el ingreso del novelista en la Sociedad de Geografía, le dio la pista acerca de viajeros que habían recorrido ese territorio de leyenda donde se hallaban las ruinas de Saba.
Seducido por estas historias, Malraux decidió organizar una expedición. Como la zona se encontraba rodeada de tribus hostiles, en Yemen, cuyo gobierno sin duda habría rehusado el permiso correspondiente, el escritor optó por emprender un raid aéreo. Con ello no sólo se evitaba el enfrentamiento con las tribus, sino que se ahorraba tiempo. Sin embargo, Malraux no pilotaba aviones y debió indagar entre los mejores aviadores de su tiempo para ver quién estaba dispuesto a sumarse a la empresa.
Saint-Exupéry se mostró interesado, pero su compañía se negó a que participara en un viaje tan descabellado. Finalmente, otro reputado aviador que no dependía del Aeropostal, Édouard Corniglion-Molinier, accedió de buena gana. El director de la compañía Gnome, Paul-Louis Weiller, antiguo camarada de guerra del piloto, se entusiasmó y ofreció en préstamo su propio avión, un monomotor que sería modificado para adecuarse a los requerimientos de la expedición. Por su parte, Malraux logró convencer al periódico L’Intransigeant para que corriese con los gastos de la misma. A cambio, él publicaría en sus páginas una crónica de la aventura.
Desde luego, la importancia que revestía el viaje para la geografía o la arqueología, pese a los esfuerzos de Malraux por orientarlo en ese sentido, era relativa. Una exploración aérea tenía sus limitaciones, más aún al no ser posible el aterrizaje. En cuanto a los riesgos, si bien se eludían aquellos inherentes a una incursión terrestre, éstos no desaparecían del todo. Cabe recordar que en esa etapa de la historia de la aviación los viajes largos eran muy inseguros. Malraux y su amigo Corniglion-Molinier contaban con un aeroplano de un solo motor, con una autonomía de vuelo de unas diez horas, y carecían de radio. Para poder dotar al aparato de tanques de combustible suplementarios había que aligerar el peso, y ello obligó a reducir el instrumental de vuelo a lo esencial. Por otra parte, en caso de avería, las posibilidades de sobrevivir a un aterrizaje forzoso eran mínimas, tanto por las condiciones del terreno como por la amenaza que suponían los beduinos.
Los expedicionarios partieron el 22 de febrero de 1934 con destino a El Cairo. De allí volaron a Jibuti, en la Somalia francesa, que era la mejor base para iniciar el raid. Y, el 7 de marzo de 1934, el escritor y su piloto se lanzaron al territorio árabe en pos de la aventura. En la carlinga llevaban trajes árabes, para disfrazarse si caían a tierra. Al día siguiente se podía leer en L’Intransigeant un cable enviado desde Jibuti que decía: “Hemos descubierto capital legendaria reina de Saba stop veinte torres o templos aún en pie stop en el límite norte de Rub’Al-Khali stop hemos tomado fotos para L’Intransigeant stop saludos. Corniglion-Malraux”.
La polémica estalló cuando el periódico comenzó a publicar por entregas el recuento de Malraux, a partir del 3 de mayo de 1934. No sólo el gobierno de Yemen protestó ante el Quai d’Orsay por la violación de su espacio aéreo, sino que surgieron voces discrepantes en torno al presunto éxito de la expedición. El explorador Beneyton, quien había vivido en la región, consideró que Malraux había confundido Saba con otra población. La seriedad del descubrimiento se puso en tela de juicio, pero el escritor no se arredró. Replicó con soberbia y persistió en sus declaraciones. Y la serie de artículos que publicó, un testimonio intenso y vibrante acompañado por fotografías y planos, pronto acallaría a sus detractores.
La duda sobre el hallazgo de Malraux se mantiene, pero poco importa. Si hoy se ha rescatado su texto para difundirlo en forma de libro no es por su aporte geográfico o arqueológico, sino por su calidad literaria. No interesa si el escritor descubrió realmente las ruinas de la legendaria Saba; lo que nos sorprende es el vuelo de su imaginación, la narración casi novelesca de una aventura que parece —gracias a la magia de su escritura— llegar a nosotros en el tiempo real de la misma. Malraux, sobre todo el Malraux de esos años, estaba poseído por un espíritu romántico, sujeto tanto a la pasión vitalista como a la tentación de lo mítico y lo fantástico. Es verdad que, más adelante, el escritor desarrollará un serio interés por las civilizaciones y el arte antiguos y por la historia de las religiones. No obstante, en ese momento, es decir, en 1934, la persecución de la aventura sólo por el sabor de la misma era más fuerte que su inclinación científica.
Si Malraux cede a la tentación de ir tras las huellas de la reina de Saba es por el aura que se desprende de su leyenda. Aquella soberana, que figura tanto en la Biblia como en el Corán y que reina sobre los hombres en medio del desierto, dueña de tesoros fabulosos y de una belleza que deslumbró al mismísimo Salomón, era un anzuelo demasiado sabroso para el novelista. De ahí que Malraux no dude en llevar a cabo su empresa, sobre todo si ésta entraña riesgo para su vida. Como diría más tarde a un periodista: “Cuando vuelvo de una expedición un tanto peligrosa, me siento enteramente hombre”.
Y, por cierto, el escritor —que por entonces se halla en la plenitud de sus facultades vitales y creativas— nos entrega un relato fascinante, vívido, exaltado, con una prosa que se desboca y adquiere por momentos un vuelo poético, lo que convierte su hazaña en una prodigiosa aventura verbal. Una vez más, el fabulador y el hombre de acción se dan la mano. –
— Guillermo Niño de Guzmán
PUERTA A LO DESCONOCIDO
l avión espera al romper el día. ¡Cuántos de esos aviones habré visto, alisados sobre un largo terreno que se pierde al filo del alba, en medio de un olor musulmán a hierba quemada, pimienta y camellos! En los campos del sur de Persia, en las estepas de Asia central al pie del Hi-malaya —con los pilotos rusos que pasan la noche desnudos en hamacas para huir del espantoso calor—, en los jardines quemados, bajo el perfume salvaje y tórrido de la lavanda ya desecada de las montañas. El Islam se extiende alrededor de nosotros hasta el fondo de África y hasta Pamir, y pienso en la frase con la cual los viajeros, a esta misma hora, hacen levantarse a las bestias de sus caravanas.
“Esta noche ha sido una noche del destino. ¡Bendita sea hasta la aparición de la aurora!…”
n
Allí está: la aurora. El día emboscado empuja poco a poco por encima del mar su sordo poder amenazador, y desprende poco a poco las nubes inmóviles de las tinieblas, como una flota al desplegarse.
De la costa árabe, no hay ninguna información meteorológica, ni que decir. Sólo sabemos que en esta temporada la costa está casi siempre nublada y la región de las montañas casi siempre despejada, pero los geógrafos pronostican en marzo una corta temporada de lluvias. Estamos a 7 de marzo. Por cada día que se pierda el clima se tornará más aciago. ¿Qué encontraremos a doscientos kilómetros, más allá de los estandartes asiáticos de esas nubes dispersas? ¿El cielo azul o más nubes, es decir, la imposibilidad de distinguir las montañas en una región casi desconocida?
n
Estamos allí, sin sombra en el amanecer, al lado de ese motor, de ese aparato que es el Occidente mismo, oteando las nubes y el cielo con alma de astrólogos caldeos, con la seriedad campesina y el recelo de pastores de antaño.
Una última ojeada a esos mapas contradictorios que llevamos, para aliviar nuestra conciencia, como paracaídas rasgados.
La noche —”Esta noche ha sido una noche del destino…”— se repliega lentamente, se desliza tras las montañas de Abisinia: el avión se ha tornado blanco. El día imperioso de los trópicos comienza a estremecer la bruma y las nubes. Parece que quisiera reunirse con nosotros, arrancar la multitud hostil de esas nubes y mezclarse con el viento bajo y rápido que se extiende sobre la hierba del campo y ahuyenta los últimos jirones de sombra. Allá abajo están el viento, las montañas, el desierto, las fuerzas plutónicas y los monstruos con morros de semidioses que recobran su vieja acechanza contra los hombres perdida en el fondo del tiempo. ¡Cuántos pilotos han partido hacia lo desconocido! Cuántos han volado y vuelan también sobre territorios rebeldes, sin radio, sin datos meteorológicos, con un solo motor, y sin la esperanza de ver surgir ante su mirada ávida esa inmensa petrificación de cinco kilómetros de pálido mármol, aún llena de los sueños de millones de hombres y de la muerte de algunos de ellos. Aquello que vamos a hacer, lo realizamos cada día durante la guerra. Pero la grave nobleza de la aviación estriba en arrojar al hombre, siempre de nuevo, contra las fuerzas más remotas del mundo, contra las amenazas épicas de las que hacemos dioses. Desde hace un milenio, las ciudades le han ocultado todo aquello que sólo los marinos conocen todavía, el ruido sordo de las tres voces más antiguas de la muerte: la soledad, la tempestad y la bruma. Una vez más, vamos a reencontrar el cielo y la tierra de aquéllos que rigieron los imperios hacia los que nos dirigimos: el geomántico, el mago y el intérprete de los astros que acechaban el firmamento como un desierto lleno de fieras vengativas o cómplices. Ellos buscaban, como nosotros ahora, sus favores o sus debilidades, antes de dejar las terrazas iluminadas por antorchas de resina y de ir a perderse en la noche estrellada.
n
El avión que asciende hacia el día desgarra las tinieblas como un velamen que revienta. Jibuti queda atrás, el golfo de Tadjura rompe sobre los corales sus olas invisibles, hendidas sin duda por graciosos delfines. He aquí las nubes.
Arriba, el cielo está azul. Un cielo infinito que asoma sobre los alegres bancos de nubes blancas. Es una visión del principio del mundo, ¡antes de la aparición de la tierra! No hay pájaros. La soledad del Génesis. Avanzamos así durante unos treinta minutos en medio del absoluto, mientras que abajo, como en otro planeta, ruedan los territorios africanos de la Tierra. Pero este paisaje de cosmogonía, sin límites, tampoco tiene dimensiones. A la derecha, la luz se pierde en un vaho rojizo que no se sabe si es la bruma o el espesor del aire. Ciertamente las montañas de Arabia no se hallan lejos y sin embargo no las vemos.
Por lo tanto, nuestra suerte descansa en la claridad del aire. Descendemos. A través de los agujeros de las nubes, aparece la costa, luego el estrecho. En el medio, Périm, y, más allá, la costa árabe. ¿De veras es ella? Sí, perdida en una bruma rojiza.
Bordeamos largamente Périm, sobre la que está prohibido volar. Además, es martes, y el correo aéreo inglés pasa por aquí. Inútil buscarlo.
Entonces, esa costa de la que ahora no despegamos los ojos y que miramos aproximarse con una pasión de bestia contenida, esa especie de larga medusa leonada y blanda tendida en el infinito de la niebla y del cielo, es Arabia. Todas esas ensenadas que atravesamos, una tras otra, con una paciencia de insecto y en las que la blandura de las dunas parece disuelta en el tiempo, fueron los puertos pequeños y olvidados de las civilizaciones preislámicas. Aquí se refugiaron los vasallos de Saba y los vasallos fenicios que llevaban a la reina como presente “los pequeños rosales de Siria enteramente constelados de rosas”. La costa está ligada por radio a Saná y para no ser advertidos volamos dentro de las nubes. Y es a través de amplios agujeros como vislumbramos en el fondo de la bruma una soledad inagotable, delineada por el trazo de la resaca. ¿Nos serán más favorables las montañas y el norte? Bajo las nubes se encuentra la misma bruma y, mientras volvemos a descender, vemos, al fondo del golfo enarenado, Moka, una mezquita blanca y los muros de unos palacios dispersos en la nada de la arena.
¿Cuántos sueños han alimentado estos restos? Cuando era adolescente, buscaba ciudades novelescas en la guía Bottin del extranjero, y, al cabo de veinte años, recupero aquí el olor a serrín de un pequeño café en el que leía sobre los “magníficos palacios convertidos en ruinas”. En esa luz rojiza y verdosa de la arena y del mar, ¿vemos justo lo que se necesita para continuar soñando? ¿O es el sordo trabajo que ha hecho Saba dentro de mí lo que me hace pensar en la ciudad de los adoradores del diablo frente a Mosul? El esqueleto de sus casas, hechas de barro, había retornado casi enteramente a la tierra. Sólo quedaban erguidas las fachadas de piedra, horadadas por inmensas ventanas en las cuales se sentaban las prostitutas, con sus enormes pendientes y tupidos collares que resplandecían con el último reflejo del sol poniente. Un gato pasaba por una cornisa con la marcha sagrada de un felino egipcio.
Tan lejos como alcanzábamos a ver, era muy probable que aquí también las fachadas sólo estuvieran habitadas por su sombra y que, desde el fondo cómplice de la muerte, el reino de Saba extendiera irónicamente a los viajeros, como una vasta puerta, el esqueleto suntuoso de una ciudad musulmana.
¿Qué se canta, aquí, en la bruma?
FANTASMAS DE ARENA
La arena, la arena, la arena.
El mapa se vuelve más real que el terreno y ascendemos hacia el norte como un escarabajo por una escalera. Calculo nuestra velocidad: 160 por hora. Viento en contra. Si este viento no cesa, no llegaremos a Saba. O, si llegamos, no tendremos suficiente combustible para regresar. Y la bruma, por encima como por debajo de las nubes, se mantiene tan densa.
Aguardamos. Tal vez la bruma no se eleve hasta Saná. Tal vez no se abata sobre el desierto, al otro lado de las montañas, pues en África del norte el mal tiempo del Sahel rara vez persiste hasta el Sahara. ¿A qué se parece ese gran desierto interior hacia el que nos dirigimos? Sin duda, a esta costa abandonada, cubierta acá y allá por arbustos espinosos que son rápidamente vencidos por la arena. Los persas que lo conocen (los yemenitas de las montañas son chiítas como los persas, no ortodoxos como casi todos los otros musulmanes) afirman: “Es un desierto muy vil”. Ellos cuentan cómo se extravió el ejército romano de Aecio Galo cerca de aquí, después de haber fracasado ante Saba, mientras buscaba esa costa que nosotros continuamos escalando lentamente hacia el norte. Ciudades perdidas, ejércitos enterrados, todo es normal en esa niebla infinita que se funde con el polvo de la arena, en este universo informe y apropiado solamente para los muertos. Para los persas la maldición de Saba es lo que perdió a las legiones (y es verdad que éstas erraron durante meses a través de esas soledades, despistadas por los consejos del ministro de Nabatenes, a menos de cien kilómetros de esa costa que las hubiera salvado). Dicen que sólo encontraron el mar interior, de olas inmóviles y orillas cubiertas de conchas azuladas.
¡Oh, leyendas! Como Calígula, como Jerjes, su general había decidido que, a falta de la ciudad inasible, poseería el mar.
Enloquecido por el Dios-Sol más poderoso que las legiones, anheló la entrada de su ejército al Capitolio, cargado de conchas desconocidas en las que él veía el alma misma de ese mar que aún no había sido contemplado por ningún romano. Hizo formar a las tropas en orden de batalla contra el agua misteriosa.
¡Magníficos medios que el poder absoluto arroja a la locura! Todos esos cárabos concentrados para el combate entraron en el agua tibia al clamor de las trompetas. Y cada soldado encorvado, con la coraza deslumbrante bajo el sol, llenó su casco de conchas, y reanudó la marcha, siempre en su puesto según el rango y sosteniendo el casco rebosante de múrices, corales o caracolas rumorosas, rumbo a Roma. Pero la insolación no debía tardar en vencer la resistencia de esos restos del ejército y, durante dos siglos, los viajeros árabes mostrarían, enterrado hasta el pecho en la arena como lo había hecho en el mar, al ejército romano de corazas y esqueletos, con sus huesos de dedos crispados que tendían hacia el sol ofrendas de cascos repletos de conchas blanquecinas. Despreciando el mar que habían poseído, el sol poniente entregaba a las legiones muertas el desierto entero. Lanzaba hasta el fondo de las arenas lisas esas sombras de guerra y las de algunas manos abiertas sobre cascos caídos, con los dedos separados, y estiradas hacia el infinito sobre la arena como unas manos de avaro.
Con sus pequeños arbustos de los que huyen las sombras de la mañana y a pesar de la bruma que nos envuelve, la costa aún rebosa de presencias antiguas y demonios. Como en el Tíbet, como en Mongolia, como en Persia, lo sobrenatural está presente. No es casual que se hayan refugiado, en las nieves de Asia central y en el desierto que todavía nos esconden esas montañas en ristre, las últimas grandes leyendas del mundo. Estamos ahora más o menos en la latitud de los centros sabeos que nos aguardan al otro lado. ¿Qué sabemos de la ciudad desconocida que no sea legendario? Los persas dicen que, en el desierto próximo a Yemen, existe una vasta ciudad abandonada que fue la capital de la reina de Saba. Los beduinos lo confirman. Un aventurero alemán que encontré en Buchir y que venía de La Meca, vestido de árabe, me aseguró haberla visto, antes de ser perseguido por los nómades (mencionaba unos setenta templos, lo que es demasiado). En Saná, Kessel ha oído hablar de ella, y Helfritz no consiguió alcanzarla. Y no olvidemos a los viajeros y geógrafos árabes de la Edad Media, muy serios, por cierto. Se dice que actualmente en Hodeida, adonde arribaremos pronto, se alista una expedición inglesa.
El misterio no ha sido mal preservado, pues fueron asesinados Seetzen, Burchardt y tantos otros. Sin duda, la más pequeña columna europea reduciría a los nómades, pero nada justifica su presencia. Desde hace un siglo nos preguntamos si la Saba legendaria, la ciudad del desierto, no sería Mareb. Y es de aquí mismo, de esa Hodeida cuya curva fantasma, casi argelina, comienza a emerger de la bruma frente a nosotros, desde donde Arnaud, casi cien años atrás, debía de traer los documentos que por primera vez hacían intervenir a la historia.
Antiguo farmacéutico del regimiento egipcio enviado a Hedjaz y establecido allí como tendero en 1841 —¿por qué locura?—, Arnaud se había propuesto alcanzar Mareb, de la que había oído hablar a los nativos como la ciudad de la leyenda. Fue a Saná con la expedición turca y, luego de burlar la vigilancia del imán que sólo lograría robarle su asno, arribó a Mareb disfrazado. Llegó allí después de superar los mil peligros y dificultades que surgen en aventuras por el estilo y encontró cincuenta y seis inscripciones que estampó con la ayuda de un cepillo de calzado, además de un asno hermafrodita.
Tirando del asno por el cabestro, retomó el camino de esa costa rojiza, escondiendo sus láminas estampadas —donde los árabes habrían descubierto las indicaciones de los lugares en los que se hallaban los tesoros enterrados—, y prosiguió con la fantasía trágica que se apodera de todos aquellos que pretenden aproximarse a las ruinas. Se hacía pasar por comerciante de velas (la cera es abundante en esas montañas). Y debió proteger sus velas de la voracidad de los beduinos, que las creían comestibles. En vez de ayudarlo a sobrevivir, la pacotilla acabó mezclada con los estampados secretos, dentro de los fardos redondos de caravanas parecidas a aquéllas que en este mismo instante sobrevolamos. Para subsistir exhibía a los indígenas, de pueblo en pueblo, el asno hermafrodita, convertido ahora en su salvador, hasta alcanzar finalmente la costa por la que pudo evadirse. Así debió de llegar a una Hodeida que crece frente a nosotros minuto a minuto, donde volvió a ser tendero, antes de poder retornar a Francia. Pero la hostilidad de un derviche que había sospechado que se trataba de un infiel sublevó a la muchedumbre, y debió huir otra vez, en medio de un maravilloso crepúsculo, llevando en su barca las inscripciones y el asno hermafrodita, mientras se encendían en el atardecer, en señal de regocijo, las luces modestas de sus velas saqueadas.
Sufría entonces de una oftalmia muy grave y, cuando llegó a Hedjaz, donde Fresnel era cónsul, estaba ciego. Llevó sus inscripciones a Fresnel. Éste las tradujo y las envió al Diario Asiático. Y, para añadir mapas a sus textos, le pidió a Arnaud, a quien acogía muy amigablemente, que le reprodujera el plano de la muralla y de los templos enarenados de Mareb. La mano ciega no pudo trazar sobre el papel más que líneas dispersas y mariposas informes. Entonces Arnaud tomó a Fresnel de la mano y se hizo conducir a la playa de Hedjaz. Y allí, acostado sobre la arena húmeda, estirado ante su guía que se pregunta adónde quiere llegar, rehace con manos vacilantes y presurosas el dique que ahora siente entre sus dedos, traza el templo oval del sol y cava con el índice los agujeros redondos que simulan las bases rotas de las columnas. Los árabes miran a ese hombre que hace castillos de arena como los niños y al que finalmente respetan porque lo creen loco. Y Fresnel traslada con prisa a su cuaderno las arquitecturas irrisorias que pronto se llevará el mar, como si todo lo que concierne a Saba, una vez reconstruido, debiera apelar a uno de los elementos para que lo vuelva a arrojar a la eternidad.
n
Arnaud permaneció ciego durante diez meses. Regresó a Francia, donde donó el asno hermafrodita al zoológico del Jardin des Plantes y se le encargó una misión en África y Yemen. Después de mil aventuras volvió a París, en 1849, con sus colecciones. Los últimos sobresaltos de la Revolución de 1848 habían dejado al Estado tan pobre que no pudo comprarle nada. Y, perseguido por una fatalidad tan bíblica como frívola, Arnaud terminó en Argelia, pobre y desalentado. El asno murió de hambre en el Jardin des Plantes y los últimos objetos sabeos desaparecieron, entre panfletos políticos tan parecidos a los de nuestros días, en el misterioso cementerio de los puestos de libros usados de los muelles del Sena. El Diario Asiático había publicado el cadáver de tantos sueños: las inscripciones y el informe —de un gran valor científico— que contenía esta frase: “Al salir de Mareb, visité las ruinas de la antigua Saba, que apenas presenta unos montones de tierra…”
Me habría gustado conocerte, Arnaud, con tu barba de zuavo, tu seriedad, tus velas, tu heroísmo negligente, tu genio simple y encantador de aventurero. Quizá, sin saberlo, he ido a Saba a buscar tu sombra. O la de tu asno, que también me habría gustado conocer, el cual sin duda murió entre el oso blanco y el pingüino, a los que jamás había visto, estupefacto ante ese paraíso ciertamente prometido por Alá a los asnos, pero sin entender, sin poder entender en absoluto, que se le retuviera siempre prisionero.
Después, otros arqueólogos, ya sin velas ni asnos, han visitado Mareb. Todos confirman su destrucción. Mareb, sin embargo, fue la capital de los reinos sabeos. ¿Existieron dos Sabas, sucesivamente? No es un hecho sin precedentes en Arabia. Porque en Mareb no hay huellas de la reina. Si la ciudad que buscamos no existe, todo —incluida la reina— no es más que una leyenda. Pero, ¿si existe?
Hodeida se agrandó: ahí vemos las mandíbulas de sus escolleras. Ascendemos de nuevo por entre las nubes. De aquí a Saná la radio seguramente funciona (aunque, por otra parte, tal vez no nos sería de mucha utilidad). Según todos los mapas, dos picos de cuatro mil metros enmarcan Saná. Dominan ní-tidamente la cordillera y podemos tomarlos como referencia. Vayamos a buscarlos.
De nuevo sobrepasamos las nubes.
Esta vez ya no se trata del banco del sur. Las nubes rasgadas se desplazan velozmente detrás de un tumulto geológico de montañas abigarradas y de una masa rojiza de picos enhiestos, desligadas del cielo y de la hoguera de abajo. Esas montañas pasan por ser las más sobrecogedoras del mundo junto con las del Tíbet. Y, en efecto, recuperan y hacen bullir dentro de nosotros un alma de hechiceros primitivos. Sobre una bruma tan tupida como la de las estampas japonesas, pero enrojecida y amenazadora, una colosal dentadura de tiburón irrumpe ahora aislada en el cielo. Y, a medida que avanzamos, la desaparición de la superficie le da a estas formas un carácter cada vez más irreal, como si sus pendientes verticales no se juntaran en ningún punto y como si sus colmillos penetraran hasta las profundidades de la tierra. No obstante, se abalanzan sobre nosotros como una gigantesca tropa prehistórica, aún sublevadas por el grito que Alá soltaba al hablarles del profeta: “¡Y ustedes, montañas, canten con él mi gloria!” Ellas, por otra parte, aparecen escalonadas, cada vez más hacia arriba, como para entonar un canto triunfal alrededor del Dios único. El aparato se encabrita y se alza con el movimiento del caballo que duda ante el obstáculo que va a saltar. La segunda barrera surge frente a nosotros, menos aguda, más maciza, muy turbia: nuestra visibilidad no llega a los diez kilómetros.
Mucho menos espesa que a ras del suelo, la bruma de arena alcanza, al disiparse, una altura considerable. Todo aquello que nos podía ser de ayuda desaparece de golpe: ni pensar en la carretera —una simple pista— ni en los postes de telégrafo, y ni siquiera en las montañas que podrían servirnos de guía.
ESPEJISMOS
La brújula, y eso es todo.
Hace tres horas mirábamos el cielo con la inquietud de los pastores de antaño. Ahora habrá que vivir la vida de los navegantes primitivos. Pocas personas, fuera de aquellas que se ocupan de la aviación, saben que un avión es un gran escarabajo ciego desde que ha abandonado la tierra. La seguridad dada por las líneas europeas viene de los postes emisores cuyas ondas recibe la radio. Pero no hay postes emisores en estas regiones tan remotas y, además, no tenemos aparato de radio: hubo que reducir el peso al mínimo. Quedan, entonces, para determinar la posición, la brújula y la velocidad.
¿La brújula? Dentro de la niebla que nos ha envuelto, el viento que nos toma de revés puede desviarnos cien kilómetros sin que nada en la posición de la aguja así lo indique. Ya sea que avancemos de costado o de frente, la brújula siempre marca el norte y siempre de acuerdo con el eje del avión. Hay un aparato para medir la deriva aunque en relación con la superficie. Pero estas observaciones no nos sirven de nada: para franquear las montañas hemos cambiado de dirección y esto hace que el viento nos desvíe y que aparezca la niebla.
¿La velocidad? Además de la extrema desconfianza que conviene tener en cuanto al instrumental de a bordo, nuestros velocímetros no nos dan ninguna indicación segura. En un automóvil el aparato indica la velocidad en relación con el terreno, y en un avión lo hace en relación con el viento. El nuestro, en este momento, marca 190. Con este viento perpendicular, ¿cuál es la verdadera? ¿160, como hace un rato? ¿210?
Todo esto no tendría importancia si contáramos con más de diez horas de combustible.
A veces la bruma es menos densa y la tierra se deja ver: Corniglion, a quien sólo ayuda su familiaridad con el avión, rectifica, como puede, nuestra dirección. Hasta aquí es correcta: estamos en la región de Ménakha, a mitad de camino de Saná.
Ahora los poblados se encuentran a casi tres mil metros. Vemos, desde bastante cerca, sus torreones románticos enclavados en los picos, ya que no hemos perdido la esperanza de volver a hallar, por lo menos, el trazo general de los grandes ríos. Divisamos una caravana, precedida por su pequeño asno-guía. Sin duda, avanza como aquellas con las que tropecé en Persia y Afganistán, con un gran ruido de cencerros y con cada uno de sus viajeros protegido por el sortilegio más eficaz: una cola de zorro o una zapatilla de niño infiel. Cuando descendemos para verla desde más cerca, en la estrecha banda de sombra de la montaña aparecen pequeñas llamas: nos disparan, con viejos fusiles, pues vemos el fuego, y quizá también con fusiles modernos que no vemos. Pero es casi imposible acertarle, desde abajo, a un avión en pleno vuelo. Sin embargo, tenemos un tanque de reserva en cada ala y otro en la carlinga: que nos tiroteen por algo que realmente valga la pena.
Las montañas se extienden hasta el horizonte. Nos hallamos a cien kilómetros de Saná. Sabemos que la ciudad, a pesar de su vastedad, resulta poco visible al estar escondida en un valle profundo. Y es el único punto de ubicación de nuestra ruta, antes de la marcha sobre el desierto.
Ahora no hay más poblados: la soledad geológica. Es el reino mineral que se torna vivo, las montañas que surgen de la bruma como si acudieran al llamado de Dios. Va a reanudarse el duelo entre la cordillera, la niebla y las invenciones de los hombres. Hasta donde se pierde la vista —que no es muy lejos— no hay ningún lugar sobre el que se pueda intentar un aterrizaje.
A veces la bruma es más tenue y, aunque la visibilidad continúa siendo limitada delante de nosotros, al menos podemos ver hacia abajo. Asimismo, el mapa angloturco nos señala ríos inhallables: en esta temporada, en la intrincada red de valles, todos los ríos y afluentes se confunden.
Fuera de la brújula y del cálculo relativo de la velocidad, no contamos con nada más preciso.
Estas montañas siempre apretadas en rebaños están separadas por valles estrechos y profundos. Es posible distinguir los poblados de los picos, pero aquéllos situados en los valles aparecen de golpe, como detrás de un muro que acabáramos de saltar. Pasamos por encima de innumerables escondrijos, en busca de esos poblados que se adentran en sus agujeros como los cangrejos. En esta atmósfera, Saná se anima como las montañas, y deviene una bestia escondida. Ya es tarde. Si rebasamos Saná, si erramos alrededor de ella más de una hora (y, en este momento, parece imposible encontrar cualquier cosa en ese bosque geológico), habrá que regresar y volver a partir mañana. Pero, ¿la encontraremos mañana? Y el mal tiempo de marzo que está por desatarse… Nuestra mirada salta sin cesar de una a otra de esas montañas cada vez más ásperas, cada vez más secretas. En las fotos, Saná aparece rodeada por tres picos muy juntos y menos altos que aquellos de los que he hablado hace poco. El recorte dentado de sus contornos es bastante peculiar. Nos empeñamos en su búsqueda, mucho más que en la de la ciudad escondida en su valle, sobre la que Anís Bajá nos ha dicho: “No se la llega a ver hasta que se está encima de ella”.
Siempre la soledad. Y de pronto —¿de dónde sale?—, ¡ahí está la carretera! Cinco minutos más tarde se ha perdido, ha desaparecido dentro de las gargantas. Abajo, se ramifica confusamente en tres direcciones. Pero es la carretera del mar: entonces Saná se encuentra al este y hemos enrumbado en la dirección correcta. Por otra parte, aquí están los tres picos de las fotos.
Ahí están los tres picos, pero sin la ciudad. Nos hemos equivocado. ¡Ah! Más allá, envueltos por la bruma y detrás de un enorme macizo plano, especie de mesa de sacrificio, se yerguen los verdaderos picos, en la dirección correcta.
No. Nada, otra vez. ¿Cuánto tiempo más vamos a lanzarnos sobre esos picos como sobre cajas fuertes vacías? Pienso en la frase clásica de Oriente: “Si se quiere impedir que un hombre abandone un lugar, hay que hacerle buscar un tesoro”. Saná, la veremos siempre. Conozco esta ilusión, más nefasta que un espejismo, por haberla experimentado en los caminos de Persia: todas esas cordilleras tienen formas parecidas y uno cree encontrar las que busca. Así llegaremos hasta el desierto, mucho más al sur. Y el combustible del trayecto de ida se agota…
De pronto comprendemos lo que nos ha ocurrido. La importancia que los mapas otorgan a las carreteras no significa nada porque éstas cambian sin cesar, en sólo un tramo de un kilómetro pasan de la pista a la senda. Esa carretera tan ancha con la que habíamos tropezado no es la gran carretera, sino la pequeña del sur. Sin duda, el viento nos ha desviado y hemos dado con ella al sur de Saná. Había que remontar al norte, pero hemos continuado hacia el este. Tenemos que virar totalmente nuestra proa y encontrar la carretera.
Como hemos anotado la hora en que la cruzamos, resulta fácil. Una vez recuperada la carretera, ascendemos hacia el norte. La volvemos a perder, pero en lugar de pistas que desaparecen como los afluentes de un río en dirección a las fuentes, sobrevolamos carreteras o rastros que hemos hallado y perdido, indefinidamente, todos los cuales convergen hacia el norte. Por primera vez desde que dejamos atrás Hodeida —es decir, una ciudad—, el hombre se encuentra a escala de la tierra, de las montañas y de las nubes. Como una garra incrustada en este gigantesco cascajo, aquí la infatigable convergencia de las pistas expresa la fuerza humana. Acabada la geología y agotado lo fantástico, a partir de ahora la montaña es algo hecho para ser vencido. El diseño rectangular del campo, así como el trazado premeditado y con orientación de la carretera, acallan con sus voces resueltas los gruñidos de las viejas mitologías árabes y sabeas.
Volvemos a buscar nuestros tres picos. Delante de nosotros se alza una meseta orientada de norte a sur: el valle del Kharid, puesto que aquí ningún otro tendría tal orientación. Por acá y por allá, se ven bancos montañosos más pequeños. Pero, como siempre, no hay trazas de Saná.
Y, de repente, en la cumbre de un pico similar a tantos otros, aparece una forma geométrica. La miramos como si fuera un faro. ¿Aún se trata de una ilusión? No, es un fuerte moderno. No hay tres picos, no hay ciudad. Y, sin embargo, en todo Yemen, sólo en Saná domina un fuerte.
Enfilamos hacia él. Y cuando estamos a menos de un kilómetro, a través de una falla del terreno, emerge de golpe el valle de Saná, cultivado hasta en sus últimas hendiduras. La ciudad se encuentra en el medio, entre unas murallas inclinadas, y, muy cerca, Rauda, en ruinas, como la piel abandonada de una serpiente. Saná es redonda, toda de piedra, un macizo árido y espléndido de corales blancos y granates que asoma muy al fondo de esas montañas verticales.
Comienza lo desconocido.
SABA LEGENDARIA
Vamos de lleno hacia el norte. Ahora se trata de ganar Shira y luego, a partir de ahí, remontar el valle del Kharid hasta alcanzar el de las tumbas, hasta el desierto entre Meïn y Mareb. Allí se encontrará la ciudad. ¿Dónde exactamente? Ni mi alemán, ni los persas, ni los historiadores y geógrafos árabes lo dicen con exactitud (¿y qué significa, además, la palabra exactitud cuando los mapas más recientes difieren en cincuenta kilómetros en la ubicación de un mismo lugar?). Pero, si la altitud permite la visión, sus indicaciones nos deben bastar: sólo se trata de explorar en derredor con mucha paciencia. Hacia el este la bruma parece aclararse desde el interior, jaspearse con grandes estrías y fosforescencias azuladas. ¿Vamos a atravesarla pronto? Halévy, que exploró toda esa región hasta el desierto en el que vamos a adentrarnos, que visitó Mareb y descubrió Meïn, distingue, más allá de Shira, una ruina grandiosa a la que no consigue llegar. Shira, hacia donde volamos, está en el valle del Kharid.
Ciertamente, la bruma no se extiende hacia el este, sino que se diluye cada vez más. Aparecen numerosos poblados. Los observo con pasión y angustia, mientras hago cálculos y acumulo multiplicaciones engañosas puesto que ignoramos nuestra velocidad, con el temor de creer muy cerca aquello que, como ocurrió en Saná, se encuentra más lejos.
n
Ahora distinguimos nítidamente la superficie. Estamos al norte de Saná. Shira, un punto sobre un mapa, es en realidad, según los textos, un grupo de poblados. El punto de orientación es el Kharid, el río más importante de la región. Estamos unos dos mil metros por encima de él, sin ninguna duda.
El río es subterráneo.
El Kharid no aparece.
Continuamos avanzando a toda velocidad, que vamos a reducir, ahora sin contar con un solo punto de orientación: únicamente el Kharid figuraba en todos los mapas. Hacia el este, nada: el río Adana, que, como el Kharid, tampoco encontraremos. Las ciudades son poblados que no divisaremos en unos treinta kilómetros, por error —la mayor deficiencia— de los mapas.
Apostamos a la brújula y corremos nuestra suerte. Tal vez el límite del desierto nos permitirá orientarnos. Al mirar el indicador de velocidad, veo el reloj: hace poco más de cinco horas que volamos. He mencionado que tenemos, en total, diez horas de combustible. Estamos siempre supeditados al trazado de poblados y valles debajo de nosotros. Es imposible que nos hallemos en otra parte que no sea el Kharid.
Y, casi de golpe, la bruma, de la que nos alejábamos al avanzar, se coloca a nuestras espaldas. ¡Estamos sobre el Kharid! Sí, el río es subterráneo pero, en esta región relativamente estéril, la sombría línea verde de la vegetación —que ahora distinguimos— sigue la del agua. El río invisible está pintado sobre el terreno por los árboles. A partir de este momento, nos encontramos en plena cacería.
Montañas y brumas desaparecen detrás de nosotros.
Comienzan las estepas. ¡Por fin, el desierto!
Hace cinco horas y media que hemos partido.
La visibilidad llega a treinta kilómetros. Hemos alcanzado el desierto al sur de Meïn. Durante diez minutos es inútil forzar la vista. Y, sin embargo…
Todavía no es un desierto de grandes dunas blandas como el Sahara del norte. Es rocoso o plano, pero siempre descarnado: el esqueleto amarillo y blanco de la tierra, lleno de sombras y rebosante de espejismos. Con ocres de yeso, desgarrados o alisados bajo aquellos espejismos temblorosos, este paisaje de fuerte tono mate rechaza toda forma precisa. Es como si ya combatiera contra el ojo humano, intruso en su soledad planetaria. Es probable que innumerables ríos, secos desde las eras geológicas, hayan quedado grabados sobre la arena. Desde el avión se diría que son árboles o una red de venas y, cuando las ventanas y portezuelas están abiertas, se introduce el olor seco de la arena. Un bosque devastado extiende sus ramas hasta el horizonte, por donde han recorrido las trombas de arena. Una vez más, es un mundo fantástico, completamente inhumano, en el cual el árbol que aparece siempre retorcido y doblado hacia el suelo toma las formas del primer dragón semítico, el dragón de Babilonia erizado de grifos y colmillos. El viento arrastra la arena en remolinos que se extienden a lo largo de las hendiduras resecas y cada una de las ramas ganchudas termina ahora en un velo tembloroso que se transforma en fuego. Y arde, inmóvil, el bosque del desierto entero. Un reino prohibido donde en el fondo, sin duda, gobierna un inmenso escorpión sagrado, cuya coraza refleja alternadamente ese sol odioso y las constelaciones del cielo babilónico.
El espíritu y el ojo, empero, comienzan a habituarse. Amengua lo fantástico y la mirada se acostumbra a las sombras que tiemblan. Por fin, por fin, a la derecha, frente a nosotros, empieza a distinguirse una vasta mancha casi blanca, una playa de guijarros colosales en medio de la arena. ¿Un accidente geológico? ¿Un error? Nos repetimos que hay que esperar y aproximarse, aunque, dentro de nosotros mismos, hemos reconocido ya las torres y sabemos que es la Ciudad.
n
Desde arriba la miramos crecer con la avidez de un hambriento.
El espíritu estremecido debe elegir entre un tropel de sueños. Si nos ceñimos a la vez a la Biblia y a la leyenda, si esta ciudad fue la de la reina, ella es contemporánea de Salomón. Ese monumento enorme, especie de torre de Notre-Dame, con una perspectiva de terrazas que descienden precipitadamente hasta el esqueleto petrificado de un río, era el palacio al que alude el Enviado en el Corán: “He visto allí una mujer que gobierna a los hombres desde un trono magnífico; ella y su pueblo adoran al sol”. Aquella reina a la que Salomón envió un sello que sólo podía ser descifrado por los muertos.
EL PRODIGIOSO ESPECTACULO
DE LA CIUDAD MUERTA
Distinguimos mejor el terreno a medida que descendemos y que, como camareros enloquecidos con sus bandejas, nos batimos con el aparato fotográfico, en el avión inclinado a 45 grados y sobre el naufragio de esta flota de sueños. Ya no es el desierto sino un oasis abandonado, con huellas de sus culturas. Las ruinas sólo vuelven a unirse con el desierto a la derecha. Los recintos ovales y enormes, con los restos de las columnas y los escombros resplandecientes en el suelo, son los templos. Sin duda, bajo la arena y al igual que en Mareb, se hallará un diminuto pueblo de bronce: pescados, niños, camellos, sellos, anillos, relieves, toros y carneros con cuernos enormes y curvos.
Hoy advertimos que, a la par que esos derrumbes elípticos, se desmoronó la religión-madre de donde saldrían aquéllas de Mesopotamia y Judea. En estas arenas árabes fue donde, por primera vez, en lo más profundo del pensamiento primitivo, incluso antes de que naciera el alma, surgió la tríada Dios-padre, Dios-madre, Dios-hijo. Aquí falló el nacimiento de la Trinidad. ¿Y cuál es ese personaje de bronce, con los brazos abiertos en un gesto de acogida, que los beduinos traen del desierto, de aquí mismo tal vez?
Son los dioses lo que mejor conocemos de la imperiosa incógnita de piedra a la que acabamos de llegar. Las divinidades abstractas se pierden como sombras bajo las inscripciones, pero, al encarnarse en las constelaciones, su sola mención reclama sobre esas terrazas derruidas o intactas la presencia del Lector de los Astros. Aquí han sido adorados el dios-luna Sin, masculino (en todas las otras mitologías es femenino), Dat-Badan, la diosa-sol, y el extraño Uza, dios-Venus masculino, nombrado en tantas inscripciones y totalmente desconocido. Sobre esta cantera de misterios, soñamos con la sexualidad del extraño pueblo —el único entre todos los pueblos— que concibió a Venus como un hombre, vio en el sol el signo femenino de la fecundidad y en la luna, no la matrona de la angustia, el puño cerrado de las fatalidades semíticas, sino un padre clemente y pacificador. ¿Nació del desierto ese reconocimiento a la noche? Sin embargo, en las mismas épocas, otros pueblos del desierto hicieron de la luna un dios cruel. ¿Qué sexualidad turbia o pura hizo pensar de manera opuesta a esa raza desaparecida que, según una leyenda aún no corroborada por ningún hecho histórico, quiso ser gobernada por reinas?
No es la coja encantadora quien, con las manos llenas de las flores lanzadas a las barbas de Salomón, se desplaza de terraza en terraza, sino la hermana de Semíramis, hechicera que merodea, junto con los gavilanes y bajo la luz vertical del mediodía, sobre esos dioses misteriosos que fueron devueltos a la arena. En este mismo instante, dilatada por la altura, planea la sombra inmensa de un ave rapaz que no vemos, lentamente, de templo en templo y con las alas extendidas, como un vigilante silencioso y lejano.
Alcanza el muro del recinto y se desliza en el desierto. Tanto en pie como derruido, ese muro se prolonga más allá de las piedras incandescentes con sus torres ciegas y elevadas. Como todavía descendemos, veo que los monumentos se encuentran en el exterior de la muralla, al lado de las torres, y no en el interior. Sin duda, hubo dos muros de cerco, y ese recinto aún erguido sobre el barranco fue una acrópolis. Y, sin duda, la ciudad fue construida con adobes, como Nínive y Babilonia, y, al igual que éstas, devuelta al desierto. ¿Dónde aterrizar? Por un lado, las dunas blandas donde el avión se volcaría con toda seguridad; por el otro, un suelo volcánico en el que surgen rocas de la arena. Y, cerca de las ruinas, hay derrumbes por todas partes.
En otro macizo de piedras, vemos un templo de aspecto casi egipcio: torres trapezoidales, vasta terraza oblicua, propileos. Al lado, el lienzo de un muro de cuarenta metros de alto, en ángulo recto. ¿Para qué era ese muro? Hay columnas, pero no templos. Columnas votivas o, al menos, aisladas y enormes. Volvemos sobre el macizo principal: una torre alta y oval, aún más recintos, unos edificios con ángulos rotundos que hacen soñar a la vez con Caldea y con Mallet-Stevens, y otro bastante bajo y oblongo que, como las pirámides, se proyecta en tres muros lisos y dispuestos como los rayos de una rueda. Más allá de las ruinas hay numerosas tiendas de nómades. Sobre esas manchas sombrías aparecen pequeñas llamas: nos disparan. Con antorchas o arcabuces, siempre.
Después de las murallas o entre dos murallas de las cuales sólo una se mantiene en pie, se distinguen, aparte de los templos, unos monumentos impregnados del misterio peculiar de las cosas cuya finalidad ignoramos. ¿Qué significa esa H plana en la terraza más alta de la torre que domina las ruinas? ¿Es parte de un observatorio? ¿El armazón de un jardín colgante? Todavía abundan esos jardines en el alto Yemen. A cincuenta kilómetros de aquí, todos los techos de las casas están cubiertos de bosquecillos de cáñamo. ¿Imaginaremos a la sabea tendida sobre un jardín colgante de hachís y con una mirada digna del Viejo de la Montaña que pasea por ese paisaje donde, por entonces, abundaban los árboles con aromas?
Mientras proseguimos el descenso, volvemos a ver, aquí y allá, algunas casas musulmanas abandonadas. Están fuera de los muros, así como dentro de la misma ciudad. Como Palmira y tantas otras, sus ruinas han sido ocupadas por ciudades sucesivas, abandonadas a su turno. Tal vez se secaron los pozos. Por una y otra parte se observan huellas semiborradas de los campos, ya que un campo tarda más que una casa en regresar a la nada. Las casas musulmanas son rojas. Entonces, ¿qué fueron esas edificaciones destripadas de color blanco que se divisan en el centro de las ruinas y que parecen los nidos de gigantescos pájaros? Algunas eran simples casas, otras, depósitos, sin duda. Toda la riqueza de la comarca provenía del comercio de aromas. Entre esos lienzos de muros abandonados se acumuló, durante siglos, el incienso de todas las adoraciones del mundo antiguo. En esos huecos y escombros se hizo acopio para la veneración. Ciudad de reinas magas y astrólogos, ¡qué bueno es contemplar cómo arrebatas tu fortuna a los dioses! ¡Qué bueno es imaginar que queda algo del aroma de las sustancias sagradas en el olor de tu arena!
Volamos siempre en círculos. Abajo y a popa, muy lejos, una caravana en marcha hacia el oeste entra en nuestro campo de visión. ¿Qué carga lleva? Hoy todavía se recolecta mirra y los camellos que la transportan a Saná llevan a cambio pesados fardos con pequeños candados. Aquí los hombres apenas se dedican al culto y el precio de los perfumes religiosos ha bajado. Esta ciudad se convirtió en una de las más ricas de Asia porque era el mercado mundial de perfumes. Ese bazar arrasado hasta los cimientos era el único en todo el mundo que disponía de enormes seras con los siete perfumes esenciales: incienso macho, bálsamo de estoraque, olíbano, clavo de la India, cedro del Líbano de aroma de rosa, mirto y cilantro lunar. ¿Y esa otra ruina con muros concéntricos y erizada de ángulos? ¿Qué uso le daban los seres vivientes? Porque, a diferencia de nosotros que venimos en pos de un sueño, esos hombres habitaban allí. ¿Era un observatorio? No he visto ningún observatorio antiguo, pero el de los mogoles en Delhi presenta esos ángulos extraños, levantados entre violetas y margaritas, como éstos sobre la arena. Si descendiéramos, ¿encontraríamos, grabados sobre esas piedras, cálculos y trayectorias de las estrellas? ¡Ah, cómo llevar a cada uno de los amigos una piedra rota, desgajada de un horóscopo y marcada con un destino desconocido por los astros sabeos!…
Lástima que sea imposible aterrizar. Una horda de lagartos azules y verdes acaba, a sus anchas, con una de las más bellas leyendas del mundo. Sin duda, las inscripciones son numerosas y se parecen a las de Mareb: “Karibaïl el Sabio extendió la ciudad hasta sus ídolos… Ellos consagraron a los dioses todas las construcciones de las torres… Ellos colocaron en su lugar una piedra roja… Aquel que en esta casa mueva de su sitio una piedra esculpida…” Y ésta que les encantaría raspar a los lagartos, en medio de la confusión de un terremoto: “Y los hombres de Dabar pusieron los objetos erigidos por ellos bajo la protección de los dioses, patronos, reyes y pueblos de Saba. ¡Que perezca la raza de aquel que mutile, quite o mueva un ídolo o imagen esculpida!”
En lugar de remontar en espiral, recuperamos altura al volar recto hacia adelante y en dirección sur, donde se encuentra otra ruina, pequeña y de escaso interés. Hace cinco horas y cuarenta y cinco minutos que hemos partido y en el tanque sólo queda combustible para cuatro horas y un cuarto. Si el viento, que retardaba nuestra marcha y que ahora va a acelerarla, no se detiene, y si alcanzamos directamente la costa, todo saldrá bien. En el camino de vuelta, nos concedemos un último placer, pues viramos de nuevo hacia la ciudad. Sin embargo, para nuestro estupor, brumas y nubes comienzan a recubrir las piedras y las torres, como las manos informes de unos dioses sabeos que han despertado demasiado tarde. Vuelven a ocultar, por completo, ese naufragio, como si en ese lugar hubiera encallado una nave babilónica cargada de estatuas rotas.
CUANDO EL DESIERTO SE DESHACE EN LAS ARISTAS DE LAS ESTEPAS
He aquí el fin del desierto, el lugar donde es pulido por su propia arena y pegado al corazón de la tierra, con la fuerza plana y amenazadora de una ventosa. Con sus hendiduras azuladas o deslumbrantes, el desierto se deshace en las aristas de las estepas.
Aquí recomienza el paisaje humano y termina el planeta concebido para unos ojos que no son los nuestros: para los del águila roja de la que sólo atisbamos su sombra, que sigue a la del avión, así como para los de la mosca, reina en estas soledades donde el tiempo mismo parece arder al temblar con el calor. Aquí vemos unos árboles, por fin algo distinto de las gigantescas flores de arena y la fauna de esqueletos de animales.
Y, de pronto, aparece un inmenso puñal de sacrificios, curvo, hecho de rocas volcánicas y cuyas faces negras centellean como los cuchillos de obsidiana de los sacerdotes aztecas: es el valle de los Adites, donde, según la leyenda, yacen enterrados los reyes de Saba que no se encuentran en Mareb. Las grietas de esas rocas, aún fascinantes en medio de su desolación épica, han atraído desde hace milenios a los reyes y a sus guerreros muertos. Sus pequeñas tumbas de pizarra relumbran con destellos cuadrangulares como las ventanas de las ciudades bajo el sol poniente.
Hundido en las estepas pálidas, oblicuamente, igual que el hierro de una lanza, este valle corresponde al hombre como la desesperación, la música fúnebre y los cánticos musulmanes que, en este mismo instante, miles y miles de camelleros entonan bajo el calor acribillado por espejismos y moscas. A nuestras espaldas el desierto quema siempre sus numerosas ramas, nos aplasta contra ese cementerio y atraviesa nuestra carne, lo que nos vincula con esos cadáveres que, por lo menos, eran humanos. Muchos viajeros árabes y algunos blancos, como Joseph Halévy, han visto esas tumbas desde más o menos lejos. Se dice que hay tesoros debajo de esos cubos negros que coronan los cuerpos de reyes, guerreros, consejeros y toda suerte de hombres ricos. Sin duda, están profundamente enterrados, como los grandes de Egipto. ¿Aún no han descubierto los torpes beduinos el camino a las sepulturas?
Tanto para los que llegaron por tierra, como para nosotros que venimos en avión y no podemos tocar nada, este valle de Tántalo permanece misteriosamente intacto. No revela un espíritu definido, tampoco sus inscripciones y documentos, ni su corazón de sueños: claves de las leyendas con las que se ha cebado, como antes lo hiciera con sangre. Y, puesto que también es la tierra de los poetas-guerreros preislámicos, que sean ellos quienes hablen por sus muertos:
“¡Cuántas veces he dejado tendido sobre la arena al marido de una mujer muy bella, luego de abrirle las venas del cuello con una herida parecida a un labio partido!
“Lo he dejado como pasto para las bestias salvajes, para que lo desgarren y roan sus hermosas manos y brazos magníficos.
“Y bajo las flechas que como nubes de langostas se abatían sobre las praderas húmedas, ¡las cotas de malla lanzaban destellos como los ojos de las ranas en un estanque agitado por el viento!”
Entre esas tumbas que, sin duda, tal como se advierte en casi todos los lugares sagrados, pertenecen a épocas muy distintas, ¿encontraremos las de aquellos brutos líricos, grabadas con versículos en los que resuena el eco de rencorosas inscripciones asirias?
Pero la leyenda es más poderosa.
Aún pasarán muchos años antes de que vengan los excavadores que, con sus paladas, descubran el misterio de ese sol que tiembla bajo el puño salvaje del mediodía. Mientras tanto, que esa tumba que es un poco más grande y se halla a la derecha ¡perdure como la tumba de la reina!
Hacía años que Salomón había huido de Jerusalén. Sometidos bajo el sello cuyo último signo sólo puede ser leído por los muertos, los demonios lo habían seguido a través del desierto de los árboles petrificados en la arena. Y, en uno de esos valles en los que la roca blanca aflora como un esqueleto de camello, el rey que había escrito el más grande poema de la desesperación humana miraba, completamente inmóvil sobre unas aristas secas y con las manos entrelazadas bajo el mentón y apoyadas sobre el largo báculo de viaje, a los demonios que desde hacía tantos años erigían penosamente el palacio de la reina de Saba. No se movía nunca, apenas mostraba el sello autoritario en el índice estirado a medias, y su sombra se extendía cada día hasta los confines del desierto. Los demonios de la arena trabajaban siempre, envidiosos de sus hermanos en libertad que bramaban a través del desierto con las voces de las trombas.
Llegó un insecto que buscaba madera y vio el báculo real. Aguardó, ganó confianza y empezó a horadarlo. Después de algunos minutos, el báculo y el rey se derrumbaron sobre el polvo: el Señor del silencio, ante quien hasta los mismos pájaros observaban el protocolo, había querido morir de pie para someter, en favor de la reina y por siempre, a todos los demonios que él mandaba. Una vez liberados, éstos abandonaron el palacio construido hasta el infinito bajo el silencio de Salomón y cuyas escaleras babilónicas se abrían al azar hacia el cielo, y corrieron a la ciudad. Ésta ya estaba casi en ruinas y hacía trescientos años que la reina había muerto. Buscaron su tumba hasta en el fondo de las montañas y la encontraron aquí, precedida por esta inscripción ilustre:
“He depositado su corazón encantado sobre rosas, y he sumergido en bálsamo un bucle de sus cabellos.
“Y aquel que la amaba estrecha el bucle contra su corazón, y se embriaga de tristeza al aspirar su olor…”
Y se alejaron para siempre, espantados, a través del desierto, al haber hallado a la reina de las piernas desiguales amortajada en un féretro de cristal, que velaba, inmóvil, silenciosa y constelada de misteriosas estrellas, una serpiente inmortal.
n
Durante siglos permanecieron en ese lugar el pequeño montón de cenizas reales, la alta corona caída al revés, los ornamentos y el sello. Se dice que éste aún se encuentra allí y que es lo que protege a las tumbas desde hace tres milenios. (Aunque el oro fuera aquí casi tan requerido como el bronce.) ¿Serán los pastores quienes, algún día, por fin, abran las tumbas y descubran, estupefactos, como hace tres años los pastores kurdos del Luristán, un pueblo entero de esqueletos reales y centinelas, que llevan en su boca de huesos un freno ornado de animales bárbaros?
¡Oh, tumbas! Todo Asia son tumbas. Son como enjambres que brotan de esa simiente acumulada bajo nosotros y se esparcen a través del desierto y las estepas. Vuelvo a ver aquella tumba de Djihanguir, en Lahore, donde, detrás de un maravilloso patio de mármol enteramente cubierto de arabescos y plagado de ardillas, surgía vertical la árida mezquita de barro, bajo unos buitres adormilados. (¡Y la India central no es más que una tumba granate toda cubierta de cúpulas, incansablemente lavada por las lluvias sin fin del verano!) Veo aquélla de Hafiz, con sus estanques, vides de color de mora y opiáceos, ¡y aquéllas de Persépolis y tantas otras más! La tumba de Timour y las tumbas de los emperadores chinos con sus innumerables puertas, monstruos y toda la guardia de su bosque sagrado perdida en las soledades. Los ríos sin fin, llenos de hielo o arcilla, que ocultan las osamentas de los emperadores mongoles. Y, no muy lejos de aquí, en Damasco, la modesta tumba de Saladino en la que, en un pequeño jardín que ha vuelto a ser silvestre, la más bella figura del Islam se halla enterrada bajo los agavanzos.
Entonces, que perduren aquí, junto con los guerreros auténticos, inaccesibles y poderosos, sin duda por los sortilegios o las bandas de lienzo con las que Oriente siempre envolvió a la muerte, los reyes legendarios: el padre de Belkis, que enseñó las fábulas a los griegos; aquéllos que conquistaron el mundo mientras las primeras civilizaciones de Mesopotamia fermentaban todavía en los cañaverales del Éufrates; los Shaddad, maestros de la India, que partieron de aquí para ir hasta el Atlántico y fundar una segunda capital en las arenas de la futura Alejandría; Akram, que huyó con su pueblo tras haber visto una noche a una rata que empujaba con sus pequeñas patas un enorme bloque del dique que veinte guerreros no conseguían mover, el dique que debía dar a la arena, con su agua, la riqueza y la vida de Saba.
Hemos dado la vuelta para ver mejor las tumbas. De repente, un gran lienzo de bruma rojiza irrumpe delante de nosotros y se eleva contra el viento hostil. Parece que la arena se alzara de golpe como un gavilán que, con sus grandes alas desplegadas y suspendido en posición vertical, desgarra todas esas rocas quebradas con sus garras invisibles.
Pero el viento vuelve a caer como un velo y aparecen las piedras negras. Debajo de esos cubos se amontonan los sueños de diez siglos, incontrolables hasta que alguna expedición pueda llegar a examinar libremente las tumbas. ¿Qué verdad yace aquí, escondida como la serpiente del féretro de Belkis? Y en cuanto a ti, reina, ¿ha sido excavada tu cripta por los saqueadores de tumbas y no queda de tu momia vendida más que un ojo caído, huesos y lapislázuli? Como los de la faraona del museo de El Cairo, que fueron recobrados en una escalera funeraria llena de momias de cocodrilos y de gatos de grandes orejas. Tú, con quien desde hace siglos sueñan quinientos millones de cristianos y doscientos millones de musulmanes. ¿Encontraremos la fina mascarilla que recubría tu rostro, con las torpes cavidades de metal ahondadas por los pulgares para conservar las huellas de tus párpados aún tibios? ¿O algún trapecio de oro mal labrado como aquel que, en el museo de Atenas, lleva la etiqueta polvorienta y solemne que dice: “Máscara de Agamenón”?…
EL SECRETO DE SABA
¿No despertaremos en vano a los dioses de Saba? El mismo día en que aparece aquí la foto de la ciudad —¡oh, el azar cómplice!—, el ejército de Ibn Saud marcha sobre Saná.
Poco se sabe en Francia acerca del destino de los profetas o antiguos conquistadores, y sobre la epopeya de este pequeño sultán que partió, con sus puritanos, a la toma de las ciudades santas y, luego, de la Arabia entera. Hoy tiene bajo su dominio más de la mitad del territorio y da la impresión de que sólo él podría intentar conseguir la unidad. La cercanía de la India, las comunicaciones imperiales y el petróleo fuerzan a Inglaterra a adoptar una política hacia el mundo árabe que, a partir de la guerra, parece que ha sido muy flexible. Aquella política ha apostado, antes que nada, por Hussein, el maestro de La Meca, en contra de Ibn Saud. Y está claro que, en adelante, este último tiene por lo menos asegurada la neutralidad del primero y, sin duda, un apoyo en todo caso condicional.
Los últimos despachos nos dicen que, después de haber tomado Hodeida, acaba de ser frenado por esas montañas que hemos sobrevolado y que, durante mucho tiempo, detendrían a los turcos. Pero puede atacar Saná por el norte y no lo va a dejar de hacer.
Si es derrotado, Saba permanecerá como está: el actual imán no emprenderá una expedición por el desierto en honor de la arqueología si parece que sus relaciones con los disidentes favorecen las hostilidades. Si Ibn Saud es el vencedor, por el contrario, someterá a los rebeldes: sus tropas bien armadas y compuestas en parte por beduinos los transformarán en tribus vasallas. ¿Habrá entonces una apertura en Arabia? Es posible. No obstante, tengo dudas por cuanto la fuerza de Ibn Saud reside en parte en la pureza de su fe y es más probable que un acuerdo entre ingleses y árabes convierta a Arabia en otro Tíbet. Y Saba permanecerá prohibida. Tal vez una expedición, si no inglesa e infiel, al menos indomusulmana, organizada en Delhi o Calcuta por científicos occidentales, podría llevar a cabo la reproducción de las inscripciones y lograr que ingrese en la historia un misterio que se halla en total abandono.
¿Qué se puede esperar?
La reina de Saba es conocida por dos fuentes: la Biblia y el Corán. En suma, sólo los dioses han escrito sobre ella. Podemos rechazar su existencia y considerarla una leyenda. Pero, entonces, ¿qué ciudad es aquella que también fuera concebida por la leyenda y, sin embargo, existe? Aunque en tales condiciones se puede haber cometido un error de localización, esa ciudad no es ninguna de las poblaciones sabeas conocidas: ni Mareb, de la que nada queda en pie, ni Meïn, de la que no se han conservado más que algunas torres y un templo de pequeñas dimensiones, y cuya muralla no llega a los cuatrocientos metros de largo.1
No deseo iniciar aquí una discusión que sólo puede interesarle a los especialistas. Diremos únicamente lo siguiente: por una parte, la exploración actual de Yemen nos permite conocer la historia de varios reinos sabeos y de una Saba, al lado de la actual Mareb, de la que no queda casi nada; por otra, tanto la leyenda como los historiadores y geógrafos árabes afirman la existencia de una reina de Saba y de una ciudad abandonada en el desierto. Asimismo, la transferencia del nombre de una ciudad a otra no es rara en esta región. Ya se la llame Ubar, Saba o Raïz, esa ciudad se encuentra aquí. Fuera de esto, la reina que según la Biblia y el Corán visitó a Salomón sólo puede haber reinado en el siglo X, época en la que no reinó ninguna soberana, pues todas esas ciudades sabeas que hoy son exploradas fueron gobernadas por reyes.
Como la ciudad está allí, preferiría conservar a la reina. La historia de Saba nos es dada esencialmente por las inscripciones de las ciudades destruidas. Cada nueva ciudad ha modificado el conocimiento que tenemos de esa historia. ¿No es lo más sensato pensar que la exploración arqueológica del lugar, que sería en extremo provechosa según todas las evidencias, modificará una vez más la historia de Saba? Podría hacer ahora algunas afirmaciones autoritarias e identificar las ciudades conocidas por los antiguos geógrafos. La Arabia de la que hablan los griegos y romanos es una colmena de nombres susurrantes, desconocidos o inciertos, que bullen bajo la frase famosa: “Es la tierra más rica del mundo y de ella emana un olor divino”. Pero esto resulta perfectamente inútil: mientras las inscripciones no hayan sido registradas, todo aquello que diga yo, todo aquello que diga cualquiera, será hipotético.
A lo más señalaré que Abul-Feda habla de Mareb como de una suerte de Versalles de la que Saba, una ciudad distinta, era la capital, y que Fresnel anota con mucho acierto: “Nada es más común en Yemen que ese abuso de nombres, que consiste en trasladarlos de un lugar a otro”. A Saba o Mareb aún se les denomina Saná, precisamente como la gran ciudad de ese nombre. Sabemos por la relación de Niebuhr que el nombre de Dhafâr, junto al Océano Índico, fue transferido en épocas pasadas a una ciudad cuyas ruinas se encuentran cerca de Yérim, en Yemen. Tolomeo señala dos Sabas en Yemen. Feiruz Abadi, en su Kamún, atribuye el nombre de Dhafâr a cuatro lugares diferentes.
¿Es imposible sugerir la existencia de dos Sabas, anteriores a Mareb, al menos respecto al tiempo de esplendor de esta última? Tal vez no, ya que sus vestigios coinciden muy bien con la descripción de los antiguos geógrafos.
Pero, honestamente, diré que eso me da lo mismo. La arqueología de aficionados siempre me ha hecho reír, como también la otra, a veces. Lo repito: nada serio se podrá llevar a cabo sin las inscripciones. Si podemos obtenerlas, nosotros mismos se las daremos a aquéllos que conocen el sabeo.2
La misión será registrar las inscripciones que modificarán o precisarán la historia de los reinos de Saba. En cuanto a nosotros, lo que esperábamos de esta ciudad, más allá de las arqueologías, era una bella aventura humana, y ella nos la ha concedido.
n
Nos dicen que van a imponerle sanciones a Corniglion (es más difícil que me las impongan a mí por cuanto no soy ni oficial ni piloto y no he sido condecorado, y tampoco tengo que pedir futuros permisos de vuelo) por haber volado sobre Yemen sin autorización nativa. No quiero creer nada. No existe, no puede existir un permiso para volar sobre Yemen, un país donde Francia no tiene representación diplomática y que no es miembro de la Liga de las Naciones. Volábamos por cuenta propia, sin ningún carácter oficial, sin comprometer a nadie fuera de nosotros mismos y sin poner nuestro proyecto al corriente del gobierno de Jibuti. Si caíamos, tanto peor para nosotros. En modo alguno podía haber sido diferente. Por último, quien está en disidencia es Saba y no Yemen. ¿Debíamos también pedir autorizaciones de vuelo a todos los emires independientes de la península? Pasemos a otra cosa… Sí, pero antes anotemos la fecha, pues existe un precedente sobre el cual volveré si es necesario. Yo, que no me considero cuestionado y que no soy sospechoso de nacionalismo, me inclino a preguntar ahora, y de la manera más firme, si le está prohibido a un francés intentar un descubrimiento, al fin y al cabo honorable, sin informar a otra potencia —que no es Yemen— fuera de la Francia misma.
n
En la India, desde donde tal vez parta la expedición que hará entrar a Saba en la historia, he llegado hasta Amber. Es una antigua población mogol. Desde Jaïpur, la ciudad de cal rosa en la que centenares de monos melancólicos que buscan el fresco se desplazan junto con la sombra en torno al Palacio del Viento, sale una avenida que conduce a Amber. Hace doscientos años que esta ciudad no tiene agua. El templo, el palacio de mármol rojo y las casas sin techo donde los corredores son invadidos por matorrales de flores silvestres: allí todo retorna a la nada en una profusión de vida vegetal, en un hormigueo de mascarones barridos por las palmeras, con los monos sentados en el borde de las ventanas y el vuelo de pavos reales que de pronto es abatido pesadamente por el silencio. He pensado en Amber en el momento en que la sombra del gavilán egipcio de Horus se deslizaba por esta Saba, la ciudad de la que los antiguos geógrafos decían que uno se sumergía en su lujo y sus perfumes como en el mar. ¡Babilonia, Nínive, montículos estériles! ¡Persépolis, columnas dispersas bajo una nube de avispas! Sin duda, Saba tendría que retornar al desierto como esos grandes nombres enterrados. Que sean prohibidos, una vez más, a casi todos los ojos europeos, esos monumentos descarnados que parecen temblar de soledad bajo la mancha estrecha y silenciosa de los pájaros de rapiña con sus alas extendidas…
n
Cuando Arnaud arribó a Mareb, ya había llegado otro hombre blanco a la ciudad. Los árabes se acordaban de su tez clara y de su singular visita. Creyeron que era el Mahdi, el profeta esperado, y pasó la velada en casa del jeque y dio a los que lo rodeaban once grandes monedas de oro. Después de la plegaria del sol poniente, aunque no conocía a nadie en todo el país, le trajeron una carta. La leyó: “Mi hermano ha muerto”, se levantó y partió. A la mañana siguiente, sobre los pies enormes y rajados de la única estatua de las ruinas, se hallaron unas piezas que eran una especie de fantasmas de las once monedas de oro. Y pronto se sabría que el viajero desconocido había sido asesinado a unas cuantas jornadas de ahí, por tribus que estaban al tanto de su riqueza.
n
Arnaud hizo que le trajeran una moneda: era de oro, de cien francos y con la efigie de Napoleón. Las otras diez siempre se encontraban en el bazar de Mareb, aunque a menudo cambiasen de manos. El jeque había prohibido que se llevara a Saná el oro de ese viajero que parecía poseer la ciencia de Salomón. Arnaud incluso pidió una de las piezas fantasmas y recibió una oblea. Inquieto por la santidad que se le atribuía, ¿había inventado el desconocido la farsa de la carta para escapar sin pérdida de tiempo? Es probable. Asimismo, no resulta difícil comprender el asesinato. Pero, ¿las obleas? Sin duda, jamás llegaremos a saber nada acerca del destino de alguien que irrumpió por un instante —como las sombras de las aves rapaces que pasaban, invisibles, sobre nuestras ruinas— y que desapareció de inmediato por un asesinato.
Si el destino de un imperio debe volver a arrojarte a la soledad, nosotros te dedicamos, Saba, por el tiempo que permanezcas prohibida, a ese aventurero desconocido. Para que juegue, allí donde se encuentren sus huesos —pues seguramente es uno de esos aventureros sin tumba que, fascinados por la sola pasión del azar, son devueltos al azar—, como juegan los muertos que a lo largo de su vida fueron valientes y frívolos, por tus terrazas sin flores, tus observatorios polvorientos, tus piedras con lagartos furtivos y tus depósitos de perfumes saqueados. Y para que guarde en sus manos de sombra uno de los últimos misterios, ese alto macizo de corales geométricos donde se hicieron jirones tantos sueños y que, más a él que a nosotros, le será fraternal en el aburrimiento sin fin de la muerte. –
Traducción de Guillermo Niño de Guzmán