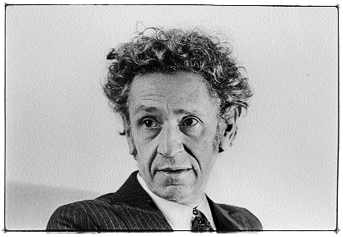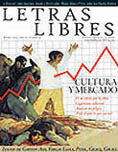Con Arreola se va el último de los grandes escritores mexicanos del siglo XX. Sin Revueltas, sin Rulfo y sin Paz, y ahora sin Juan José, estamos enfrentándonos a una orfandad no por previsible menos dolorosa. La obra de Arreola se escribió, esencialmente, entre Confabulario (1949) y La feria (1963). A través de la “varia invención” su obra corrió paralela a las “ficciones” de Borges, su hermano mayor, quien le ofrendó aquel reconocimiento cuya repetición no puede evitarse: “Lo he visto pocas veces; recuerdo que una tarde comentamos las últimas aventuras deArthur Gordon Pym”. En el terreno de la prosa, la brevedad arreoliana nutrió imaginaciones como la de Julio Cortázar —él se lo dijo a Juan José en una carta de 1954— y de muchos otros escritores hispanoamericanos. Ni Guzmán ni Reyes tuvieron la influencia de Arreola sobre la ecúmene de la lengua, por la facilidad con que bordaba lo fantástico con lo cotidiano, dejando siempre piezas perfectas, que serán leídas como cuentos lo mismo que como poemas en prosa. Mientras que hay escritores cuyo ejemplo espanta y paraliza, como Rulfo, otros, a la manera de Arreola, se prodigan haciendo escuela. El magisterio de Arreola es visible en autores tan equidistantes como la uruguaya Armonía Sommers, Augusto Monterroso o el catalán Enrique Vila-Matas.
En una literatura orgullosa de sus cananas, como lo era la mexicana a fines de los años cuarenta, Arreola (1918-2001) tomó el camino de Julio Torri y despojó a nuestra prosa de todo aquello que fuera ostentación, vulgaridad y didactismo. Su narrativa, por llamarla de alguna manera, fue como un amanecer límpido tras los terrores guerreros de la noche. Curiosa especie de escritor fantástico cubierto de hadas y no de endriagos, una suerte de relojero que descompuso el horario de la luz.
Hace medio siglo, una elección crítica tan arriesgada como cualquier otra deseó contraponer a Rulfo contra Arreola, el mexicanismo contra la universalidad, el realismo o la fantasía. Falso dilema: a Rulfo lo tienen los escandinavos como autor nacional pues su asunto no son los Altos de Jalisco, sino el mito, común a todas las civilizaciones, de una ciudad de los muertos que sueña tras la destrucción de la comunidad agraria. Arreola, acaso picado en la cresta por esa querella, intentó una novela, La feria, brillante por sus partes pero, en mi opinión, fallida como totalidad.
Amigos y cómplices, Rulfo y Arreola fueron ambos escritores fantásticos, si por fantasía entendemos libertad de la imaginación, tránsito de ida y vuelta entre el Hades y la vida cotidiana. Hermanos, Rulfo y Arreola se repartieron las horas de la prosa mexicana. Uno encarnó la noche; el otro, el día.
Por fortuna, muchos de quienes fueron alumnos directos de Arreola rememorarán estos días una educación que fue más allá de la palabra, surtidero de ingenio y de empresas prácticas, como los talleres literarios o la edición independiente de autores entonces muy jóvenes, como Carlos Fuentes, Fernando del Paso, José Agustín, José Carlos Becerra, Beatriz Espejo, Eduardo Lizalde, Vicente Leñero, José Emilio Pacheco, Sergio Pitol, Tita Valencia, a través de Los Presentes, los Cuadernos del Unicornio. Mester. La nómina es impresionante, lo mismo que el cariño sostenido de tres generaciones de escritores, que tuvieron en Arreola algo más que una universidad: toda una literatura, que incluía desde la corrección de galeras hasta Marcel Schwob, pasando por el Siglo de Oro.
Cristiano y pecador, juglar y farsante, actor de la Comedia Francesa, enemigo de toda forma de vida solitaria, hombre en búsqueda de la comunión con sus semejantes hasta el extravío, Arreola tuvo, también, sus caídas. Recuerdo con pena aquellas presentaciones en la TV donde acabó por ser materia de sorna para zafios cronistas deportivos. Poca cosa, sin duda, junto a los errores morales e intelectuales que solemos cometer los escritores.
Conocí a Juan José en mi niñez, pues mi padre, José Luis Domínguez Camacho, fue su médico psiquiatra, a quien el escritor de Zapotlán le guardó generosa gratitud, como lo transcribe Orso Arreola en El último juglar. Memorias de Juan José Arreola (Diana, 1998). Vi a Arreola por última vez en Guadalajara, en diciembre de 1996, para acompañarlo en su presentación de Antiguas primicias, un puñado de versos de juventud, lo cual sirvió de pretexto para que Juan José convocase, desatado, a Jean Paul, Schopenhauer, Léautaud, Santa Teresa, Papini, San Pablo, cuyos espíritus convirtieron aquel salón en la caldera del diablo.
Recuerdo a mi padre y a Arreola jugando ajedrez durante largas e inevitables horas y, en alguna ocasión, practicando el tenis, con una indumentaria que a Juan José lo hacía parecer una combinación de elfo y dandy. Cada visita de Arreola a casa traía consigo la posibilidad de que la caja de Pandora se abriese y de ella salieran no las desgracias que Prometeo había capturado, sino un borbotón de citas, poemas y libros. Un día Arreola llegó muy asustado pues se quedó dormido leyendo Monsieur Proust, la obra que Céleste Albaret, su ama de llaves, dedicó al novelista francés. Al despertar, sueño dentro de un sueño o terrorífico fantasma, el propio Proust se le apareció a Arreola y le reprochó, según la angustiada narración de Juan José, el descuido de sus obligaciones literarias. Nunca supe, dada la confidencialidad médica, cómo se las ingenió mi padre para tranquilizarlo, pero desde entonces toda la familia lee a Proust. Ya que en el fondo de la caja de Pandora sólo quedó la esperanza, no cejaremos hasta que ocurra alguna aparición. –