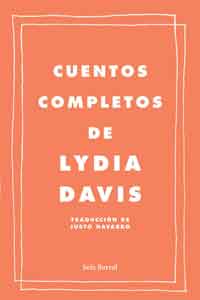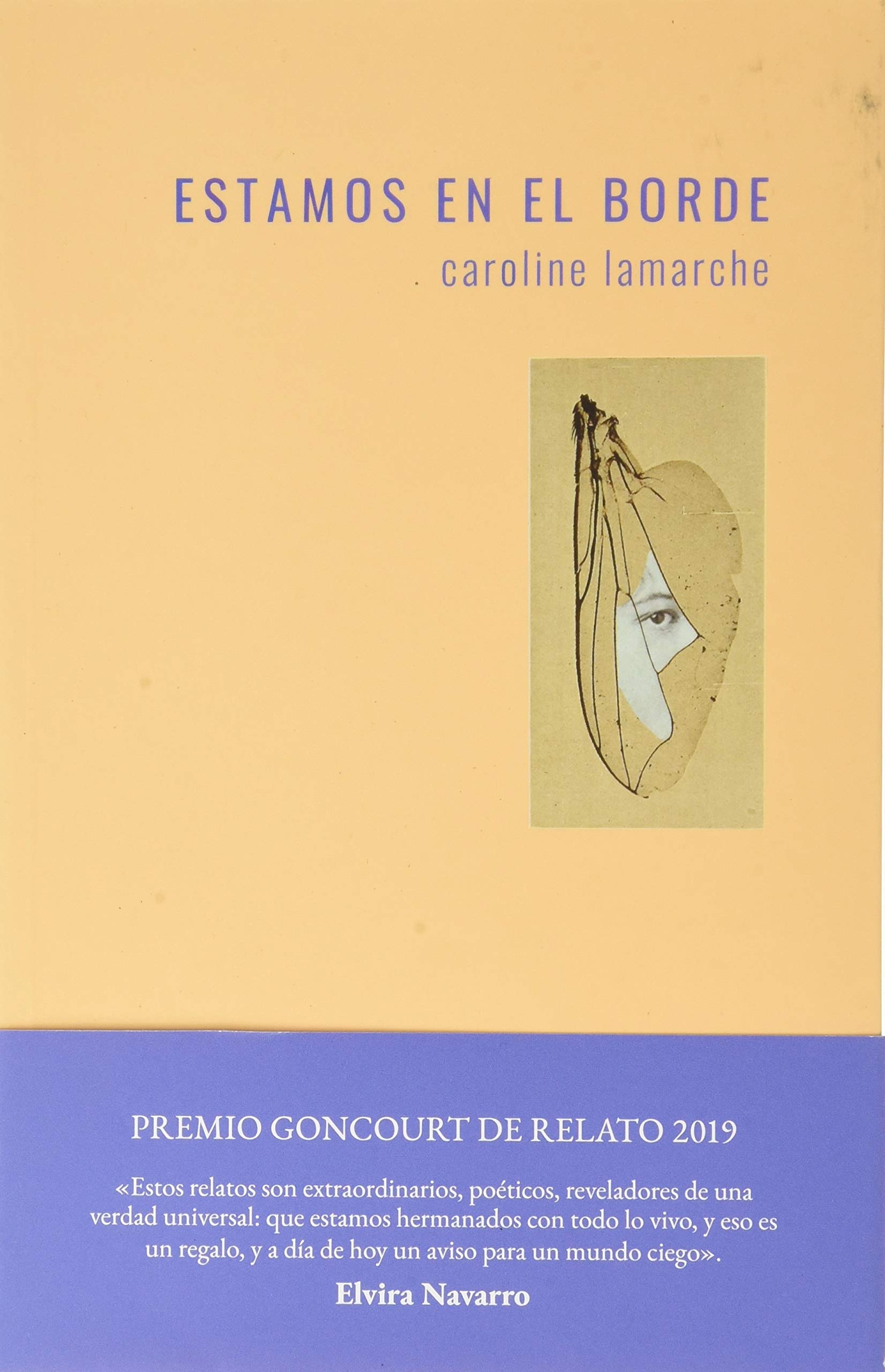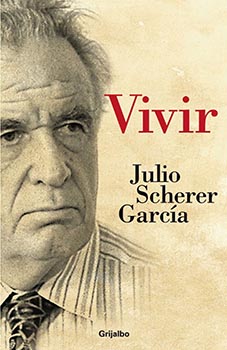En un artículo publicado en City Journal con motivo del cuarenta aniversario de mayo del 68, Christopher Hitchens dejaba claro que no era “solamente un hombre de los años sesenta, sino un soixante-huitard”. En sus primeros años como adulto, explicaba, su mundo intelectual y su compromiso político habían girado alrededor del 68 y de los acontecimientos que, aunque fueran algo anteriores o posteriores, asociamos con él: naturalmente la revuelta de París, pero también Vietnam, la muerte del Che, las manifestaciones en Checoslovaquia, las huelgas en Polonia, los coroneles griegos, Tlatelolco, la pérdida de las colonias de Portugal, el antifranquismo… Hitchens era entonces un revoltoso heredero del legado político e intelectual de la Gran Bretaña de posguerra en una de sus más ilustres versiones, la del izquierdista radical, antiautoritario e internacionalista, y como tal se comportaría: pese a mantener una relativa ortodoxia de man of letters progresista –así en su trabajo en la británica The New Statesman y más tarde en los ensayos de la estadounidense The Nation, donde atacó con dureza la política exterior de Kissinger, la Iglesia católica o los errores de Israel– fue expulsado del Partido Laborista, se unió a un grupúsculo trotskista y más tarde se dio cuenta de que si algo no iba a ser The Hitch era un hombre de partido.
Sin embargo, el gran cambio –en él o en la percepción que se tenía de él– tuvo lugar en 1989, cuando la izquierda respondió con tibieza a la fatwa declarada contra su amigo Salman Rushdie y él la acusó con muy malas pulgas. Después, en 1995, escribió un libro demoledor sobre el epítome de la bondad de nuestro tiempo, la Madre Teresa de Calcuta; en 1999 la emprendió con el líder de la izquierda global, Bill Clinton; Nueva York fue agredida y afirmó que los atacantes no eran más que un puñado de fascistas; se enfrentó a Noam Chomsky y Michael Moore; defendió la invasión de Iraq… Y, naturalmente, fue acusado de traidor, de vendido a la derecha. Tal vez su ateísmo militante suavizara lo que para muchos era un perfil reaccionario, pero ¡almorzaba con Paul Wolfovitz! ¡Colaboraba en The Weekly Standard!
Sin duda, el caso de Hitchens no es único. Otros soixante-huitards como él –de Glucksmann a Vargas Llosa, de Amis a Savater– abandonaron también en algún momento el papel de joven revolucionario cool para asumir el de interesante madurito pragmático. Y con ese paso crearon una nueva clase de intelectual: no habían sido cold warriors pero conocían de primera mano el enfrentamiento entre las sociedades autoritarias y las liberales; vieron las ventajas del orden burgués pero no cedieron ni un palmo en las libertades religiosas y sexuales; acabaron codeándose con políticos que no sé si esperaban ver a su lado pero supieron no renunciar a seguir siendo contrarians socarrones y dignos de poca confianza (para los políticos). Ciertamente, su pose rebelde ha evolucionado con una sospechosa sincronía con las tendencias más o menos vencedoras en el mundo occidental, de ahí que muchos les consideren inteligentes oportunistas. Creo más bien que son finísimos detectores de los nuevos peligros.
Amor, pobreza y guerra probablemente sea, en este sentido y en casi todos, el mejor libro de Hitchens, lo que es mucho decir. Recoge artículos de los últimos quince años –y alguno anterior, pero todos de su período halcón– y es una prolongación madura de esa temprana preocupación por la libertad del soixante-huitard. Están las grandes causas: vamos con él a Cuba –que es un desastre–, a Corea del Norte –que parece una broma–, y al Kurdistán –que es un dolor–, y asistimos a su respuesta –y la de los demás– al 11-s; pero también las no tan grandes: la persecución de los fumadores –que le enerva–, la constante reivindicación de Churchill –que no le gusta un pelo– o la burocracia vaticana –que le resulta casi divertida. Y también, al fin, la literatura: Bellow, Waugh, Borges, Dylan.
Amor, pobreza y guerra es pues un recorrido por las cosas del mundo que le han interesado a ese soixante-huitard cruzado que es Hitchens, pero también un cuidado monumento a Hitchens. No estamos ante un hombre modesto, y cada vez que da un paso quiere que su figura sea casi tan grande como el paisaje que pretende describir: esté leyendo a un viejo maestro en su estudio con una copa o discutiendo con un guía tramposo en cualquier rincón desgraciado del planeta, siempre se cuida de que ese hombretón gordo, culto y bromista se asome y nos asombre por su perspicacia. De nuevo puede parecer oportunismo. De nuevo no creo que se trate de eso: es que a Hitchens le encanta su trabajo y sabe que la personalidad es parte fundamental de él.
Hitchens, pues, es esa clase de intelectual que puede apretar los dientes hasta que le sangran las encías ante una injusticia o una estupidez y después pasárselo bomba denunciando el error con buenos argumentos. No se trata de esa frivolidad que en tantas ocasiones surge entre otros miembros de su generación, sino del gusto por un viejo oficio renovado –Hitchens suele remontarse a Zola y a Orwell– que puede ser enormemente gratificante y además, si hay suerte, útil. ¿Por qué entonces fingir que uno no disfruta? No es cuestión de poner cara de mártir ante la pobreza y la estulticia del mundo, sino de ser un profesional serio, obstinado y ligeramente vanidoso. Es más útil que lloriquear. ~
(Barcelona, 1977) es ensayista y columnista en El Confidencial. En 2018 publicó 1968. El nacimiento de un mundo nuevo (Debate).