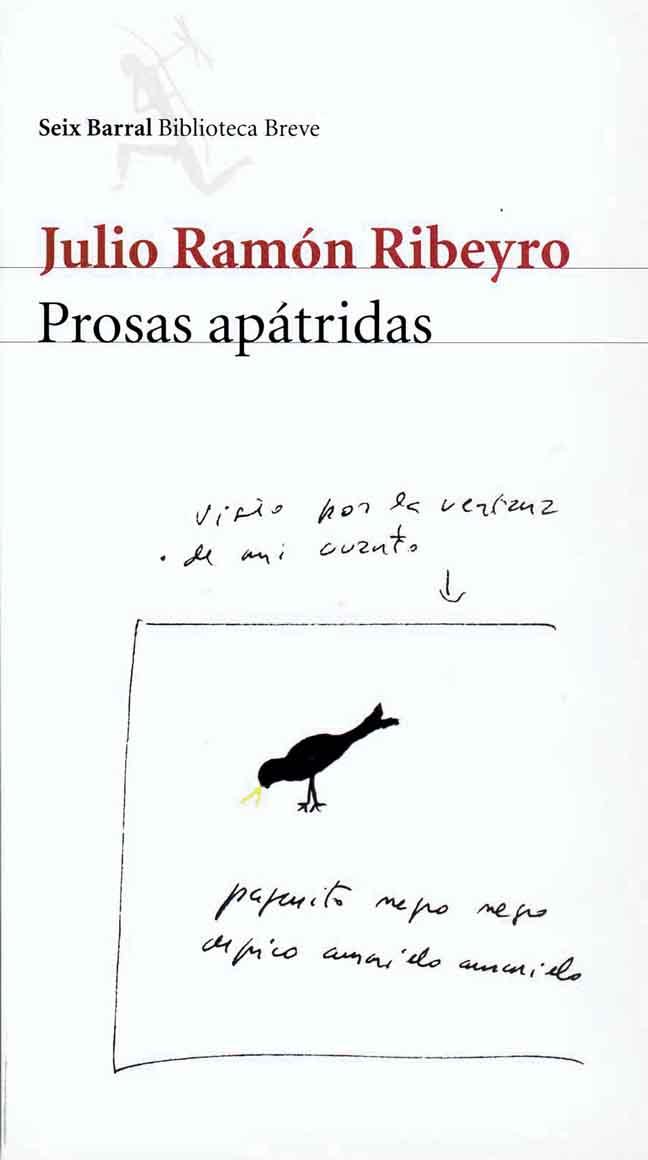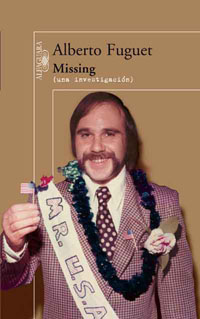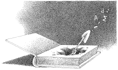La sostenida adicción a Martin Heidegger que mostró la escritora judía Hannah Arendt a lo largo de más de medio siglo, pese a las simpatías del filósofo alemán por Hitler –y de sus actos en sintonía con la persecución de los judíos–, da mucho qué pensar.
Ciertamente, no es cosa que pueda banalizarse en un subtítulo –algo así como “amor constante más allá del nazismo”–, aunque la frívola improbidad de algunos haya querido reducir esa adicción a otro avatar del tema del dominador y la sumisa; una prefiguración de “Portero de Noche”, de Liliana Cavani, en la que Martin Heidegger es Dirk Bogarde y la autora de Los orígenes del totalitarismo es Charlotte Rampling.
Es notorio también que Karl Jaspers, quien llegó a abrigar por Heidegger una admiración y una deuda intelectuales sólo comparables a las de Arendt, pudo despertar del hechizo –no me viene a la mano otra palabra– e increpar directamente a su antiguo íntimo amigo: “Si alguna vez compartimos algo que pueda llamarse impulso filosófico, ¡yo le imploro que se responsabilice de ese don! ¡Póngalo al servicio de la razón, de la realidad que tienen la valía y las posibilidades humanas, y no al servicio de la magia!”.
Mark Lilla pone fin al ensayo que dedica al trío Heidegger-Arendt-Jaspers con una parafrásis de W.B. Yeats que entraña una platónica advertencia contra las pasiones: “Las responsabiliades comienzan con Eros”.
Según Lilla, “[Jaspers] vio a un nuevo tirano entrar en el alma de su amigo, una pasión salvaje que lo descaminó al punto de llevarlo a apoyar al peor de los dictadores políticos y dejarse seducir por la hechicería intelectual”.
“El filósofo y el tirano –dice ya en los primeros párrafos–, el más elevado y el más bajo de los tipos humanos, están ligados, gracias a una perversa triquiñuela de la naturaleza, por el poder del amor”1.
Quien lea los seis lúcidos ensayos que Mark Lilla dedica en su libro a ocho insoslayables pensadores del siglo XX no podrá menos que atender al hecho de que el primero de ellos se ocupa de un trío de superlativos del siglo XX (dos hombres y una mujer) y de la problemática amistad entre ellos.
Y esto a despecho de que el autor nos advierta que no se propone otra cosa que escribir biografías intelectuales en tanto que biografías políticas:
“Que, en su juventud, Heidegger y Arendt hayan sido amantes carnales por breve tiempo, –escribe– resultaría sólo un detalle, en nada terriblemente revelador. Lo que sí es importante y merece reflexión es cómo cada uno de ellos tres vio el lugar que la pasión tiene en la vida mental y en la fascinación que ejerce la tiranía moderna”2.
Esa protesta de discreción me parece, felizmente, retórica. El soberbio escritor que es Lilla se halla en la intersección de lo académico y lo periodístico. Mucho antes de obtener un PhD en Harvard y de su incorporación al prestigioso Comité de Pensamiento Social de la Universidad de Chicago, ya se había destacado como colaborador regular del New York Review of Books y otras muchas publicaciones. Ligado a una de ellas, The Public Interest, un órgano decididamente neoconservador, pasó Lilla tres años que, según él, le apartaron del neoconservadurismo y, hablando en general, de la política doméstica estadounidense como tema de estudio.
Un vistazo al catálogo de reseñas de libros escritas por Lilla para la NYRB durante la última década deja ver que Pensadores temerarios se beneficia de sus insuperables recensiones bibliográficas sobre el pensamiento antiliberal europeo del siglo XX, “en ambas riberas del Rin y a la izquierda y la derecha ideológicas”.
Así, por ejemplo, el ensayo sobre la inquietante fortuna póstuma que ha tenido la obra de Carl Schmitt entre la derecha y la izquierda europeas parte de una exhaustiva y penetrante reseña publicada en 1997 en la NYRB. Titulada “El enemigo del liberalismo”, en ella Lilla pasa revista a lo esencial de la obra de Carl Schmitt, y también a una docena de libros que, tanto en inglés como en alemán, se habían publicado hasta la fecha sobre Schmitt.
Su comentario a la correspondencia de Walter Benjamin entre 1910 y 1940, editada y anotada por el judaísta Gershon Scholem, publicada en NYRB en 1995, es la nuez de su ensayo sobre el desdichado acertijo que fue Benjamin.
El asunto de los ensayos reunidos en Pensadores temerarios es todo lo que, citando a Leo Strauss –uno de los adalides de Lilla–, constituyó una de las supersticiones de la modernidad política: la de que la edad moderna ha progresado tanto que se ha hecho superior al mundo clásico.
De su lectura de Heidegger, y convencido de la condición exhausta de la filosofía en el siglo XX, “Strauss –esto afirma Lilla en el ensayo dedicado al desconcertante Alexandre Kojève– llegó a conclusiones por completo diferentes [a las de Kojève]. Para él, la lección de Heidegger al poner su filosofía al servicio de Hitler, es la de que el pensamiento moderno, tenido como un todo, había perdido ‘embrague’ con relación a la política y que esa relación precisaba pensarse de nuevo a la luz de la filosofía política clásica que los modernos habían abandonado”.
Más de un eco de Strauss resuena en los juicios de Lilla sobre la ineptitud de conceptos como el de “totalitarismo” para dar cuenta de las “nuevas viejas tiranías” que, desde la caída del muro de Berlín, florecen en el planeta. Ideas clásicas se requerirían para entender lo que en países como Venezuela o Zimbabue ya son algo más que las “democracias iliberales” descritas por Fareed Zakaria hace casi una década. El postfacio a Pensadores temerarios es quizá el ensayo de este libro que mejor salda su deuda con Strauss.
Llamativamente, de Jean Paul Sartre no se ocupa Lilla en Pensadores temerarios. Al principio, lo juzgué una omisión crasa, pero cambié de idea luego de leer lo que Lilla tiene que decir acerca de Foucault y Derrida, discípulos ambos de la “escuela de inconformidad y fantasía” –la expresión es de Steiner–, herederos de la torsión nihilista, negadora de los valores de la tradición burguesa liberal que Sartre dio al pensamiento del “rey secreto” de la filosofía: Martin Heidegger.
Con lo que vuelvo al pasmo con que asistimos a la adicción de Hannah Arendt a su antiguo maestro y amante. Es sabido que la única referencia explícita que Arendt hace del nazismo del autor de Ser y Tiempo es una nota al pie de un texto indulgente y ambiguo que, en 1969, escribió como parte de un libro-homenaje al ya octogenario filósofo. Otra referencia se halla en una anotación del diario personal de Arendt, hecha en 1953 y dice:
Heidegger afirma, con gran orgullo: “La gente dice que Heidegger es un zorro”. He aquí el relato verídico de Heidegger, el zorro: Había una vez un zorro tan poco zorro que no sólo se la pasaba cayendo en la trampa, sino que ni siquiera sabía la diferencia entre lo que es y no es una trampa.
Aquel zorro tenía, además, otro defecto: algo fallaba en su pelaje que este no alcanzaba a protegerlo de las vicisitudes de su vida de zorro. Luego de pasar su juventud rondando las trampas que ponía la gente y dejándose, por decirlo así, la piel en ellas, nuestro zorro decidió retirarse por completo del mundo y ponerse a hacer una madriguera para él solo.
En su tremenda ignorancia de la diferencia entre una trampa y su contrario, y a pesar de su increíblemente vasta experiencia con las trampas, dio en una idea completamente nueva, algo nunca antes oído entre los zorros: hizo de una trampa su guarida.
Se metió dentro de ella y hacía como si la trampa fuese en verdad una guarida –esto último no era engañifa, porque él siempre pensó que las trampas en las que otros caían eran, en realidad, guaridas–, y entonces decidió hacerse astuto a su manera y aparejar para otros la trampa que se había hecho a su medida y que sólo a él le venía bien. […]
Así fue que nuestro zorro dio en hermosear su trampa y colgar por todas partes inequívocos carteles que claramente rezaban: “Venid todos aquí, esto es una trampa; la trampa más hermosa del mundo”. A partir de entonces fue muy claro que ningún zorro caería en su trampa por error. Sin embargo, muchos fueron porque la trampa era la guarida de nuestro zorro y si querías hallarlo en casa cuando lo visitases
tenías que caer en su trampa.
Todos, excepto nuesto zorro,
podían volver a salir. Estaba hecha literalmente a su medida. Pero el zorro que vivía en la trampa decía orgullosamente: “Tantos vienen a mi trampa a visitarme que me he convertido en el mejor de todos los zorros”. Y había algo de cierto en ello, también: nadie conoce la naturaleza de las trampas mejor que aquel que pasa toda su vida en una de ellas”3.
Algún tiempo después, George Steiner escribía: “Muchas cosas permanecen oscuras en esta enorme obra, tan frecuentemente enigmática e incluso inaceptable. Las futuras filosofías y antifilosofías se alimentarán de ella, y sacarán de ella más provecho, quizá, cuando la rechacen”4.
Mark Lilla ha arrimado soberbiamente el hombro a esa tarea. ~
(Caracas, 1951) es narrador y ensayista. Su libro más reciente es Oil story (Tusquets, 2023).