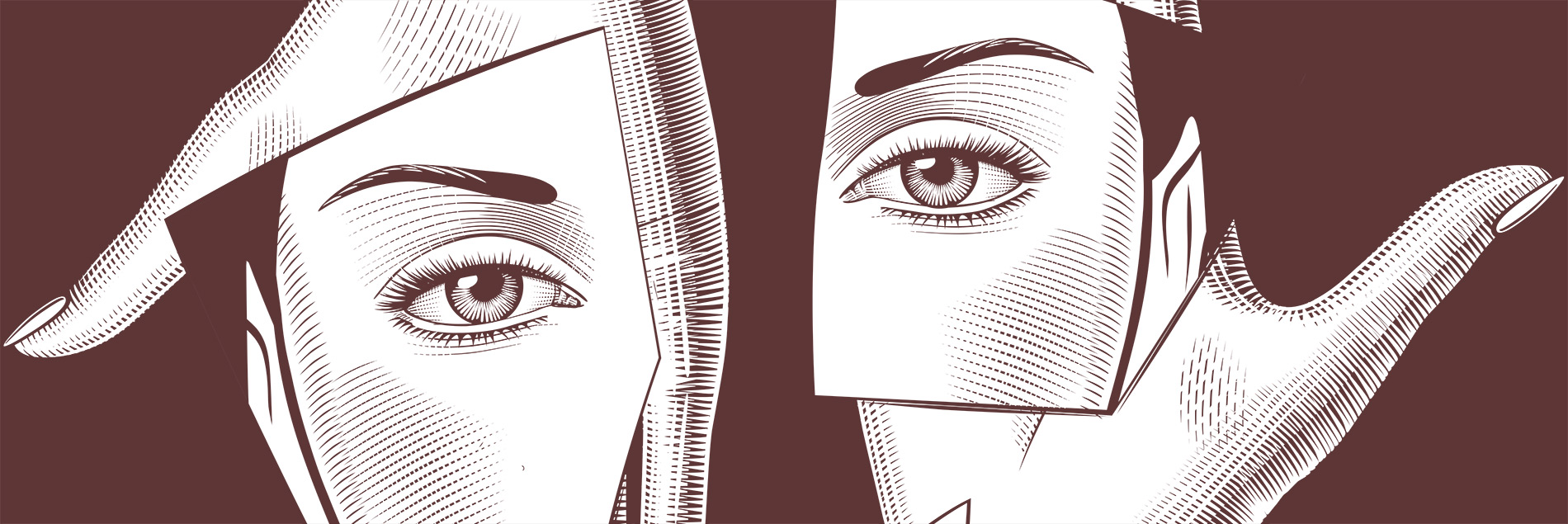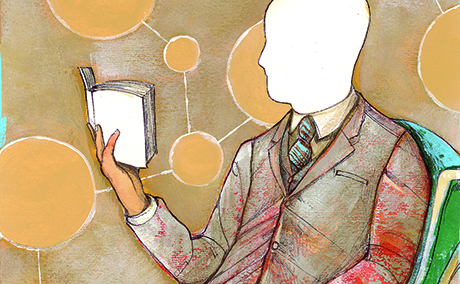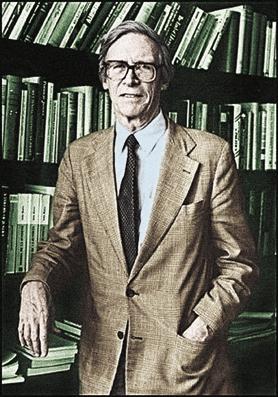Hasta hace solo unas décadas los escritores y los artistas gozaban de enorme impunidad para decir las cosas más feroces sin que su reputación se viera en juego. Al contrario. Desde mediados del siglo XIX el prestigio del creador estuvo ligado a su sinceridad, a su coraje para desafiar las convenciones, desoxidar los moralismos o incluso ofender a los burgueses con la exhibición impúdica de sus alucinaciones violentas y sus pulsiones mórbidas. El surrealista peruano César Moro decía que la poesía era “la selección de los peores instintos, de los instintos de asesinato, de violación, de incesto”. Se sumaba a las voces de los simbolistas que encontraron inspiración en las tinieblas, y de la vanguardia que revistió sus versos con dinamita. Lo común fue el nihilismo y el inmoralismo, el rechazo de la norma y la exaltación del impulso disolvente que atentaba contra la normalidad y la aclimatación social. El artista del siglo XX se creyó un pequeño Dios, sin Tablas de la Ley pero sí con un amplio abanico de pulsiones y apetitos que confesaba y saciaba sin temor a la sanción pública. El caso más extremo de esta expresión impune de vicios fue Eldridge Cleaver, el Pantera Negra, cuya reputación intelectual derivó de Soul on ice, un libro autobiográfico de 1968 en el que reconocía haber violado a mujeres negras como un entrenamiento para violar a las mujeres blancas.
Sorprende recordar esa exaltación libertaria de lo incorrecto y de lo escabroso porque hoy en día las cosas han cambiado de forma dramática. No es solo que al artista se le hubiera bajado del Olimpo y que ahora se le sancione su displicencia con la moral, algo que quizás corrige los excesos anarcoindividualistas que Max Stirner inoculó en la vanguardia. Es mucho más, es el extremo opuesto. De pequeño Dios el artista ha pasado a ser un siervo del moralismo puritano que se extiende como la covid-19 por las sociedades contemporáneas. Sus palabras irreverentes y sus desafíos morales, prueba fáctica de su libertad, a veces de su irresponsabilidad, son ahora su condena. Las noticias de grandes cineastas o escritores defenestrados de un día para otro por comentarios o tuits, incluso por bromas o tonterías que pronunciaron hace décadas, se han convertido en un pasatiempo cotidiano. El caso más reciente quizá sea el del dramaturgo japonés Kentaro Kobayashi, director de las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de 2021, que se vio forzado a renunciar días antes de la inauguración del certamen al hacerse pública una filmación remota, de 1998, en la que hacía una broma sobre el Holocausto. “El pasado no está muerto, ni siquiera es pasado”, decía Faulkner, y sus palabras se aplican a la perfección en estos tiempos en los que cualquier desatino juvenil puede hacer añicos un nombre acrisolado a lo largo de una vida. Se abrió la veda, y los cazadores de reputaciones pueden salir al mundo virtual en busca de rastros del pecado.
A comienzos de este año, el actor Armie Hammer, famoso por su papel en la película Call me by your name, se vio en problemas por motivos similares. No a causa de lo que dijo o hizo en el pasado, sino por los mensajes íntimos que intercambió con sus parejas sexuales. De pronto salieron a la luz pública fantasías eróticas salpicadas de sadomasoquismo y canibalismo, pensadas no para el prime time sino para la más estricta intimidad, y aquello se convirtió en prueba irrefutable de su podredumbre moral. El predecible resultado fue la exclusión de los proyectos en los que estaba trabajando y su descenso a los infiernos. Actores, poetas, músicos, artistas… quienes hasta no hace mucho podían ufanarse de sus vidas desaforadas, de su excentricidad o de sostener opiniones que desafiaban los tabúes y la moralidad convencional, son hoy quienes deben demostrar comportamientos y opiniones correctos y moralmente estandarizados, al menos alineados con la nueva clerecía de falsos progresistas que han convertido el privilegio, sobre todo el privilegio blanco, en la nueva fuente de maldad. En juego están sus propias carreras o incluso la memoria que quede de ellos en el futuro, como han podido comprobar personalidades tan respetadas en sus distintos campos como Woody Allen, Kevin Spacey o JK Rowling. Hay tantos vigías morales en el mundo virtual que ya se han empezado a publicar listas con los nombres de los artistas que cada año son cancelados por hacer afirmaciones o comentarios susceptibles de ofender a alguien o de revelar alguna tara moral. Hay incluso públicos expectantes al pie del cadalso que disfrutan viendo cómo la reputación de una persona imprudente, ni siquiera de un famoso, solo de alguien que tuitea algún chiste ambiguo o torpe, cae en las fauces de la jauría. El caso de Justine Sacco quizás sea el más llamativo, una persona anónima con apenas 172 seguidores en Twitter, que se dejó seducir por el reflejo que muchos likes podría devolverle aquel estanque traicionero. Antes de tomar un avión a Sudáfrica, tuiteó un chiste malo sobre los privilegios de los blancos que se interpretó como un desplante racista, y para cuando aterrizó ya era trending topic mundial y la nueva víctima del globalizado tráfico de resentimientos y demostraciones de odio. Los marginados habían ganado voz, dijo algún tuitero, y ahora ningún privilegiado podría ventilar impunemente sus prejuicios racistas o sexistas. El pueblo se encargaría de hacer justicia. Quizás no podría multarlo o llevarlo a la cárcel por sus ofensas, pero sí exponerlo públicamente para destrozar su reputación.
Esta es la verdadera nueva normalidad en las sociedades occidentales. El escrache, inventado en 1997 por los hijos de las víctimas de la dictadura argentina, encontró en las redes sociales una escenario fecundo para hacerse global. Quien haga algo que sea o que parezca una ofensa o un abuso, y que además pase la vara de los tribunales ordinarios, se estrellará en las redes con la verdadera justicia, la del pueblo, la de las víctimas. Las masas han vuelto a aparecer en la vida pública. Su acechanza en las redes y el efecto corrosivo que pueden tener en la reputación de una persona o de una marca ha generado una curiosa confluencia entre el capitalismo y la cultura. No es una coincidencia que las expresiones artísticas contemporáneas tiendan a la corrección política y se plieguen a los temas morales de moda –el racismo, el feminismo, el cambio climático–, ni que las marcas corporativas sigan el mismo camino. Así como los artistas más reconocidos hablan hoy en día de las víctimas, del medio ambiente o de alguna injusticia, los anuncios de Amazon, Toyota, LG o H&M se han cargado de mensajes ecologistas, y los de Movistar, Banco Santander o Decathlon de guiños feministas. En las redes, en el mercado, en los museos y en las ceremonias de premios culturales prima el postureo moral, el virtue signalling. La gente quiere demostrarle al otro que es virtuosa, y la mejor forma que tiene es consumiendo productos que han sabido asociar su marca a causas sociales, sumándose al comentario biempensante o a las turbas que desfogan su rencor contra personas que hacen sonar las alarmas de la corrección política. Hace mucho no teníamos tanto espectáculo moralista y tan poco compromiso con la ética.
Lo curioso es que hay personas muy vulnerables a estos nuevos censores morales y otras totalmente inmunes. En 2018, bajo el efecto cultural del movimiento MeToo, la imagen de Pablo Neruda sufrió un desgaste considerable. Alguien recordó los párrafos de Confieso que he vivido en los que el poeta contaba, no sin algo de vergüenza, haber violado a una joven durante su juventud como diplomático en Asia. Aunque desde 1974 era de conocimiento público, aquel episodio cobró nueva actualidad y terminó empañando el legado literario del poeta. Su juicio a posteriori contrasta con el silencio que siempre ha rodeado a Juan Domingo Perón. Esto también es de dominio público: tras la muerte de Eva Duarte, el general convirtió la Quinta de Olivos en un centro deportivo para colegiales. Fue allí donde conoció a la nueva amante que lo acompañaría hasta el golpe que sufrió en 1955. Se llamaba Nelly Rivas. Tenía catorce años.
A Nabokov y a Balthus los cancelan por plasmar fantasías eróticas con menores, pero el hombre que aprovechó su inmenso poder para materializarlas pasa desapercibido. Aquí hay algo que no encaja: hace solo unos meses el poeta venezolano Willy McKey, acosado en las redes sociales después de que se hiciera pública su relación con una adolescente de dieciséis años, terminó suicidándose, y mientras tanto el nombre de Perón sigue sirviendo para ganar elecciones a la presidencia argentina.
Esta es una de las perversas paradojas del mundo contemporáneo: los creadores están muy expuestos a la cancelación y los políticos gozan de una impunidad deconcertante. Hoy en día no es nada claro que un escándalo sentencie la carrera de un político, ni que sus incorrecciones, desmanes o mentiras le pasen factura. Es más, hay políticos –pienso en Jair Bolsonaro, en Vox, en Donald Trump y en general en la derecha populista– que han conseguido entrar al juego político gracias a la incorrección. Su sello característico es el ataque frontal a los temas insignia del moralismo biempensante que se fragua en las universidades, en las industrias culturales y en las agencias de publicidad. Después de poner en la misma balanza el prestigio y la visibilidad, han apostado claramente por la segunda. Es una de las premisas del juego político contemporáneo: quien no es visible no existe, quien no está en el centro del debate no aparece en el radar del votante. El antagonismo, la incorrección y la bajeza son por eso mismo herramientas políticas. El comentario escandaloso se reproduce fácilmente en los titulares, se difunde en redes, atrae los focos; de alguna forma determina el debate público y tiene el extraño efecto de hacer popular al personaje impopular. Allí donde se ha impuesto la corrección política, un sector del electorado ha empezado a valorar la autenticidad y la sinceridad, los valores que antes se asociaban con la actividad creadora y que ahora son las etiquetas que se disputan los políticos más lenguaraces y oportunistas. Se han invertido los papeles: antes era el artista quien tenía el privilegio de hacer y decir lo que le diera la gana, y ahora es el político quien puede decir una cosa y hacer la contraria sin que ocurra nada. Un chiste de hace más de veinte años le cuesta el puesto a Kobayashi, y un presidente se exime de rendir cuentas por la falsedad de ayer o, peor aún, por el uso sistemático de la mentira. Insisto, aquí hay algo que no cuadra.
De este cambio de roles se han derivado vicios que sufrimos a diario: un debate público teatral, barato, insustancial y malévolo, con elementos similares a los que Moro recomendaba para la poesía, y una cultura que repite todos los vicios del indigenismo latinoamericano de los años treinta: su pasión por la víctimas y por el victimismo, su moralismo estereotipado, un buenismo falaz que facilita el éxito comercial entre las élites culposas y una propensión a dejarse instrumentalizar por el poder político y por el poder económico. No debe olvidarse que el mayor etnocida del siglo XX latinoamericano, el general Maximiliano Hernández Martínez, fue el más entusiasta promotor del indigenismo salvadoreño. Nada bueno puede ocurrir cuando las licencias del artista se las toma el político, ni cuando la prudencia del político se le impone al artista. Quien debería cuidar su reputación, comprometiéndose moralmente con la sociedad, es el político, mientras al artista, y en general a quienes exploran la condición humana, se les deba dar un amplio margen para decir o revelar cosas incómodas. No se trata de que el intelectual o el creador vuelva a ser un semidiós impune, autorizado a burlar todas las normas civilizatorias o a celebrar, como Sartre, la aniquilación del hombre blanco sin ver mermada su reputación, pero sí de que tenga espacio para opinar y para crear sin temor a que el primer ofendido encienda el engranaje de la cancelación. César Moro defendió la maldad como reacción al buenismo indigenista que imperaba en el Perú de los treinta. Su ejemplo tampoco debería olvidarse. ~
(Bogotá, 1975) es antropólogo y ensayista. Su libro más reciente es El puño invisible (Taurus).