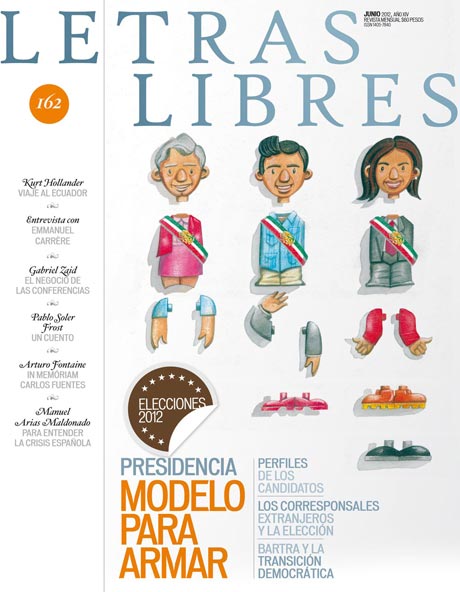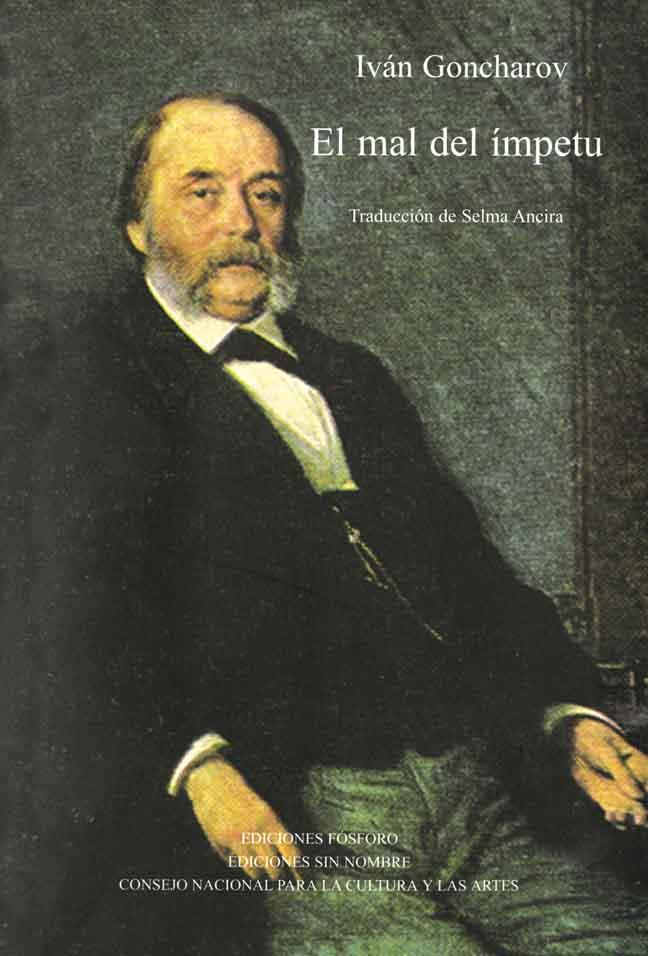Lina Meruane
Sangre en el ojo
Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2012, 172 pp.
Miren: entre los escombros de la imaginación romántica yace el mito del poeta ciego. Uno de esos ciegos descansa, legendariamente, a la entrada de la literatura. Otro, argentino pero no por ello menos improbable, se ubica donde terminan (o se bifurcan) muchos de los senderos literarios. Entre ambos se suceden, con distintos grados de lucidez y ceguera, las vidas y las obras de, por lo menos, Dante y Milton y Joyce. Al final, apenas si podría juzgarse al despistado que dijera que la literatura occidental es, de algún modo, una saga de sabios que, incapaces de atender los detalles del mundo material, vislumbran una realidad más honda. Porque ese es el poder que cierto romanticismo ha conferido a los escritores invidentes: una potente mirada interior, la apenas envidiable habilidad de ignorar las apariencias y atender esa supuesta verdad –universal e inmutable– que se oculta debajo de las cosas. Porque también eso: el bardo ciego no expresa la suerte de unos cuantos individuos contingentes sino, en teoría, una inmanente condición humana. Usando una frase de Borges: dicta páginas que son todo para todos los hombres.
La narradora y protagonista de Sangre en el ojo –la estupenda novela de Lina Meruane (Santiago de Chile, 1970)– es ciega pero no, por fortuna, profeta ni presume de traspasar el velo de las apariencias. Antes que inscribirse en un fabuloso clan de ciegos, se obstina en afirmar su particularidad: tiene un nombre propio, Lina Meruane; vive en un escenario concreto, la Nueva York actual, y no es precisamente la voz de la tribu, entre otras cosas porque escribe en español en un ámbito más bien anglosajón. Aparte: en lugar de infligirse a sí misma la ceguera, como se cuenta que hizo Milton, la recibe de pronto, una noche cualquiera; y en vez de razonar que le fue deparada por el azar o el destino con un fin preciso, como a veces declaraba Borges, la combate y vaga por hospitales. Como ya apuntó Álvaro Enrigue en una nota sobre la novela (El Universal, 31 de marzo de 2012), no hay aquí esa ceguera metafórica a la que nos ha acostumbrado cierta literatura. A decir verdad, nada en esta obra parece desprenderse del mundo material y ofrecerse, ya vaporoso, como elemento alegórico. La protagonista, antes que desatender las superficies, se apega a ellas y, para paliar la pérdida de la vista, afila sus demás sentidos: piensa con las manos, escucha los gestos de los otros, se demora en las texturas de lo real. Todo lo que sucede en el libro sucede, además, a unos cuantos metros de ella y todas las facultades intelectuales de esta –su imaginación, su memoria– se concentran en discernir lo más inmediato. Esto es lo que hay: voces, superficies, el rumor de unos zapatos raspados contra una alfombra, el olor a pretzel de Madison y la 37, un clamor de pájaros electrocutados en los cables de luz. Eso. Todo eso.
“Nadie –escribió Jorge Fernández Granados– habita la absoluta oscuridad como nadie habita la absoluta luz (esas dos alegorías de lo absoluto): todos ven, a su manera y cada uno bajo cierta mirada, los matices innumerables de una trama.” Quién sabe qué vea la protagonista de Sangre en el ojo pero algo es seguro: se mueve en un entorno que, mal que bien, advierte. El mundo no desaparece nada más así: persisten su ruido y su furia pero, también, sombras, contrastes, retazos de luz. Persisten, además, imágenes del mundo en la imaginación y la memoria de la narradora: formas con que ella colma el vacío, recuerdos que la guían trabajosamente por Harlem y, más tarde, cuando viaja de vuelta a casa de sus padres, por Santiago de Chile. Ahora: no desaparece el mundo pero sí, y súbitamente, su pretendido orden. Así de sencillo: un día uno pierde un sentido y de golpe todo se torna violento e inestable. Los espacios se animan: “La casa estaba viva, empuñaba sus pomos y afilaba sus fierros mientras yo insistía en arrimarme a esquinas que habían dejado de estar en su lugar.” La trama del tiempo se desfigura: “Y qué es una hora más o media hora menos cuando no hay nada por delante.” Las palabras dejan de realizar su gastado truco –fingir que son la cosa que enuncian– y se revelan como lo que son: signos vacíos, arbitrarios. “La palabra amanecer no evocó nada. Nada que semejara un amanecer. Y pensé que se quedarían las palabras y sus ritmos pero no los paisajes, no los colores ni las caras.”
¿Cómo decir eso? ¿Cómo narrar ese mundo informe con unos signos que se obstinan en hacer ver a quien los atiende? ¿Cómo contar ese desorden con un instrumento, la novela, que se empeña en imponerle un estilo al mundo y en trazar toscas relaciones de causa y efecto entre los hechos? Felizmente, Meruane no intenta reproducir la experiencia física de la ceguera –su narradora no cuenta la historia en presente, mientras padece lo que describe, sino tiempo después, quién sabe qué tan tarde, quién sabe si recuperada o no la vista. Felizmente, tampoco actúa como si no hubiera más remedio que esquivar los desafíos que el tema de la ceguera supone y producir una novela correcta y ordinaria. Por el contrario: todo en estas páginas se resiste a construir una novela así de bien portada. Hay que ver la prosa: frases tajadas en los primeros capítulos, párrafos agujereados después, un constante escepticismo ante la lengua. Hay que ver la trama colocada a la mitad: una historia de amor que es, en realidad, una vacilante relación de poder en la que la mujer ciega y el hombre que la guía, o es guiado, se intercambian continuamente los roles del amo y el sirviente. Hay que ver, desde luego, ese necio rechazo de la narradora a reinstaurar un orden y a atar otra vez unas cosas con otras. Mejor así: todo descompuesto y dislocado. Que se sepa: el orden del mundo, cualquier orden, es precario. Un parpadeo y todo puede volverse otra cosa. ~
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).