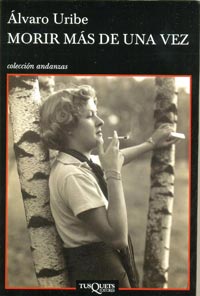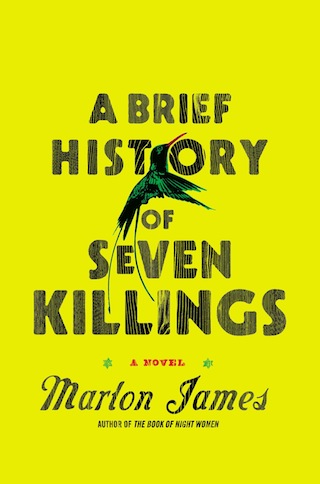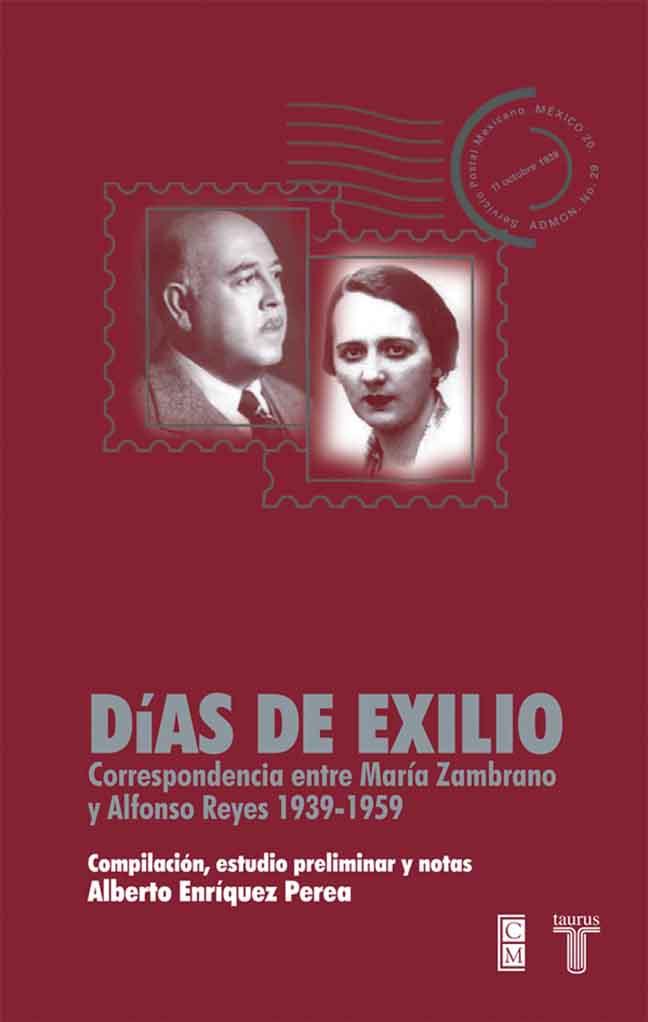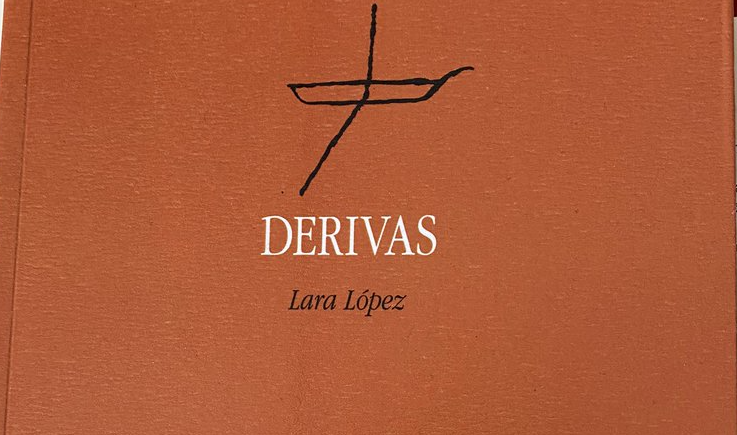Álvaro Uribe
Morir más de una vez
México, Tusquets, 2011, 230 pp.
Permiso para una confesión. He escrito tres veces, tres textos, sobre la obra de Álvaro Uribe. He elogiado, una y otra y otra vez, su “sabiduría narrativa”, su “limpieza estilística”, su “elegancia”, su “rigor”, los repetidos “fulgores de su prosa”. He visto –o, mejor, he querido hacer ver– que sus cuentos y novelas y ensayos destacan en el interior de la literatura mexicana contemporánea y que representan, allí adentro, un ejemplo de “ética y compromiso literarios”. He dicho, para acabar de una vez, que él “es, por mucho, nuestro estilista más fino y nuestro mejor escritor en activo”. Ahora: también he cambiado. De unos años para acá concibo de otro modo (digamos: de manera más política, más sociológica) la práctica literaria, y aquellas categorías que antes me parecían más o menos evidentes (“elegancia”, “sabiduría narrativa”…) hoy me resultan vagas, cuando no de plano irrelevantes. Previsiblemente también han cambiado mis afinidades y aversiones y, en el camino, algunas obras que me eran muy cercanas se han ido alejando, desdibujando, perdiendo.
Si advierto todo esto es solo para decir que leí con no poco temor Morir más de una vez y que la novela me produjo, feliz y extrañamente, la misma fascinación que los otros libros de Uribe. En mi descargo no puedo alegar que la escritura de Uribe (ciudad de México, 1953) haya cambiado radicalmente ni menos que haya seguido una ruta más o menos parecida a la mía. Casi por el contrario: esta novela es tan literaria como las otras, se esmera en el cuidado de sus aspectos formales y, en vez de explorar nuevos temas o insistir con algún episodio de la historia nacional después de la exitosa Expediente del atentado (2007), vuelve a los asuntos y ambientes de Por su nombre (2001). Allá el protagonista es un tal Manuel Artigas y la historia –detrás de la anécdota erótica– es la de un puñado de jóvenes mexicanos que se gastan en el París de los años setenta y ochenta. Acá el protagonista es, hasta cierto punto, otra vez Artigas, quien, luego de saberse enfermo de cáncer, rememora algunos episodios de su vida y de la de un puñado de jóvenes mexicanos que se gastan en el París de los años setenta y ochenta. Se trata de una vuelta a aquellos seres y lugares pero no, claro, de un refrito y menos de una parodia: es más moroso el ritmo, son otras las anécdotas, no tienen comparación los formidables, estremecedores, pasajes sobre el cáncer y la quimioterapia.
(Cosa curiosa: ambas novelas pueden leerse, provechosamente, al lado de Los detectives salvajes y Amuleto de Roberto Bolaño. Hágase la prueba: unas y otras –escritas al fin y al cabo por autores nacidos el mismo año y crecidos en la misma ciudad de México– se ocupan de una misma generación de mexicanos y repiten, a veces, los mismos escenarios; unas y otras refieren las aventuras de una pandilla de jóvenes que se pretenden artistas o escritores; unas y otras siguen sus correrías en el extranjero, sus reiterados fracasos, sus esporádicas victorias. Desde luego: los personajes de Bolaño son poetas y desarrapados y los de Uribe son menos marginales y terminan, de pronto, en el servicio diplomático. Es verdad: a las novelas de Bolaño, puro vitalismo, les sobran algunas páginas mientras que a las de Uribe, mucho más contenidas, no les sobra palabra alguna. Pero también es cierto que tanto unas obras como otras, al atender las trayectorias centrífugas de unos cuantos artistas y escritores, ofrecen una imagen bastante descentrada de la cultura mexicana. Léase si no el tercero de los cuatro apartados que componen Morir más de una vez, “La ballena azul”, casi una variación, seguramente involuntaria, de Amuleto. Véase en su centro a esa mujer extranjera que mima a los jóvenes escritores: ya no Auxilio Lacouture sino Gabrielle Anghelotti, una francesa, alguna vez amante de uno de los surrealistas, que desde su escritorio en la Embajada de México en Francia mira pasar a Torres Bodet y a Paz y a Fuentes y a un cúmulo de jóvenes mexicanos más o menos deslumbrados por Rayuela.)
Es posible que las obras que mejor le vayan a los críticos sean esas que se frustran poco antes de cumplir lo que prometen, y que por lo mismo ellos pueden consumar con su lectura, o aquellas otras que apelan más o menos directamente a la teoría literaria, y que por tanto ellos pueden incluir con facilidad dentro de un discurso teórico previo. Pues bueno: las novelas de Uribe no son de uno ni de otro tipo. Por un lado, son textos que parecen ya acabados –dispositivos que funcionan sin fallas ni anomalías y antes los cuales no queda otra opción que admirar y aplaudir su mecanismo. Por el otro, son obras que, absortas en su propia forma y hechizadas por su propio ritmo, dan la impresión de cerrarse sobre sí mismas –dispositivos que, en vez de tratar los asuntos públicos más visibles o de coquetear con las perspectivas académicas al uso, acentúan tercamente su especificidad, su autonomía. El lector que busque aquí, por ejemplo, la violencia que encuentra en otras novelas mexicanas recientes se llevará un chasco, lo mismo que el crítico que pretenda, digamos, conectar esta trama, a caballo entre Francia y México, con cierta agenda poscolonial. Lo que hay es, sobre todo, lo que se ve en la superficie: una escritura que, orgullosa de ser escritura, enfatiza su propia materialidad.
Para terminar de una vez por todas con la confesión: sospecho que hace unos años yo habría rematado esta nota afirmando que las obras de Uribe, vertidas sobre sí mismas y reacias a ser integradas en discursos más amplios, corroboran la soberanía de la literatura, la felicidad de crear arte por el mero afán de crear arte. Hoy, cuando me interesa menos lo que sucede dentro de una obra que la manera en que esa obra interviene en el mundo, creo percibir otra cosa: ya no retraimiento sino resistencia, una fina resistencia. En otras palabras: si estos libros se empecinan en subrayar su autonomía –su relativa y siempre amenazada autonomía– no es tanto para aislarse del mundo como para resistirse a que este los avasalle, desactive y use instrumentalmente, ya como meros enunciados de una doctrina política, ya como banales objetos de consumo. Como tantas veces dijo Adorno: en el momento en que las obras culturales ceden y dejan de defender su autonomía se vuelven, simple y llanamente, mercancías.
Está claro que Morir más de una vez, la extraordinaria Morir más de una vez, no cede. ~
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).