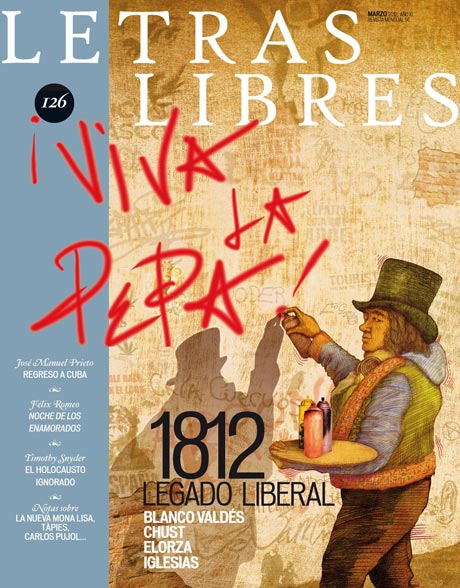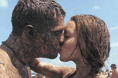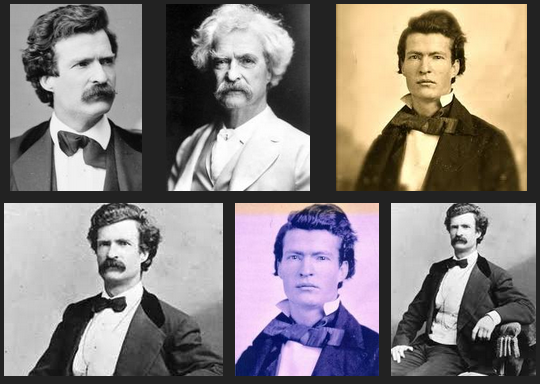La violencia del impacto provocado por una variable exterior –la ocupación del territorio español por el ejército de Napoleón, que tuvo como consecuencias inmediatas los sucesos del 2 de mayo y la deposición de los Borbones en Bayona– crea la falsa imagen de que el factor desencadenante de la crisis es al mismo tiempo su fundamento. En realidad, sería más adecuado hablar de que la invasión francesa determina el modo en que sobreviene la crisis orgánica del Antiguo Régimen en España. En su ausencia, el estado de putrefacción en que se hallaba la monarquía habría dado lugar a otro tipo de crisis, de consecuencias imprevisibles, ya que, con o sin Napoleón de por medio, el enfrentamiento entre el príncipe de Asturias y el de la Paz resultaba inevitable, y dada la impopularidad del segundo, que además arrastraba consigo la de los viejos reyes, la pugna personal introducía un grave riesgo para la supervivencia del régimen absolutista en los términos en que existía en 1808. Solo que, al igual que sucedía con “las Indias”, la creciente fragilidad del sistema en su conjunto no determinaba de antemano la forma ni el grado de violencia que habrían de caracterizar su agonía. Pero llegó la doble jugada militar y política de Napoleón, y el desplome tuvo lugar de manera abrupta.
Además, la descomposición del régimen no tenía causas exclusivamente políticas. A partir de 1789 el ciclo alcista del siglo XVIII fue sucedido por una etapa de declive económico, salpicada por crisis de subsistencia recurrentes, con lo cual se desvanecían los supuestos que hicieran viable un despotismo ilustrado con su carga de esperanzas. A ello se sumó, como factor decisivo por lo que concierne al Estado, el peso financiero de las sucesivas guerras, cuyo origen se remontaba a la de la independencia norteamericana, y que se agudizó con los conflictos encadenados a partir de 1793, primero contra Francia y luego como aliados suyos, con la consecuencia adicional del aislamiento transitorio de las colonias americanas y, sobre todo, de la pérdida de la flota en Trafalgar. A medio plazo, el imperio estaba ya perdido desde 1805.
No obstante, si la quiebra de la monarquía absoluta tiene lugar en 1808, y no a partir de 1814, según propuso en su libro clásico Josep Fontana, sus rasgos concretos van a depender a corto plazo de la inmediatez del episodio que la desencadena. El foco de atención se sitúa sobre el centro de dirección político que resulta demolido por las decisiones de Napoleón y sobre la respuesta posible a la ocupación militar francesa. La actitud mayoritaria de rechazo a la invasión, que sigue a la desconfianza ante la penetración del ejército francés, se activa cuando entra en juego el espectacular detonante de los sucesos del 2 de mayo, con su doble cara de insurrección popular espontánea y brutal represión francesa. Como tantas otras veces en la historia contemporánea, la convergencia de un acontecimiento desencadenante, una crisis de larga duración y las vacilaciones o las renuncias de los titulares del poder configura una estructura de oportunidad política, de la cual emerge una revolución, esto es, una transformación sustancial operada en las relaciones de poder político.
Los recursos disponibles para una acción insurreccional se deben a la presencia de una amenaza común, ejemplificada por los sucesos de Madrid, y al elemento simbólico aglutinador que representa el polo de los enemigos: Godoy como emblema del mal gobierno de un lado, Napoleón como destructor de la patria, de otro.
En cuanto a recursos materiales, el punto débil de la insurrección protagonizada por las Juntas Provinciales residía en la inferioridad militar respecto de las fuerzas francesas. En mayo de 1808, la cascada de revueltas locales había tomado desprevenido a un ejército de ocupación acostumbrado a seguir la pauta europea de consolidar el dominio militar y político a partir del control de la capital y de sus instituciones. La ocupación de ciudades y de plazas fuertes de importancia estratégica dejaba libres amplios espacios del territorio español, en los cuales cobrará forma el poder alternativo de las Juntas.
Un acontecimiento decisivo en la historia militar y política del año fue la victoria del ejército de Castaños sobre Dupont en Bailén. En cierto modo, resultó un espejismo por lo que concierne a las posibilidades de éxito de los ejércitos españoles sobre los franceses en campo abierto, desmentidas ya en el mismo verano y sobre todo con la campaña de Napoleón. Solo gracias a la alianza con el ejército inglés, y en posición subordinada, llegará la victoria. El espejismo fue sin embargo determinante en cuanto a la voluntad de movilización contra el invasor. Después de Bailén despunta la perspectiva de acompañar la victoria militar con la superación definitiva del “despotismo”. Esas posibilidades no habrían existido en una España ocupada, o casi ocupada como sucederá a partir de enero de 1810. Si el proceso revolucionario sigue entonces adelante, aun desde la reclusión forzosa de Cádiz, es gracias al fermento ideológico que cobra forma en el verano de 1808 y a la orientación institucional de la Junta Central el año siguiente.
¿Qué otro concepto tenían disponible los participantes en el levantamiento antifrancés sino el de “independencia”? Formaban simbólica y realmente parte de un sujeto colectivo cuya existencia fijaba el oponente. Independencia designa libertad del sujeto colectivo, integrado por el conjunto de los españoles. La dinámica del levantamiento interviene asimismo sobre las identidades, en la medida que el referente simbólico esencial, con su identidad a cuestas (“los franceses”), es España y, visto desde el ángulo de la identidad, “los españoles”. Ahora bien, quienes se movilizan en las insurrecciones no son unos españoles genéricos, sino los del Principado de Asturias, de Aragón, de Andalucía, de Valencia o de Murcia, y las distintas denominaciones de las Juntas acogen ese carácter. De ahí la importancia y la articulación espontánea de las dos legitimidades, reflejada en distintos textos, y de modo muy preciso en el Centinela contra franceses de Capmany: el desarrollo territorial de la insurrección da fe de la España plural.
Una y cien veces sentado el principio de que los españoles luchan por la independencia, queda por ver el contenido político de la misma. Ciertamente, nunca falta la restauración de Fernando VII, “el amado” y “el ingenuo” engañado por el pérfido Napoleón, pero a continuación cada escritor y cada político otorgarán a esa finalidad el sesgo propio de su ideología: restauración sin más, restauración para recuperar la monarquía tradicional o restauración dentro de un orden político reformado que el rey deberá respetar.
La clave de esta proyección hacia el futuro reside en el protagonismo adquirido por el concepto de nación, también utilizado por los conservadores, aunque ellos siempre lo asociaban a la estructura tradicional del poder en el reino. Ausente el rey, la sociedad española –esto es, sus élites patrióticas– asume el protagonismo de la acción política y en tales condiciones el vocablo “nación” refleja el contenido comunitario forzado por el vacío de poder. El concepto de patria, esgrimido constantemente en los primeros escritos, remite al carácter permanentemente sagrado de las relaciones entre individuo y sociedad, con una proyección inmediata de carácter militar: la patria en armas. También en la nación se da la dimensión religiosa, solo que como efecto de la transferencia de sacralidad obligada por el eclipse de las potestades tradicionales y la necesidad de poner en pie una nueva legitimidad a partir del levantamiento. La nación es un ser vivo, esencialmente activo por la voluntad de los españoles de no aceptar la sumisión a Francia, y su invocación lleva al descubrimiento de una dimensión finalista, consistente en garantizar el bienestar de los ciudadanos y en abordar las reformas políticas que impidan el regreso al despotismo. En sus desarrollos más coherentes, Nación desemboca en Cortes y en Constitución.
Frente al indudable anclaje del Antiguo Régimen en el pasado, resulta preciso probar que la libertad de esa nación española, inmutable en el fondo, puede rastrearse en la historia. La singularidad de la tradición liberal naciente consiste en la construcción progresiva de una imagen del pasado, con una alta cohesión orgánica interna, que desde la libertad y las Cortes medievales extiende su manto sobre las nuevas instituciones apuntadas en torno al eje Constitución-división de poderes-libertad política-limitación del poder monárquico.
El pasado inmediato proporciona un centro de inspiración principal para la reforma política: la visión de la monarquía absoluta como despotismo, a partir de la experiencia inmediata del reinado de Carlos IV. Por eso incluso los defensores del Antiguo Régimen matizarán en 1808 con frecuencia sus propósitos de restauración, introduciendo como objetivo declarado un equilibrio entre el poder benéfico del monarca, su “libertad”, y la libertad del vasallo. Para la mayoría de los liberales, las cosas están claras: hay que crear las barreras legales, con la Constitución como núcleo, que impidan el regreso del “despotismo ministerial”. La libertad del ciudadano, no del vasallo, miembro activo de la nación, solo se encuentra garantizada por el cerco legal establecido en torno a un monarca con poderes limitados.
En 1808, la nación tiene su base territorial en la España peninsular. Es allí donde se apuesta la suerte del país y apenas alguna vez entra en juego la otra España, “las Indias”, a pesar de que en la práctica conocemos la gran importancia que hasta fines de 1810 tuvieron las remesas de América, que proporcionan más de la mitad de los ingresos de la Junta Central. La España dual que se intenta edificar sin éxito a lo largo del proceso constituyente, de 1810 a 1812, todavía permanece en la sombra. Otro tanto sucede con las reformas económicas y sociales cuyo diseño correspondió a la etapa del despotismo ilustrado, y que vuelven a la actualidad en 1809 al ser elaboradas las respuestas a la Consulta al País, previa a la reunión de las Cortes. Las etiquetas cambiarán, ya que los “siniestramente llamados filósofos” seguirán siéndolo, bajo la denominación de “liberales”, en tanto que los defensores de la intolerancia y de los privilegios eclesiásticos son apodados “serviles”. La bipolaridad que en el plano del pensamiento caracterizara los años finales del reinado de Carlos III se mantiene e intensifica, ahora como conflicto político.
1808 supone la entrada en escena de la nación, para sus defensores cargada de posibilidades de cara al futuro, una vez superada la invasión. En la práctica, al comienzo de la guerra siguieron años de lucha y de destrucción del territorio, “los desastres de la guerra”, cuyos resultados catastróficos habrían de gravitar pesadamente en lo sucesivo tanto sobre los intentos de restauración absolutista como sobre el breve interludio liberal. La Guerra de la Independencia consistió en una guerra de liberación nacional contra un enorme ejército de ocupación que vivía, y destruía, igual que los patriotas vivían y destruían sobre el terreno. Fue, como hizo ver Artola, una primera guerra moderna, librada en una sociedad de Antiguo Régimen.
A la hora de evaluar las consecuencias, resulta útil establecer un paralelismo con la Nueva España, pronto México, que hasta 1810 es en términos estrictos la joya de la Corona, por la decisiva contribución al erario español, y que tras entrar en crisis en 1808 experimenta a partir de septiembre de 1810, coincidiendo casi con la reunión de las Cortes, una durísima guerra de independencia, esta vez contra la dominación española, cargada de tantas destrucciones como la peninsular. La crisis española de mayo de 1808 actuó así como detonante para dos procesos revolucionarios, en cuyo curso tendrán lugar frágiles modernizaciones políticas, lastradas por la enorme pérdida de recursos económicos, y que más debieran ser valoradas a modo de prolongados procesos de desagregación; que apenas llegaron a superarse en la década de 1870, y aun entonces desde las posiciones de un conservadurismo autoritario. Tal y como resumiera Pierre Vilar en su conferencia “Liberalismo político y liberalismo económico en la España del siglo XIX” (Lisboa, 1981), el liberalismo triunfó en España como “revolución jurídica y política” al mismo tiempo que se hundían aquellas precondiciones que lo hicieron posible. ~
Antonio Elorza es ensayista, historiador y catedrático de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid. Su libro más reciente es 'Un juego de tronos castizo. Godoy y Napoleón: una agónica lucha por el poder' (Alianza Editorial, 2023).