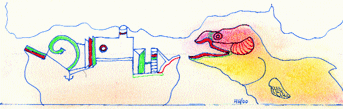Gran parte de lo que imaginamos que es nuevo es viejo; muchas de las enfermedades aparentemente nuevas que afligen a las sociedades modernas son cánceres que resurgen, diagnosticados y descritos hace mucho. Ha habido autócratas antes; han utilizado antes la violencia de masas; han violado las leyes antes. En 1950, en el prefacio que escribió a la primera edición de Los orígenes del totalitarismo, Hannah Arendt, consciente de que lo que acababa de pasar podía repetirse, describió la media década escasa que había transcurrido desde el final de la Segunda Guerra Mundial como una era de gran inquietud: “Jamás ha sido tan imprevisible nuestro futuro, jamás ha dependido tanto de las fuerzas políticas, fuerzas que parecen pura insania y en las que no puede confiarse si uno se atiene al sentido común y el propio interés.”
El nacionalismo tóxico y el racismo abierto de la Alemania nazi, que solo había sido derrotada recientemente; los ataques continuados y cínicos de la Unión Soviética a los valores liberales y a lo que llamaba “democracia burguesa”; la división del mundo en campos de guerra; el gran influjo de refugiados; el ascenso de nuevos medios de difusión capaces de extender desinformación y propaganda a una escala masiva; el surgimiento de una mayoría apática, desprovista de interés, fácilmente aplacada con trivialidades y mentiras evidentes; y sobre todo el fenómeno del totalitarismo, que ella describía como “una forma de gobierno totalmente nueva”: todas esas cosas llevaban a Arendt a creer que una era más oscura estaba a punto de empezar.
Estaba equivocada, al menos parcialmente. Aunque buena parte del mundo permanecería, durante el resto del siglo XX, sometida a dictaduras violentas y agresivas, en 1950 Norteamérica y Europa occidental se encontraban al comienzo de una era de crecimiento y prosperidad que las llevaría a nuevas cumbres de riqueza y poder. Los franceses recordarían esa era como les trente glorieuses; los italianos hablarían del boom economico, los alemanes del Wirtschaftswunder. En la misma era, la democracia liberal, un sistema político que había fracasado espectacularmente en la Europa de los años treinta, finalmente floreció. También lo hizo la integración internacional. El Consejo de Europa, la OTAN, lo que acabaría convirtiéndose en la Unión Europea: todas estas instituciones no solo apoyaban las democracias liberales sino que las unían de forma más estrecha que nunca. El resultado no era en modo alguno una utopía –en los años setenta, el crecimiento se había ralentizado, el desempleo y la inflación estaban por las nubes–, sin embargo parecía, al menos a aquellos que vivían dentro de la segura burbuja de Occidente, que las fuerzas de lo que Arendt había llamado “pura insania” estaban bajo control.
Ahora vivimos en una época diferente, en la que el crecimiento a esos niveles de los años cincuenta resulta imposible de imaginar. La desigualdad ha aumentado exponencialmente, creando enormes divisiones entre una minúscula clase de billonarios y todos los demás. La integración internacional está fracasando: las menguantes tasas de natalidad, combinadas con una oleada de inmigración de Oriente Medio y África del Norte, han creado un airado ascenso de nostalgia y xenofobia. Resulta todavía peor que algunos de los elementos que hicieron que el mundo occidental de posguerra fuera tan próspero –algunos de ellos hicieron que el pesimista análisis de Arendt errara– se desvanecen. La garantía de seguridad de Estados Unidos que subyace a la estabilidad de Europa y América del Norte es más incierta que nunca. La propia democracia estadounidense, que sirvió como modelo durante tantos años, sufre ahora un desafío desconocido en decenios, entre otros por aquellos que no aceptan los resultados de las elecciones estadounidenses. Al mismo tiempo, las autocracias del mundo han acumulado suficiente riqueza e influencia como para retar a las democracias liberales, tanto ideológica como económicamente. Los líderes de China, Rusia, Irán, Bielorrusia y Cuba trabajan a menudo juntos, se apoyan entre sí, esgrimen recursos cleptócratas –dinero, propiedad, influencia empresarial– a un nivel que Hitler o Stalin no podrían haber imaginado nunca. Rusia ha desafiado todo el orden europeo de posguerra al invadir Ucrania.
De nuevo, vivimos en un mundo que Arendt reconocería, un mundo en el que parece “como si la humanidad se hubiera dividido entre los que creen en la omnipotencia humana (que piensan que todo es posible si saben cómo organizar a las masas para ello) y aquellos para quienes la falta de poder se ha convertido en la experiencia más importante de su vida”: una descripción que podría aplicarse de manera casi perfecta a Vladímir Putin por un lado y a la Rusia de Putin por otro. Los orígenes del totalitarismo nos obliga a preguntarnos no solo por qué Arendt era demasiado pesimista en 1950, sino también si parte de ese pesimismo debería estar justificado ahora. Y, por centrarnos más en el asunto, nos ofrece una especie de metodología dual, dos diferentes formas de pensar sobre el fenómeno de la autocracia.
Precisamente porque Arendt temía por el futuro, gran parte de Los orígenes del totalitarismo era una excavación del pasado. Aunque no toda la investigación que está en el corazón del libro se sostiene frente a los estudios modernos, el principio que la conducía en su camino sigue siendo importante: para entender una tendencia social amplia, mira su historia, intenta encontrar sus orígenes, intenta comprender lo que ocurrió cuando apareció por última vez, en otro país o en otro siglo. Para explicar el antisemitismo nazi, Arendt se remontó no solo hasta la historia de los judíos alemanes sino también a la historia del racismo y el imperialismo europeos, y a la evolución de la idea de los “derechos del hombre”, que ahora normalmente llamamos “derechos humanos”. Para tener esos derechos, observaba, no solo debes vivir en un Estado que los garantice: también debes estar en condiciones de ser uno de los ciudadanos de ese Estado. Los apátridas y los que son clasificados como no ciudadanos, como no personas, no tienen garantía de nada. La única forma de ayudarlos o de garantizar su seguridad es a través de la existencia del Estado, del orden público y del imperio de la ley.
La última sección de Los orígenes del totalitarismo está dedicada sobre todo a un proyecto algo distinto: es un atento examen de los Estados totalitarios de su tiempo, tanto la Alemania nazi como la Unión Soviética, y en particular un intento de entender las fuerzas de su poder. Aquí su forma de pensar es igualmente útil, aunque de nuevo no porque todo lo que escribió encaje con las circunstancias actuales. Muchas técnicas de vigilancia y control son mucho más sutiles de lo que eran antes, con programas de reconocimiento facial y espionaje informático, no solo violencia cruda o patrullas de paramilitares por las calles. La mayoría de las autocracias actuales no tienen una “política exterior abiertamente dirigida a la dominación mundial”, o al menos no por ahora. La propaganda también ha cambiado. El liderazgo ruso moderno no siente necesidad de promover constantemente sus propios éxitos por el mundo; a menudo le basta con despreciar y socavar los logros de los demás. Y, sin embargo, las preguntas que se planteaba Arendt siguen siendo totalmente relevantes hoy. Le fascinaban la pasividad de tanta gente frente a la dictadura, la extendida disposición, o incluso el afán, de creer mentiras y propaganda: pensemos en la mayoría de los rusos actuales, que ignoran que hay una guerra en el país vecino y que tienen prohibido por ley llamarla así. Las masas “lo creen todo y no creen nada, creen que todo era posible y que nada era cierto”. Para explicar este fenómeno, Arendt recurre a la psicología humana, especialmente la intersección entre terror y soledad. Al destruir las instituciones cívicas, sean clubes deportivos o pequeñas empresas, los regímenes totalitarios mantenían a la gente alejada entre sí, y les impedían compartir proyectos creativos o productivos. Al inundar la esfera pública de propaganda, hacían que la gente tuviera miedo de hablar entre sí. Y cuando cada persona se sentía aislada de los demás, la resistencia se volvía imposible. La política en el sentido más amplio del término también se volvía imposible: “El terror solo puede gobernar de forma absoluta a hombres que están aislados […] El aislamiento puede ser el principio del terror; sin duda es su terreno más fértil; siempre es el resultado.”
Al leer esa descripción ahora, es imposible no preguntarse si la naturaleza del trabajo moderno y la información, el paso de la “vida real” a la virtual y la dominación del debate público que ejercen los algoritmos no han generado algunos de los mismos resultados. En un mundo en el que todos estamos supuestamente “conectados”, la soledad y el aislamiento de nuevo ahogan el activismo, el optimismo y el deseo de participar en la vida pública. En un mundo en el que la “globalización” supuestamente nos ha hecho parecidos, un dictador narcisista puede lanzar una guerra no provocada contra sus vecinos. El modelo totalitario del siglo XX no ha desaparecido; puede regresar, a cualquier lugar y en cualquier momento.
Arendt no ofrece respuestas sencillas. Los orígenes del totalitarismo no contiene un conjunto de prescripciones de políticas o directrices para arreglar las cosas. Ofrece propuestas, experimentos y distintas formas de pensar sobre el atractivo de la autocracia y el encanto seductor de quienes la defienden mientras lidiamos con ella en nuestra propia época. ~
Traducción del inglés de Daniel Gascón. Publicado
en The Atlantic a partir del prólogo a Los orígenes del totalitarismo (The Folio Society, 2022).