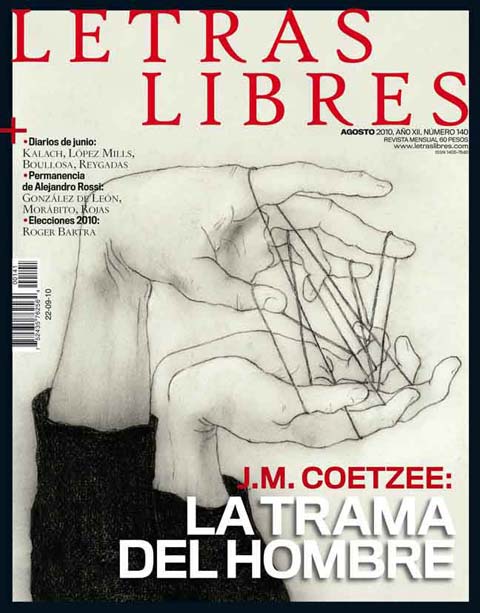“Los maestros de dibujo suelen corregir a sus alumnos diciéndoles: ‘sólo mira hacia afuera y copia lo que ves’, como si la perspectiva viniera sólo con mirar y no después de estudiar a Uccello o a Leonardo. Sin ver otro arte, todo el mundo dibujaría como un niño. E incluso, la idea de delinear una figura –que es como se supone que dibujan los niños– no es algo que se trae, sino que se aprende.” Solo un pintor, en este caso el célebre artista pop Roy Lichtenstein, podría llegar a semejante conclusión. Los demás, siguiendo al maestro de dibujo, nos inclinaríamos intuitivamente a pensar lo contrario: que de la habilidad para captar los matices del afuera depende enteramente que adentro del cuadro haya, o no, una correspondencia con ese pedazo de realidad que se busca copiar. “La gente cree que la perspectiva lineal es realmente la manera en que vemos el mundo, pero no es así: es una convención”, insistía Lichtenstein –y nadie más versado en la materia que él, el rey del estereotipo. Lo que puede parecer, por tanto, una mera transcripción1 de un pedazo de la realidad (eso es lo que logran los más diestros dibujantes: que parezca lo mismo), en buena medida no es otra cosa que la puesta en práctica de lo que se sabe acerca de cómo conseguir que ese pedazo de realidad cobre una dimensión pictórica. (He aquí, muy burdamente, la viejísima distinción entre “saber” y “ver”.) Desde luego que la observación directa de las apariencias ningún daño puede hacer, pero solo el artista que conoce las convenciones –que ha visto, pues, otro arte– será capaz de traducir “correctamente” el afuera en los términos específicos del adentro.2 Por ello ningún pintor, hasta bien entrado el siglo XIX, va a despreciar la oportunidad de estudiar –cuaderno de notas en mano– las obras de sus más ilustres antecesores, en búsqueda del truco, la clave que lo lleve a representar de manera creíble tal o cual asunto. De ahí también que en la historia del arte sean tan frecuentes los guiños entre pintores, las alusiones, los homenajes. El joven pintor tiene en el arte del pasado su mejor escuela; también, lo sabemos, su mayor fuente de ansiedad: los grandes maestros son a un tiempo su vía, irrenunciable, de aprendizaje y el recordatorio perenne de que alguien llegó antes: ¿y acaso queda algo por decir?
Pocas veces se ha ahondado tanto en el asunto de la influencia artística (que finalmente es también el de la originalidad) como en fechas recientes en el Museo del Prado. Se nos olvida que por momentos es precisamente en las instituciones que uno tendría –por puro prejuicio, claro está– por más tradicionales donde las reflexiones más pertinentes tienen lugar. Cuántos críticos no viven estos días de poner el grito en el cielo ante el más mínimo atisbo de otro arte en la obra de un artista contemporáneo: “¡eso ya se hizo!”, dicen a coro tomaditos de la mano. Lo malo, o lo peor, más bien, no es que hagan la tarea, sino que la hagan mediocremente. Claro que los artistas toman prestado de aquí y de allá; y, sí, no siempre tienen la delicadeza de darle un nuevo sentido a eso que se llevan (allá ellos que deberán lidiar como puedan con su deuda). Convenientemente, sin embargo, se cuidan de no detenerse en los muchos casos en que la apropiación no deviene en vacua insistencia y que, al contrario, resulta en extremo estimulante para la inventiva. Quién sino T.S. Eliot podía reparar con tanto tino en nuestra “tendencia a insistir, cuando elogiamos a un poeta, en aquellos aspectos de su poesía que menos le asemejan a los demás. En esos aspectos o pasajes de su obra pretendemos encontrar lo individual, lo que constituye la verdadera esencia del hombre”; pero, en cuanto hacemos a un lado ese prejuicio, “nos damos cuenta de que, no sólo los mejores, sino los pasajes más individuales de su obra, suelen ser aquellos en que los poetas muertos, sus antecesores, manifiestan su inmortalidad con más vigor”. La exposición que ahora visita las salas del Prado, Turner y los maestros –que para mayores señas podría haberse llamado “Turner y sus maestros”3– parece, bajo esta luz, llegar para recordárnoslo.
La posibilidad de discurrir acerca de la formación del carácter individual a través del enfrentamiento con la tradición, no la da la obra de cualquier artista. Con J.M.W. Turner el asunto, no obstante, reviste una significación particular. No es una cuestión de una o dos admiraciones personales que la obra, discretamente, alcance a revelar, como comúnmente ocurre. No, aquí estamos ante uno de los pintores (junto a Picasso, por supuesto, y quizá un par más) con mayor conciencia del lugar que podía llegar a ocupar en el tiempo y en su contemporaneidad; conciencia que, en el caso de Turner, se tradujo en una abierta y peligrosa competición, sin fin, con los grandes maestros. Desde luego, como veíamos antes, Turner no era ni de cerca el único preocupado porque las riquezas del arte estuvieran, como escribió Keats, “ya agotadas, y acaparadas todas sus bellezas”. A nadie le parecía extraño entonces que un pintor confesara públicamente sus influencias, como hizo en algún momento el fundador de la escuela paisajística británica, Richard Wilson: “Qué duda cabe, señor, que Claude para el aire y Gaspard para la composición y el sentimiento.”4 Para Turner, sin embargo, los antecesores no eran únicamente ejemplos, eran el tema central de su pintura. Por eso, más allá de los diálogos –o francos debates– que puntualmente estableció con este
o aquel pintor (Rembrandt, el Veronés, Poussin, Van Ruisdael,5 Lorrain, el propio Wilson, o alguno de sus contemporáneos, como Constable), está el hecho de que, por su agudo sentido de la tradición, su obra sirve para pensar más ampliamente en cuestiones que no solo lo atañen a él, sino a la historia del arte en general.
A Turner, por ejemplo, le tocó vivir, y él mismo impulsó con su trabajo, el cambio en la percepción de las obras de arte como bienes privados. Antes, las obras pertenecían a quien las pagaba, y no fue sino hasta finales del siglo XVIII cuando comenzó a pensarse que quizá eran, en realidad, de quien las llevaba a cabo; con lo cual, el problema de la originalidad emergía a la par (porque si la obra era de su autor, debía serlo de pe a pa). Solo entonces, como anota el curador de la muestra, David Solkin, “la imitación de un modelo previo vino a parecer una forma no tanto de luchar por igualar a los mejores, o de servirse libremente de un repositorio público y abierto, cuanto una acción transgresora de falsificación, violación o incluso robo”. Así, nacía, junto a la noción del genio original, “una nueva manera de entender la propiedad privada, dictada por las exigencias de una sociedad mercantil moderna”, para la cual nada tenía tanto valor como lo nunca visto. En ese sentido, Turner fue uno de los primeros en oponer verdadera resistencia a las influencias –después de mucho padecerlas– y en despojar a la pintura de su necesidad de saber. Ver, o más aún estar ahí,6 era para Turner el único modo de hacer de la pintura el territorio de una inédita autenticidad visual; del verismo, pues, más extremo. Y en eso fue indiscutiblemente original. Antes de él, la pintura estaba hecha de arte, como se decía entonces; después, vendrían las salidas a cazar el frágil aspecto de las cosas en su estado natural (lo cual le ganaría a Turner la acusación de ser un autor tan enamorado del “desaliño y la oscuridad” que había dejado que el acto de pintar excediera los límites de la representación –de ahí toda la pintura en plein air7).
Nadie desea que los artistas no hagan otra cosa que “perpetuar el modo de hacer de las generaciones precedentes, en una ciega o tímida adhesión a sus éxitos”, como decía Eliot. Empezando por los artistas mismos: ninguno clama, como parecen creer los críticos que corren a ponerse la estrellita cada vez que denuncian a un nuevo “plagiario”, por una vuelta a esa etapa de inocencia previa al establecimiento de la propiedad intelectual (ya en los sesenta se pasó por ahí), ni buscan rodearse de “maestros antiguos repartidos por el suelo” –así se burlaba Turner del mediocre Beaumont.8 Pero tampoco podemos seguir, eternamente, pensando en los términos, hoy más que anticuados, profundamente reaccionarios, que llevaban, dos siglos atrás, al poeta Edward Young9 a escribir, por ejemplo, que “el Imitador comparte su corona, si la tiene, con el objeto escogido de su imitación; el Original […] posee una naturaleza vegetal; brota espontáneamente de la raíz vital del genio; crece, no se hace. Las imitaciones son muchas veces […] manufactura, forjada por esos mecánicos que son el arte y el trabajo a partir de materiales preexistentes que no les pertenecen”. ¿Corona, naturaleza vegetal, genio, mecánicos? Si algo deja en claro la exposición del Prado no es otra cosa que la certeza de que Turner no habría sido el revolucionario paisajista que fue si le hubiera dado la espalda al arte del pasado antes de tiempo. Cerremos con lo que ya nos decía Lichtenstein: “sin mirar otro arte, todo el mundo dibujaría como un niño”. ~
1. Si de eso se tratara realmente, de transcribir, nadie dibujaría como un niño –ni siquiera los niños.
2. No es, entonces, que los niños dejen de dibujar como niños el día en que se les “arregla” la mirada (como decía el historiador del arte, E.H. Gombrich: “ningún niño ve a su mamá como su tosco dibujo sugiere”). Se llega a dibujar “mejor” cuando las viejas formas infantiles son intercambiadas por otras muchísimo más refinadas, aunque, en cierto modo, igualmente esquemáticas (el ojo, por así decirlo, pasa de bolita a una elaborada almendra con pupila, iris y pestañas).
3. Después de pasar por la Tate Britain de Londres y el Grand Palais parisino.
4. Se refería a los pintores del siglo xvii Claude Lorrain y Gaspard Dughet.
5. Quien incluso inspiró la invención del Puerto Ruysdael, donde se sitúan dos de sus más famosos cuadros.
6. Se dice que a los 67 años se amarró al mástil de un barco para sentir, no solo ver, los efectos de una tormenta.
7. Al aire libre, en francés.
8. George Howland Beaumont, coleccionista y pintor aficionado contemporáneo de Turner.
9. Citado en el catálogo de la exposición.
(ciudad de México, 1973) es crítica de arte.