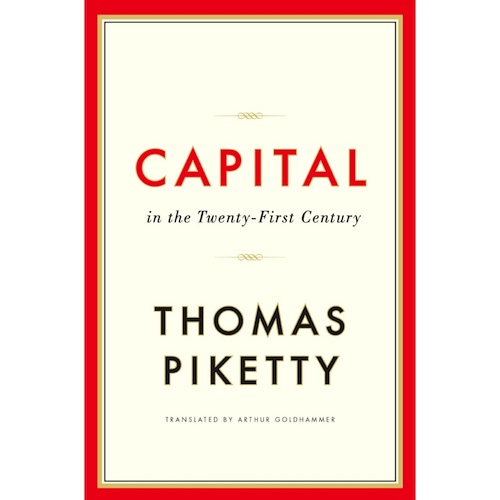Un indicador, bastante preciso, del desierto teórico en el que algunos parecen haber instalado su campamento base ideológico es el hecho de que todavía consideren de algún interés intentar confrontarse con la generación anterior, cuya inmensa mayoría de miembros se encuentra ya de salida o en alguna modalidad de ostracismo. Se diría que querrían verlos callados por completo para así, sin nadie que les pudiera criticar o constituir el testimonio vivo de que cabe pensar de otra manera, su confusa inanidad pudiera pasar por una aportación relevante y adecuada a los nuevos tiempos.
Proceden para ello con una estrategia en absoluto novedosa, consistente en caricaturizar hasta el extremo a aquellos con los que fingen querer confrontarse para luego atizar con saña al muñeco por ellos mismos inventado. Probablemente uno de los ejemplos más claros de esta forma de argumentar lo representen los ataques que viene recibiendo ese sector generacional bautizado por sus críticos, en un alarde de ingenio, como neorrancios. El término, puntualicémoslo, designaría sobre todo a los mayores, aunque tampoco excluye a quienes, más jóvenes, manifiestan severas discrepancias con la deriva que está siguiendo nuestro presente y con el futuro al que parece conducirnos. Es frecuente que, para reforzar la descalificación, a los neorrancios se les acuse también de rojipardos, por proceder muchos de ellos de la izquierda. Como es obvio, con el mismo escaso ingenio pero utilizando la misma lógica semántica, tales críticos podrían hacerse acreedores a su vez del calificativo de veteroprogres, si atendemos a la antigüedad de los argumentos que manejan.
El pasado y las trampas
Esta última constatación no es banal –ni pretende ser una mera patada retórica en la espinilla– sino que ya está apuntando al corazón de una argumentación que no en vano hace un momento considerábamos tan confusa como inane. Así, se ha convertido en un lugar común de estos críticos atribuir a sus criticados una añoranza casi patológica por el pasado, en una línea que nada tendría que envidiar al cualquier tiempo pasado fue mejor, de Jorge Manrique. A partir de semejante atribución, nada más fácil que señalar todas aquellas realidades pretéritas felizmente superadas (en nuestro país, el franquismo es la placenta que las engloba a todas) para a continuación denunciar con teatral prosopopeya y fingido escándalo “¡¿cómo pueden añorar momentos como esos?!”.
No hace falta enredarse ahora en el detalle de cuántas son las realidades felizmente superadas y cuáles las lamentablemente perdidas para siempre. Quizás, para seguir avanzando en el razonamiento con un cierto provecho, bastaría con que quienes con tanta ferocidad critican a sus mayores respondieran a una sencilla pregunta: ¿tiene sentido hablar de realidades cuya pérdida o abandono merece ser lamentado? Me temo que estos críticos vienen poco menos que obligados a dar un no por respuesta ya que, de otro modo, ellos mismos podrían recibir por parte de terceros y exactamente por idénticos motivos el reproche de neorrancios.
Pero probablemente sobre lo que valga la pena poner el foco de la atención sea, más que sobre ninguna casuística particular, sobre los supuestos subyacentes a este planteamiento, el más importante de los cuales tal vez venga representado por el concepto de progreso, aquí no solo subyacente sino también inconfesado. En efecto, la otra cara de la moneda de la célebre afirmación del autor de las Coplas a la muerte de su padre sería algo muy parecido a cualquier tiempo futuro será mejor, sustancia última de buena parte de quienes se autodefinen como progresistas. Pero una cosa es que uno aspire a que el futuro sea mejor y otra, bien distinta, que esté garantizado que andemos por la senda correcta para aproximarnos a dicho horizonte. Con otras palabras, el progreso solo puede ser considerado un desideratum cuya materialización se encuentra por completo en nuestras manos.
Si no se introduce tan elemental matiz, o no se está dispuesto a aceptarlo, se acaba cayendo de manera irremediable en una versión apenas secularizada del concepto de providencia. Una versión que, por añadidura, entraría en contradicción con otro supuesto si cabe más vertebral de nuestra Modernidad, el de la libertad de los sujetos, que implica, asimismo de manera ineludible, la posibilidad de que estos tomen decisiones equivocadas o emprendan caminos que conduzcan a lugares indeseables. Sería una libertad ciertamente extraña –por no decir contradictoria– aquella que, decidieran lo que decidieran los protagonistas, siempre tuviera garantizado el acierto. Ahora bien, si se acepta la premisa de la existencia de unos sujetos libres y, en consecuencia, susceptibles de equivocarse, ¿cabría considerar como algo reprochable que un presunto neorrancio añorara el momento previo a la equivocación y defendiera regresar a entonces para poder corregir y tomar el camino correcto?
Tal vez haya soluciones más imaginativas que el regreso a un punto que a algunos se les antojará imposible por ya inexistente, pero me pregunto si no estarán proponiendo un regreso extremadamente parecido muchos de los que, después de poner a los pies de los caballos a quienes ellos denominan neorrancios, formulan gran parte de sus consignas en términos de “salvemos a…” (y aquí lo que proceda), es decir, volvamos al momento en el que en diversos ámbitos estábamos a resguardo del inminente desastre actual. No hará falta destacar que semejante constatación en modo alguno cuestiona la razón que asiste a quienes sostienen esta particular reivindicación pasadista. ¿O es que hay alguien que, de poder elegir, no optaría por regresar a los tiempos previos a la actual catástrofe climática? ¿O acaso es que, tensando todavía un poco más la argumentación, habría que empezar a pensar que eran unos rancios emboscados todos aquellos jóvenes que, a voz en grito, hace no tanto reclamaban en las calles “¡queremos vivir como nuestros padres!”?
Nada de lo anterior excluye, por supuesto, que en muchas ocasiones quienes declaran añorar su particular pasado en realidad estén expresando una queja que no tiene que ver con las cualidades de aquel, sino con la nostalgia de su propia juventud o de su situación en aquel tiempo. Volveremos sobre esto al final. Pero, entretanto, quede dicho que el argumento, reiterado en abundancia por los críticos de los neorrancios para denunciar la escasa originalidad de estos, de que ya Platón se quejaba de que las nuevas generaciones faltaban al respeto a sus mayores, desobedecían a sus padres y desdeñaban la ley, mientras que, por su parte, Aristóteles abundaba en la misma idea al escribir aquello de que “los jóvenes han perdido toda educación”, tiene su contrapunto. Porque la otra cara de esta misma moneda argumentativa, tan trivialmente verdadera como la cara que acabamos de mencionar, es el cansino desfile de jóvenes (políticos, creadores, opinadores…) que se dedican a proclamarse los portadores de la novedad ofreciendo como única prueba, a su juicio presuntamente irrefutable, el hecho de que ellos son nuevos, como si resultara inconcebible que un nuevo pudiera defender ideas viejas.
Olvidan o ignoran estos últimos que la novedad, además de anunciarse, debe ser argumentada. En todo caso, no deja de sorprender el empeño de tales críticos en instituir como interlocutores preferentes a representantes de la generación anterior, en vez de confrontar con sus coetáneos y debatir a campo abierto sobre sus diferentes propuestas. ¿O es que para todos ellos lo nuevo se dice de una sola manera? ¿Por qué no llevan a cabo ese debate intrageneracional y, en vez de eso, acerca de algunas de las cuestiones con más aristas polémicas de la conversación pública actual –no creo que en este punto haga demasiada falta especificar–, solo parecen atreverse a discrepar representantes de la generación anterior? ¿Será que la cancelación se conjuga de diferentes formas y únicamente corren el riesgo de expresar en voz alta una opinión discrepante con las nuevas ortodoxias quienes piensan que, por edad y circunstancia, tienen ya poco que perder?
La atribución de intenciones
Vayamos finalizando con lo que más debería importar. A estas alturas del no-debate tenemos derecho a sospechar que, además del miedo a alguna variante de cancelación, uno de los motivos de la resistencia a confrontarse con sus pares por parte de muchos de los feroces críticos de todo lo precedente lo constituye la difusa conciencia de no estar en condiciones de responder de forma completa y mínimamente satisfactoria a las preguntas anteriores –en parte por la condición posideológica de los tiempos actuales, aceptémoslo–. Esto sería entonces lo que les llevaría a preferir sistemáticamente el recurso al juicio de intenciones, antes tan solo aludido. En efecto, el endeble reproche que dedican a los neorrancios, el reiterado “quieren volver al pasado” (a veces añaden “en blanco y negro”, como quien remacha el último clavo del ataúd) parece adquirir un mayor espesor argumentativo si los aludidos son, además, viejos. ¡Bingo! Ya no hace falta aportar más argumentos para descalificarles. Basta y sobra con la atribución de intenciones: lo que les ocurre es, sencillamente, que sienten nostalgia del tiempo que se les fue.
Marran por completo el tiro quienes optan por semejante planteamiento (la argumentación ad hominem es lo más parecido a una escopeta de feria). La cuestión es enteramente otra, y venía resumida en la divertida dedicatoria de un viejo libro de Fernando Savater, pensador devenido sin duda un rancio a secas para buena parte de los críticos que venimos comentando. La dedicatoria rezaba así: “A todos los que alguna vez me han preguntado ‘macho, pero tú ¿qué vendes?’.” Pregunta esta última a la que me permito añadir otra: ¿por qué no hablamos de ello, de lo que cada cual vende, sea esto lo que sea, en lugar de hablar de lo malos que son los papás? ~