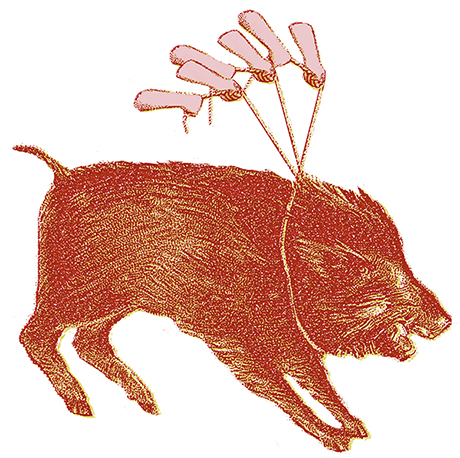Está escrito. Las cosas son serias: la “gran revolución democrática” de los tiempos modernos, como alguna vez la llamó Tocqueville, se tambalea hasta paralizarse. Algunos testigos, al recordar los desastres de las décadas de 1920 y 1930, cuando perecieron la mayoría de las nuevas democracias, sugieren que ha comenzado algo así como una contrarrevolución antidemocrática a escala mundial. Sus estereotipadas simplificaciones, como hablar de un conflicto épico alrededor del mundo entre la democracia y la autocracia, son cuestionables, pero la mayoría de las señales en las que basan sus puntos de vista son lo suficientemente reales.
Llegan a nosotros como noticias diarias de última hora. Guerras sucias en África, el mundo árabe y Europa. Neoliberalismo. Capitalismo de vigilancia. Bancos codiciosos. Inflación. Pandemia. Sistemas de partidos rotos. Políticos malintencionados, mentirosos. Corrupción política. Escándalos sexuales. Violencia doméstica. Tiroteos callejeros. Ansiedad creciente de la clase media. Furiosas acusaciones de la clase baja en contra de una democracia a la que tachan de ser una simple fachada de la plutocracia. Populismo. Demagogos. Resurgimiento del fanatismo. Intolerancia religiosa. Mentiras mediáticas. Extinción de las especies. Clima enrarecido. Malas cosechas y hambruna. Conversaciones sobre la decadencia de Occidente. China. Despotismo ruso.
Catastrofismo
Las noticias sensacionalistas alimentan la convicción que tienen periodistas y comentaristas de que la democracia se dirige al infierno. Están seguros de que la democracia está “retrocediendo” hacia el borde del precipicio, dejando de lado las excepciones y contratendencias positivas de nuestra época, por ejemplo, ciudades bien gobernadas y poderes judiciales resilientes, luchas incansables de las mujeres por la dignidad y las historias de éxito, como en la India, donde la democracia echó raíces porque era la mejor manera de garantizar la dignidad de millones de ciudadanos pobres en una sociedad poscolonial de múltiples religiones e idiomas. El catastrofismo es lo suyo. Retrata la muerte de la democracia como un drama instantáneo: la incertidumbre sujeta las cosas por el cuello, se desmorona lo que conocíamos y triunfa la liminalidad; la historia sucede en un periodo corto. De acuerdo con este primer punto de vista, las democracias que comparten el poder suelen sufrir una muerte súbita, en nubes de humo, peleas callejeras y el ¡ra-ta-tá! de los disparos.
Los catastrofistas tienen razón. Durante la última década es fácil encontrar ejemplos de la rápida muerte de la democracia. Entre estos, el sorpresivo golpe de Estado contra el presidente Mohamed Morsi en Egipto en 2013 y el derrocamiento militar de gobiernos electos en Tailandia, Myanmar, Níger, Chad, Malí, Guinea y Sudán. El repentino retorno de los procesos de democratización desencadenados por la intervención militar externa o las amenazas de una invasión armada también están en la lista: la aplastante victoria de Hamás, considerado por Israel y otros países un grupo extremista, en las elecciones palestinas de 2006; la gran invasión rusa a Ucrania y el apoyo militar de Estados Unidos a la represión del rey Huséin de Jordania contra un parlamento dominado por la oposición.
Las recientes insurrecciones contra la democracia parecen confirmar la visión catastrofista del democidio. Estas rebeliones colectivas son tan espeluznantes como inesperadas. Nadie anticipó que Washington sería testigo de un asalto bien organizado al Capitolio, por parte de una multitud empeñada en anular un resultado electoral y animada por un presidente derrotado y sus amigos. O que, en Frankfurt, durante una redada policial a primeras horas del día, un príncipe –supuestamente respaldado por una red de 20,000 terroristas de extrema derecha conocida como Reichsbürger– sería arrestado por sospechas de liderar un complot para asaltar el parlamento y derrocar violentamente al gobierno electo para establecer un nuevo Kaiserreich alemán. Y pocos predijeron que en Brasilia miles de ciudadanos partidarios de Bolsonaro invadirían y ocuparían la Plaza de los Tres Poderes; o que estos ciudadanos enojados, llamando a una intervención militar, asaltarían con ayuda de la policía local el palacio presidencial, en donde destruyeron obras de arte, arrojaron muebles rotos por las ventanas, saquearon los salones ceremoniales de la Suprema Corte, robaron equipo de cómputo que contenía información confidencial y activaron el sistema de rociadores para inundar algunas áreas del edificio del Congreso.
Gradualismo
Algunos periodistas afectos a los titulares dramáticos se abalanzaron sobre estos hechos, exagerando las cosas al compararlas con el fallido Putsch de Múnich, que encabezó Hitler en 1923, y afirmando que la democracia se encuentra al borde de un abismo. Sus exageraciones tienen su mérito y nos recuerdan la gran fragilidad de la democracia: se necesita al menos una vida para construirla, pero puede quedar destruida en un momento. Sin embargo, las historias sensacionalistas de muerte súbita nos perjudican. La inquietante verdad es que la democracia puede morir de múltiples maneras, en diferentes tempos. Necesitamos identificar y entender estos ritmos, no por morbo sino, más bien, para proveer a los amigos de la democracia de un detector de alarma temprano, para ayudarlos a anticipar y lidiar con su degradación, y trabajar por su defensa y renovación en formas matizadas y plurales.
Pero no nos adelantemos. Consideremos, para empezar, el hecho clave –según han señalado desde hace mucho tiempo Juan Linz y otros estudiosos– de que la muerte de las instituciones democráticas por cortes graduales es más común de lo que suponen los catastrofistas. Los dramas que se desarrollan en allegrissimo y furioso solo representan uno de los ritmos del democidio. Resulta que la muerte de la democracia puede suceder en lentissimo, a través de acumulaciones prolongadas, constantes agravios políticos y maniobras a filo de cuchillo.
Las interpretaciones gradualistas del democidio enfatizan la astucia y la creatividad de los actores políticos y la incertidumbre de los eventos. La caída de la democracia nunca es una conclusión obvia. La casualidad puede venir al rescate de la democracia: repentinamente muere un demagogo, ocurre un terremoto, un banco colapsa, hay una derrota en la guerra; las cosas pueden ir en más de una dirección. Parafraseando a Marx, el democidio sucede porque los actores políticos lo eligen en circunstancias políticas que no son de su elección.
De acuerdo con el argumento gradualista, las amargas contiendas entre las fuerzas políticas que favorecen el mantenimiento y/o la reforma de un sistema político democrático y los saboteadores, a quienes no les importa su destino o anhelan enérgicamente su derrocamiento, resultan de vital importancia. Para esta postura, durante cualquier crisis de la democracia –como las de la República de Weimar y Polonia de la década de 1920, Bolivia de finales de 2019 o Perú de 2023–, la dinámica política suele ser tormentosa, radicalmente confusa y, a menudo, aterradora, siempre plagada de incertidumbre.
Paralizado por problemas sin resolver, un gobierno elegido democráticamente se desarrolla sin popularidad. Hay fuertes llamados a su renuncia. En las sombras, las fuerzas antigubernamentales traman planes para su destitución. La oposición desleal organiza mítines. Hay rumores descabellados, miedo a una intervención militar extranjera, se habla de conspiraciones y las protestas callejeras se tornan violentas. Con el creciente malestar civil, la policía, los servicios de inteligencia y el ejército se agitan. El gobierno electo reacciona otorgándose poderes de emergencia, dejando sin efecto al parlamento, reorganizando el alto mando militar e imponiendo apagones mediáticos. Las cosas empiezan a calentarse. Las fuerzas que fomentan el desorden y los enemigos de la democracia se avivan. Mientras el gobierno se tambalea, el ejército se desplaza desde sus barracas hacia las calles para sofocar los disturbios y tomar el control. El drama en cámara lenta se detiene. La democracia está enterrada en la tumba que paulatinamente cavó para sí misma.
El populismo y sus demagogos
Una tercera forma del democidio se centra en las elecciones: la democracia muere cuando un gobierno elegido democráticamente manipula y destruye de forma sutil las instituciones de la democracia constitucional. Basándome en casos recientes como los de Hungría, Kazajistán, Serbia, Singapur y Turquía, en mi libro The new despotism muestro que los votos pueden usarse para arruinar la democracia con la misma eficacia que las balas. Se requiere alrededor de una década para que estos juegos de tronos políticos y la demagogia populista dañen las elecciones libres y justas, la integridad parlamentaria, los tribunales independientes, los medios de vigilancia y otras instituciones de lo que he denominado “democracia monitoreada”.
En un principio, los inocentes espectadores encuentran la dinámica desconcertante porque la zombificación del gobierno se realiza en nombre de la democracia. Sin oposición, no obstante, el resultado es profundamente antidemocrático: una versión para el siglo XXI del “Estado mafioso”, “capturado” y corrupto, como lo acuñó el sociólogo húngaro Bálint Magyar, liderado por un demagogo y dominado por un Estado rico y “poligarcas” corporativos; una forma extrañamente despótica de democracia fantasma construida con la colaboración de periodistas, jueces dóciles y millones de votantes leales. La transformación suele ocurrir de modo intermitente, al principio gradual, en cámara lenta. Luego toma ritmo. El lentissimo da paso al prestissimo.
Por lo común, la turbulencia la alientan los saboteadores populistas de la democracia, expertos en el arte de desmantelar poco a poco los arreglos gubernamentales, incluidas las elecciones libres y justas, en nombre de la democracia. Es una vieja dinámica. Estudiosos del mundo griego, como Moses Finley, han observado el papel de los “falsos líderes del pueblo” contra la democracia. A partir de la época de la Revolución francesa, la demagogia también invadió la democracia electoral: desde figuras de fines de la década de 1820, como Juan Manuel de Rosas en Argentina, hasta el pasional y simplón Huey Long, “El Mandamás”, en la década de 1930 en Estados Unidos. Mientras tanto, en la era de la democracia monitoreada, la demagogia populista sigue siendo una enfermedad autoinmune. Actuando en el nombre del “pueblo”, incluso afirmando que son “el pueblo” (Jean-Luc Mélenchon), los demagogos aúllan contra el establishment y denuncian a las élites corruptas. Llaman al “pueblo” a poner fin a sus miserias a través de actos heroicos como “derrocar al régimen”. Por ejemplo, durante sus discursos de campaña en 2019, el populista Kaïs Saied recicló hábilmente el canto al-sha’b yureed isqāt al-niẓām (‘la gente quiere derrocar al régimen’), palabras clave de la Revolución tunecina en 2011. La retórica suena y se siente en esencia democrática. No obstante, quienes hoy se han especializado en la seducción política de los insatisfechos son en realidad unos falsos amigos de la democracia.
Después de ganar la primera elección, los populistas se ven tentados a moverse rápido para hacer flaquear y aplastar políticamente a sus oponentes. El ritmo del cambio se acelera. Respaldado por balas de gomas, cañones de agua y gases lacrimógenos, el gobierno del “pueblo” comienza a reprimir a los manifestantes. Después se organizan elecciones con la ayuda de ingeniosas tácticas mediáticas y muchas declaraciones sobre una oposición “corrupta”. El despotismo electivo (Thomas Jefferson) está en la agenda. Los comicios se convierten en ruidosos plebiscitos. La política ya no es una negociación de concesiones mutuas ni justo compromiso. Se degenera en espectáculo, trucos sucios y cosecha de votos por parte de un gobierno liderado por un demagogo. Al gobernar haciendo trampa (András Sajó), el Gran Redentor promete al “pueblo” mejorar su vida cotidiana. Habla mucho acerca de solucionar los problemas del desempleo, la inflación, las deficiencias del sistema de transporte y la mala atención médica. Otorga generosos regalos materiales, como ocurrió un mes antes de las elecciones húngaras de 2022, cuando el gobierno de Viktor Orbán gastó alrededor del 3% del pib en pagos a votantes específicos, incluidos grandes bonos a 70,000 miembros de la policía y del ejército, así como el reembolso de impuestos a casi dos millones de empleados y un mes extra de beneficios a dos millones y medio de jubilados.
Se emplean todos los trucos populistas del manual: intimidaciones y sobornos, tratos con empresarios y magnates de los medios, victorias en la corte y formas sofisticadas para “darles línea” a sus simpatizantes, granjas de troles y bombardeo mediático, silencio calculado y fuerza bruta. Se trata de absorber la esencia de una democracia en la que el poder está compartido y hay un compromiso con el principio de igualdad. Al gobierno del “pueblo” lo motiva un impulso interno de destruir la democracia monitoreada: los controles, equilibrios y mecanismos para escrutar y restringir públicamente el poder gubernamental y corporativo.
Se hacen preparativos para la siguiente elección, son aún rituales públicos, carnavales de seducción política, celebraciones del gran poder del Estado, respaldadas por millones de votantes. Pero, a medida que el proceso se aleja aceleradamente de la democracia, sucede algo más extraño. En manos del partido gobernante y su déspota líder, el show del “pueblo” tiene un efecto siniestro: redefine quiénes son “el pueblo”. Se establece una nueva clase de demogénesis. Al esparcir el temor hacia los enemigos internos, el gobierno empieza a excluir a quienes no considera “pueblo de verdad”. Así lo hizo Trump y eso también explica el menosprecio de Kaczyński a “los polacos del peor tipo” y los golpes de Orbán contra personas que no son “verdaderos húngaros”. El Gran Redentor repite, una y otra vez, que el gobierno cuenta con el respaldo de un pueblo auténticamente “soberano”. Pero ganar las elecciones significa crear un nuevo “pueblo” pasteurizado que, según se dice, es el “verdadero fundamento” de una “verdadera democracia” gobernada por un “verdadero líder”, cuya fuerza proviene del “verdadero pueblo”. Es como si las elecciones estuvieran de cabeza; una dinámica de Alicia en el País de las Maravillas: el gobierno vota en el pueblo.
El democidio está completo: la mariposa de la democracia se convierte en la oruga de un extraño y nuevo tipo de Estado dominado por el fantasma de la democracia. El resultado final no es una tiranía anticuada o una dictadura militar, ni se puede describir como ese espectáculo que los antiguos llamaban autocracia. No debe confundirse con el fascismo o el totalitarismo del siglo XX. El resultado es despótico: un Estado corrupto dirigido por un demagogo y operado por poligarcas estatales y corporativos con la ayuda de periodistas manejables y jueces dóciles, una forma vertical de gobierno, respaldada por la fuerza del puño combinada con la servidumbre voluntaria de millones de súbditos leales y dispuestos a prestar sus votos a líderes que les ofrecen beneficios materiales y gobiernan en su sagrado nombre.
Sociedad civil
Los ritmos graduales y acelerados de los juegos de tronos políticos y la demagogia tienen sin duda efectos desastrosos en las elecciones libres y justas, en los tribunales independientes y en otras instituciones de democracia monitoreada. Sin embargo, la experiencia debería enseñarnos que las democracias pueden morir de otras maneras, y más lentamente de lo que conjeturan las explicaciones centradas en el Estado. La gran debilidad en las explicaciones demagógicas, gradualistas y populistas para el democidio es que no atienden los cimientos de la sociedad civil sobre los que descansa cualquier democracia y que las democracias descuidan bajo su propio riesgo.
En las últimas décadas, se ha ignorado a menudo la importancia democrática de la sociedad civil y, en otros casos, se la ha considerado una ocurrencia tardía –como, por ejemplo, en Cómo mueren las democracias, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt–. Se subestima que el objetivo de la democracia es mucho más que una dinámica de alto nivel centrada en partidos políticos, elecciones, legislaturas, presidentes y primeros ministros, burocracias gubernamentales, policía y fuerzas armadas. Las instituciones del Estado se apoyan y extraen su fortaleza de las interacciones entre millones de personas que viven en una diversidad de entornos sociales mediados que abarcan desde los hogares, las amistades y las comunidades locales hasta los centros de trabajo, las instalaciones deportivas y de ocio y los lugares de culto.
Vista como una forma de vida completa, la democracia en los “niveles superiores” del gobierno puede funcionar de manera duradera solo cuando los ciudadanos “abajo” viven plenamente sus normas de igualdad, libertad, solidaridad y respeto por las diferencias sociales. La democracia actual es una democracia monitoreada: elecciones periódicas más una plétora de órganos de vigilancia que examinan, verifican y restringen de manera pública a quienes ejercen el poder. Pero, normativamente hablando, la democracia es también una forma especial de interacción social y autorrealización en la que personas de diferentes ámbitos se codean, concuerdan, cooperan, se comprometen y, en general, se consideran igualmente dignas entre sí.
La democracia es mucho más que atender reuniones públicas locales, mantenerse al día con las últimas noticias o votar. Una democracia que funcione bien requiere una sociedad libre de violencia, hambre y humillación. Democracia es decir no a la arrogancia descarada de los crueles empleadores que maltratan a los trabajadores, que los ven como mercancías y les niegan el derecho a formar sindicatos independientes. La democracia, por lo tanto, no es compatible con el capitalismo desenfrenado: pues, como lo señaló hace tiempo Karl Polanyi, la mercantilización sin restricciones de los seres humanos y sus entornos naturales conduce inevitablemente a la “destrucción deliberada de la sociedad”. Tanto el autogobierno popular como el capitalismo requieren que se proteja la vida social de los estragos de la producción de mercancías, el intercambio y el consumo.
La protección de la sociedad en contra del poder depredador también implica el rechazo al racismo, la misoginia, el prejuicio religioso y de casta, y a todos los demás tipos de indignidad humana y no humana. La democracia es amable con los niños, respetuosa con las mujeres y el derecho a ser diferente. La democracia es humildad. Es la voluntad de admitir que el carácter transitorio del mundo hace que toda vida sea vulnerable, que al final nadie es invencible y que las vidas comunes nunca son ordinarias. La democracia es vivir sin miedo a la violencia policial, al asesinato o a morir por adicción a los opioides o por un corazón roto. Es tener un transporte público decente y atención médica para todos y sentir compasión por aquellos que han quedado atrás. La democracia es el libre acceso a la información y una sensación de asombro por el mundo. Es la habilidad cotidiana de manejar las situaciones inesperadas y emitir juicios razonables.
Vivir democráticamente es rechazar el dogma de que las cosas no pueden cambiarse porque están grabadas “en piedra”. La democracia transforma las experiencias de temporalidad. El presente y el futuro se vuelven a alinear; los horizontes de expectativas se estiran. Hay momentos en que la democracia implica insurrección: la negativa a tolerar las formas cotidianas de injusticia e hipocresía, idolatría y acoso, esnobismo y adulación, mentiras y estupideces y otras formas de degradación social.
Sin embargo, ahora viene la pregunta difícil: ¿Qué sucede con una democracia monitoreada cuando los gobernantes, las empresas y los ciudadanos permiten que se dañe o destruya su base social? En mi libro To kill a democracy, escrito junto a Debasish Roy Chowdhury,se ofrecen algunas respuestas enfocadas en la política india contemporánea. Ahí prestamos especial atención a los circuitos de retroalimentación destructivos que vinculan el deterioro de la vida social con la aniquilación de la política democrática y las instituciones de gobierno. Nuestro análisis muestra cómo la negligencia prolongada o la decadencia en cámara lenta de la sociedad civil contradice y degrada abiertamente los ideales legales altruistas de las constituciones democráticas que prometen libertad, igualdad, justicia y solidaridad digna para todos los ciudadanos.
Cuando las sociedades civiles sufren la división y el desmoronamiento de la vida social, los ciudadanos experimentan una sensación de impotencia legal y de cinismo hacia un poder judicial que se vuelve vulnerable a las acusaciones de “juristocracia” (Recep Tayyip Erdoğan), a la intromisión política y a la captura del gobierno. La desigualdad económica, la violencia generalizada, la hambruna y las oportunidades distribuidas de manera inequitativa también constituyen una burla al principio ético de que en una democracia los ciudadanos poseen el mismo valor. El sufrimiento social vuelve este principio por completo utópico, o lo convierte en una farsa grotesca, como han concluido muchos jóvenes y ciudadanos pobres que carecen de leche, azúcar, aceite de cocina y otros productos básicos en el Túnez actual. Una dieta inadecuada, el deterioro de la salud, la adicción a las drogas y las peligrosas condiciones de vida inhabilitan los cuerpos, reducen la esperanza de vida y matan. El miedo a la violencia, la escasez de alimentos y vivienda y los sentimientos generalizados de inutilidad social destruyen la dignidad. La humillación es una forma de violencia generalizada. Cuando millones de mujeres se sienten inseguras en compañía de los hombres, cuando los niños desnutridos lloran por la noche hasta quedarse dormidos y los trabajadores que viven con salarios bajos se ven obligados a sufrir el desempleo y la inflación, es menos probable que las víctimas se consideren ciudadanos dignos de derechos o capaces de luchar por sus propios derechos o por los de otras personas. Pisoteados por la indignidad social, los desamparados se ven despojados de su autoestima.
No se debe subestimar la capacidad de contraatacar, de provocar millones de motines contra los ricos y poderosos. Pero la cruda verdad es que la indignidad social socava la aptitud de los ciudadanos para tener un interés activo en los asuntos públicos. El lento camino hacia la democracia no termina ahí, porque cuando un gran número de personas sufre de indignidad social, en otras palabras, cuando crecen las filas de quienes se sienten “menospreciados”, como escribió James Baldwin, a los gobiernos se les otorga una licencia para gobernar de manera arbitraria. Hambrientos de tiempo, recursos y autoestima, los humillados se convierten en una presa fácil. Les dan la espalda a los asuntos públicos. Con frecuencia, los oprimidos y abatidos no hacen nada más que revolcarse en el lodo de la resignación. El descontento cínico engendra servidumbre voluntaria.
Ese contexto abre la puerta a cosas siniestras. La sociedad civil puede volverse contra sí misma, alimentada por un ejército de reserva de pobres como, por ejemplo, en México, donde la falta de recursos que sufre al menos un tercio de los ciudadanos adultos se mezcla con la corrupción del día a día y la anarquía al borde del miedo y la sangre de los asesinatos, desapariciones y niveles alarmantes de violencia criminal. Cuando el tejido de la sociedad civil se hace tirones y se rompe, los menospreciados pueden anhelar alternativamente políticos redentores y un gobierno con mano de hierro. Los ciudadanos sin voz pueden incluso unirse a los más privilegiados para desear un mesías que prometa arreglar las cosas empoderando a los pobres, asegurando la abundancia de los ricos, librando al país de políticos corruptos, de noticias falsas, de terroristas, de inmigrantes ilegales y otras personas sin sentido de pertenencia. La demagogia en su pleno. Al explotar el resentimiento público, los líderes como el presidente Kaïs Saied dejan de preocuparse por las sutilezas de la responsabilidad pública y el reparto del poder constitucional. Prefieren los decretos, con los que alardean de cambiarlo todo, de devolverle la dignidad al “pueblo” y ayudar al país a recuperar su antigua gloria. Pero en sus manos la democracia comienza a parecerse a la máscara elegante que usan los depredadores políticos con dinero. De modo lento, pero seguro, el Estado asfixia a la sociedad civil. Animados por periodistas que actúan como perros falderos, prospera el gobierno de mano dura de los magnates poderosos y los mesías populistas. La democracia fantasma se convierte en la nueva realidad.
La venganza de la Tierra
La forma más lenta de democidio –la causada por la destrucción del medio ambiente– debería poner nerviosos a todos los demócratas. Algunas de sus señales son rápidas y despiadadas. Como si fuera la venganza de la Tierra en contra de sus destructores humanos, los impactos ambientales parecen algunas veces tener una voluntad propia. Enormes incendios forestales arden sin control a través de campos y bosques, escupiendo ceniza negra e iluminando los cielos nocturnos con destellos de luz naranja. Olas de calor tan extremas que las carreteras y las vías del tren se doblan y se derriten. Sequías severas. Enormes tormentas atmosféricas que, de la mano de los ríos, causan importantes inundaciones, agua contaminada, deslizamientos de tierra, ahogamientos y desplazamientos masivos de personas, animales y otros seres vivos. Tales convulsiones obtienen una mayor cobertura mediática que la destrucción en cámara lenta, a menudo invisible, pero igualmente dañina, de nuestros entornos. El derretimiento de las placas de hielo y los glaciares. La desertificación, como la que padece una quinta parte de España. La muerte masiva de peces en ríos arruinados, lagos poco profundos y disminuidos, y océanos que se calientan. Un apocalipsis de insectos que se avecina debido a la pérdida de hábitats, la agricultura con pesticidas, los desechos tóxicos de las operaciones mineras y el calentamiento global (solo la población de insectos voladores ha disminuido casi un 60% en el Reino Unido en las dos últimas décadas). Daños irreversibles a los patrones de migración estacional, a las cadenas alimenticias y los entornos de anidación y reproducción de las especies por el estrés térmico y las marejadas ciclónicas. El aumento de la evaporación y acidificación de lagos y océanos. Transmisiones silenciosas, invisibles e impredecibles de virus zoonóticos.
Una mayor toma de conciencia ciudadana de que estas tendencias de ritmos múltiples amenazan la salud de nuestra biosfera planetaria y de que se necesitan remedios urgentes es un acontecimiento político significativo. La “ecologización” o “conexión con la Tierra” de la política es algo nuevo en la historia de la democracia, una tendencia importante impulsada por nuevas formas de control público y representación de nuestro ecosistema. En la era de la democracia monitoreada, entre los ejemplos más conocidos de estas innovaciones se encuentran los proyectos de ciencia ciudadana, las redes de monitoreo de arrecifes de coral, los centros de investigación ecológicos, las asambleas biorregionales, cumbres de vigilancia de la tierra, huelgas climáticas, flotillas de justicia climática y organismos, como el Proyecto Viroma Global, en busca de virus zoonóticos responsables de una larga lista de enfermedades como vih, Ébola, sars, Zika y gripe porcina. Hay bioacuerdos globales como el Convenio de Aarhus y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, esquemas de reconstrucción y ocupaciones tipo zad (“zona a defender”). Por primera vez en la historia de la democracia, hay esfuerzos satisfactorios para codificar y hacer cumplir los “derechos, poderes, deberes y responsabilidades legales” de los ecosistemas, como en Nueva Zelanda (en maorí, Aotearoa) con la Ley Te Urewera.
¿Sobrevivirán estos experimentos de biorrepresentación y monitoreo público de nuestros ecosistemas? Nadie lo sabe aún. El jurado está deliberando sobre si se trata de un caso sin importancia; o quizá si estos experimentos de enriquecimiento de la biosfera serán barridos por convulsiones ambientales y por la desaparición de las especies y otras alteraciones en cámara lenta. Por el momento, lo seguro es que el debilitamiento y la destrucción de estos experimentos de monitoreo público contarían como la instancia más obvia de democidio. Si la democracia, como Bruno Latour señaló, “es aún más frágil que los ecosistemas de un arrecife de coral”, entonces las redes de monitoreo probablemente perderán su razón de ser cuando ocurra la muerte de arrecifes enteros.
Pero eso no es todo. Hay efectos antidemocráticos del saqueo de nuestro planeta que se pueden observar de manera más inmediata. Las inundaciones, los incendios, las pandemias y las sequías extremas son malas para la democracia porque los ciudadanos sufren lesiones y mueren (los desastres naturales se han quintuplicado durante el último medio siglo y ahora en promedio les roban la vida a ciento quince personas cada día). El miedo devora sus almas. Los sobrevivientes son puestos en cuarentena, se les dice que se mantengan alejados de los demás, se les empuja fuera de sus hogares bajo la supervisión de la policía, el ejército y las unidades de servicio de emergencia. En estos entornos de emergencia, los ciudadanos de corazón de ópalo hacen todo lo posible para enfrentar los desastres: comparten alimentos y ropa, consuelan a los ancianos y a los niños, hacen sonar ollas y sartenes y cantan canciones de solidaridad durante los encierros. Los desastres pueden sacar lo mejor de los ciudadanos, pero, como Tucídides hizo notar cuando describió cómo la plaga de tifus que mató a casi un tercio de los ciudadanos de la Atenas democrática causó estragos políticos, los impactos ambientales pueden profanar la democracia.
El evento climático más extremo registrado hasta ahora, a principios de septiembre de 2022, en Pakistán, muestra cuán rápido los tejidos de confianza y cooperación de la sociedad civil pueden desgarrarse debido a la codicia y la corrupción, al miedo y la enfermedad. Durante sucesos ambientales extremos las maniobras de poder también prosperan. Se normaliza el estado de emergencia: es lo que se debe soportar durante un tiempo y lo que por “necesidad” se espera en el futuro. En consecuencia, la gubernamentalidad se instala en los ciudadanos: lento pero seguro, en nombre de su “seguridad” y “protección” se alienta a las personas para que se acostumbren a la permanente administración de sus vidas. Se normaliza lo que Leszek Kołakowski llamó “solidaridad obligatoria”, un tipo degradado de solidaridad, dada su imposición coercitiva.
Entre los peligros más graves del gobierno de emergencia está “adherirse” al poder concentrado y arbitrario. Como medidas temporales en circunstancias excepcionales, los cierres y la prohibición se convierten fácilmente en arreglos permanentes. Hay otra víctima de los desastres ecológicos: entre sus efectos menos obvios, pero más profundos, está la forma en que, lenta e invisiblemente, destruyen lo que Montesquieu denominó el ethos o el “espíritu”, las costumbres y convenciones vividas de la democracia. Libros como La peste (1947), de Albert Camus, y Ensayo sobre la ceguera (1995), de José Saramago, hace mucho tiempo nos recordaron que las temporadas de pestilencia socavan las virtudes públicas y sacan lo peor de la humanidad. Su punto se aplica a todos los desastres ecológicos, rápidos y lentos. Estos cataclismos resultan más perturbadores y trágicos que la lucha bárbara dentro del estado de naturaleza de Hobbes, porque atentan contra los biomas en los que viven las personas. La brutalidad humana se ve agravada por la destrucción biométrica. Los biomas no se pueden dar por sentados. La ruina es total. Ni siquiera los gusanos, las arañas, los saltamontes y otras diminutas criaturas que habitan humilde y honorablemente en la base de nuestros biomas locales están a salvo.
Los humanos tampoco. La igualdad justa puede quedar reemplazada por las rivalidades biométricas: cada uno por sí mismo, ricos contra pobres, fuertes contra débiles, en donde florece la indiferencia o la abierta hostilidad hacia los demás. Se abandona el reparto de responsabilidades, una práctica vital para la democracia. La injusticia ambiental (el acceso inequitativo al aire, el agua, el sol y la sombra) se convierte en la nueva normalidad. Se destruye un sentido democráticamente compartido del bienestar y las virtudes afines a la democracia monitoreada de poder compartido. La degradación ambiental elimina poco a poco la ética humilde de asombrarse ante lo que no tiene participación humana. La biodestrucción también genera profundos sentimientos de angustia y duelo silencioso: solastalgia es el neologismo que el pensador australiano Glenn Albrecht acuñó para capturar el dolor y la inseguridad gradualmente abrumadores y los sentimientos de impotencia y miedo hacia las calamidades por venir.
La democracia como autolimitación
El distinguido sociólogo Norbert Elias observó una vez que, en materia de poder y violencia, la forma política conocida como democracia es especial. Se “requiere un grado de autocontrol de las personas, que no es fácil de introducir y que supere con creces las demandas comparables de un régimen dictatorial”. Cuando se ve con esta perspicacia, entendemos que la destrucción de la democracia es el triunfo del poder sin ataduras que unos pocos ejercen sobre otros y los biomas en los que habitan. El repentino fin de la democracia debido a un golpe de Estado militar, el desmantelamiento gradual del autogobierno, en ocasiones a manos de demagogos que actúan en nombre del “pueblo”, y la violencia social en cámara lenta que los ricos y poderosos oligarcas infligen a los ciudadanos son algunas de las múltiples formas y ritmos en que ocurre el democidio.
Pero lo que los demócratas más deberían temer es el democidio en adagissimo. Sin duda, la democracia perece cuando los ciudadanos se ven obligados a sufrir la arrogancia de los generales del ejército, los operadores políticos traicioneros, los demagogos populistas y los capitalistas. Las democracias también juegan a los dados con su propia desaparición cuando los ciudadanos y sus representantes ignoran ciegamente, sin pensar, no solo los efectos antidemocráticos de los fenómenos meteorológicos extremos, las extinciones de las especies, las pandemias y otras emergencias ambientales. Corren igualmente el riesgo de una muerte lenta cuando los ciudadanos no logran comprender que la democracia, el ideal más antropocéntrico jamás concebido, no tendrá futuro a menos que sus ideales y prácticas se liberen del arraigado prejuicio de que los “humanos viven fuera de la naturaleza”, cuyos propios ritmos de vida y de muerte ahora claman por reconocimiento democrático. ~
Traducción del inglés de Perla Holguín.