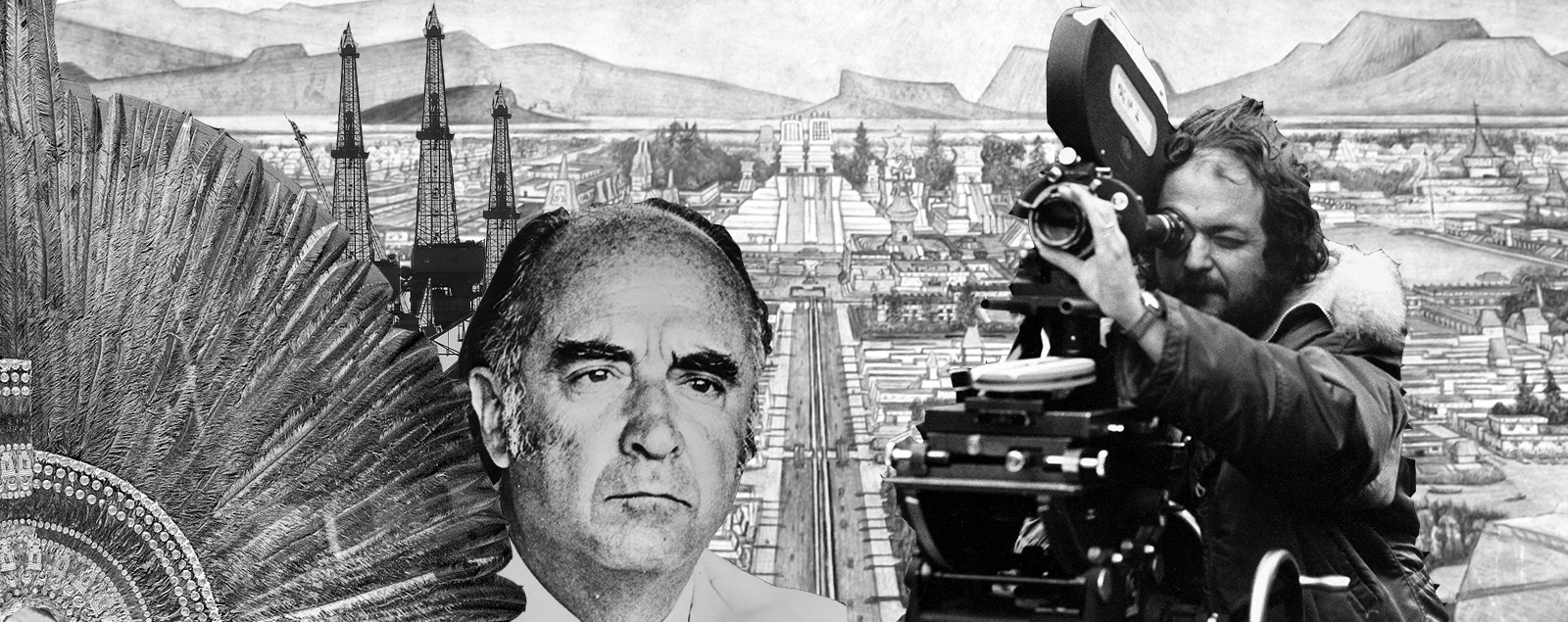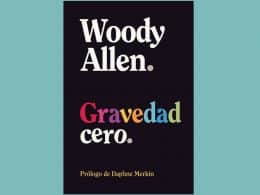La historia, que se enmarca en el episodio histórico de la guerra de los gorriones, desarrollada en China a partir de 1958, cuando Mao Tse Tung embarcó a su país en una guerra contra los gorriones, ha sido galardonada con el II Premio de Relato Histórico “Emilia Pardo Bazán”, organizado por la Real Asociación de Hidalgos de España y la Cátedra Vargas Llosa.
Mao Tse Tung lo había mandado llamar a su enorme despacho púrpura y amarillo, con cortinas gruesas en los ventanales blindados. Entrar ahí era un privilegio de pocos. Pero no había vuelto al despacho del gran líder desde 1962, tras la Guerra de los Gorriones. Desde aquel año él soñaba con pájaros derretidos por el fuego o caídos ensangrentados en su cama. Quizás ahí empezó a ver al otro Mao, con su brazo extendido y el índice acusador. Y aunque volvieron a coincidir algunas veces, la relación de juventud se había enfriado como el invierno sin gorriones.
Allá estaba Mao, al fondo, de pie, vestido con su traje hecho sólo para él y sus zapatos negros, acordonados, pulcros, y la suela blanca, impoluta. Lo esperaba junto a su escritorio de emperador, y su típica sonrisa con mueca. Conocía esta sonrisa y se alarmó. Mao tuvo siempre la mirada de un anciano y la sonrisa infantil, en la que aparecía una mueca en forma de triángulo en señal de disgusto. ¿Por qué sonreía así para él?
Caminó sobre la alfombra como si pisara barro, como un péndulo, hasta alcanzar la mano tendida del gran líder, que apretó la suya con desgana. “Runzhí”, le dijo al jefe, utilizando el nombre de cortesía que sólo era conocido por colegas de juventud de Tse Tung. Mao no cambió la sonrisa, ni dijo algo. La primera vez que se vieron en Yan’an tampoco habló tras el saludo aquel joven ambicioso y temerario, aunque alegre. No quedaba casi nada de él, pensó mientras retiraba la mano y se inclinaba por obediencia y respeto (o miedo).
El silencio de Mao precedía las malas noticias, la mueca en la sonrisa expresaba su contrariedad, su mirada de reojo la espera de alguien que ya debía haber llegado. Y llegó. Por la puerta privada del gran jefe, que daba a un salón lujoso, espléndido, y al comedor privado con mesa redonda, apareció ella, la que fuera Manzana Azul cuando conoció a Mao, la rígida y perversa actriz, que esta vez le sonrió como cuando era joven, aunque corrigió enseguida la reminiscencia. Él agradeció el gesto, esa sonrisa truncada que aliviaba su dureza. Y Manzana Azul salió del resplandor, se colocó al lado de su esposo a quien miraba a la espera de un gesto de Mao, el de permitir. Lo hacía empujando el labio con la lengua y levantando un dedo hacia la persona indicada.
Fue ella quien habló mientras se acercaba casi flotando hacia él. Dijo que el partido le estaba muy agradecido por sus servicios al pueblo y a su líder, desde los primeros tiempos de la revolución en Yan’an. Entonces le dio un apretón de manos, y él se inclinó, como si estuviera esposado. Desde esa postura observó la mirada de Mao hacia ella mientras Jiang Qing hacía el gesto de un perro al morder. Morder como un perro, clamaba ella a menudo. Mordía por Mao, quebraría huesos por Mao. Esta mujer, que fue tan dulce y hermosa, estaba cegada por la ambición y la desconfianza. Él lo sabía.
Roto el lazo se mantuvieron de pie y el gran líder habló: “La perseverancia, camarada, nos ha traído hasta aquí, pero hay que dar paso a los nuevos cuadros”. Ella interrumpió con un gesto para acortar la reunión. “Nuestro líder te ha hecho llamar para despedirse en persona de ti, pues debes apartarte de tantas obligaciones. Desde ahora pasas a la reserva. Hemos dispuesto que te retires una temporada a una casa que tiene el partido en un paraje hermoso y pacífico”.
Él asintió. Le temblaban las piernas. Jiang Qing volvió a tomar sus manos y Mao se acercó y le dio una palmada en el hombro. Punto final. Sabía que ya no volvería a ver a Mao Tse Tung, quien se daba la vuelta, lo que significaba que todo había terminado. Salió por la gran puerta brillante. Lo vio reflejado en la madera lacada mientras Jiang Qing lo empujaba sin tocarlo como si espantara a una gallina en el patio. Sólo pudo decir: “Estaré siempre a tu disposición, Runzhi”. A Mao Tse Tung le agradó la despedida y perdió la mueca de su sonrisa desde lejos, ya tragado por el esplendor amarillo del salón privado. Jiang Qing se retiraba detrás, dejando el rastro de su perfume francés. (Era un secreto a voces que la esposa del gran líder usaba perfumes franceses para sus partes íntimas, lo cual enloquecía al viejo Tse Tung con vicios de oso hormiguero).
Dos soldados lo esperaban en el vestíbulo. Él sintió que ahí quedaba su historia vinculada a la de Mao Tse Tung desde el año 1939, cuando él y Mao leían el I Ching, y el joven Runzhí repetía la cita: “El gran hombre cambia como un tigre”. Era premonitorio como todo en el Libro de las Mutaciones, Mao Tse Tung pasó de gato a tigre en un par de años y luego le salieron más rayas al felino y nuevos colmillos y las orejas crecieron como los testículos…
Apenas podía respirar y los militares lo ayudaron a descender con rapidez por unas escaleras que parecían de agua. Él sólo miraba al pasado, a la misión que lo separó de Mao cuando advirtió que suprimir los gorriones y las moscas provocaría un apocalipsis. Hablarle al Gran Timonel de apocalipsis era un insulto imperdonable. Por eso, cuando las estadísticas anunciaron el exterminio de casi un millón y medio de gorriones y cuatrocientos noventa gramos de moscas él le escribió a Mao augurando la catástrofe. No recibió respuesta, pero dos años después, visto que los cultivos eran arrasados por las plagas que antes evitaban los gorriones, el castigo ordenado por el gran líder fue enviarlo a él a Moscú para comprar millones de estos pájaros. Los rusos tuvieron que hacer otra guerra de los gorriones para enjaularlos y enviarlos a China en vagones de tren.
Llegaron al garaje, donde un sargento abrió la puerta trasera de un Volga blanco, invitándole a entrar. Miró hacia atrás, una última mirada al recinto del poder central, a la guarida del tigre. Una vez que saliera quedaría a la intemperie, desarmado y desalmado, sintiéndose culpable de todo, de lo que hizo y del castigo de la ingratitud, lo intuía porque el corazón golpeaba en su esternón como un tambor y porque al ser ayudado a entrar en el vehículo se sintió niño, un infante débil, arrojado a un hospicio de huérfanos.
Acomodado en el asiento pensó en su esposa Lan Ping, su Manzana Azul, amiga de la infancia de Li Shúméng y de quien tomó su nombre artístico la que iba a ser la última esposa de Mao, la cánida Jiang Qing, la purgadora mayor. Ahora le había tocado el turno a él. ¿Por qué? Estaba obligado a encontrar la causa de su condena. Era así desde hacía más de una década, te condenaban para que en el ostracismo buscaras cuál era tu crimen y quisieras morirte.
El automóvil rugía por la avenida, entre camiones rusos y autobuses antiguos y despintados por la sucesión de pancartas pegadas unas sobre las otras. Recordó que había un cargo en el partido para estos menesteres: la propaganda arcaica. Debían revisar cada día todos los carteles con lemas y avisos y era imperdonable que alguno se quedara viejo. Él continuaba conmovido, extraviado, alucinado, triste, desgajado… Rememoraba cuánto quiso hacer para vencer la hambruna que siguió a la Guerra de los Gorriones y al Gran Salto hacia adelante. Propuso estimular la vuelta de los campesinos a las tierras de cultivo en vez de ponerlos a fundir acero en las aldeas y ciudades. Mao Tse Tung premió su esfuerzo dándole otra cartera de ministro, la de cultura. Pero al poco tiempo comenzó la Revolución Cultural y la esposa de Mao exigió que él dejara el gobierno y se dedicara a la organización del partido. Mientras tanto morían más de cuarenta y seis millones de personas a causa de inanición y de contaminaciones.
Una señal indicaba dirección a Chéngdé. ¿Irían a internarlo en un viejo monasterio? ¿Así pagaría por su imborrable naturaleza burguesa y su educación budista? De lejos le pareció ver el conjunto arquitectónico del Templo del Cielo. Era tan hermoso, tan intemporal y tranquilo que pasar bajo sus columnas convertía a cada humano en sabio, viendo lo que antes ni siquiera atendía. Solía visitarlo con Lan Ping, allí hablaban de lo prohibido, confiados en la imparcialidad del templo, en la cercanía del cielo. También este hábito mensual de ambos quedaría registrado en los archivos de la contrainteligencia como una debilidad ideológica suya.
¿Qué le habrían dicho ahora a su Manzana Azul? La llamarían por teléfono desde las oficinas de Jiang Qing para informarle que su esposo había sido enviado a una misión en el campo, que la mantendrían al tanto; sólo esto. Ella comprendería. Paciencia, perseverancia, todo tiene que llegar a la armonía. Ahí estaba el gran error de Mao Tse Tung, el incuestionable, sus decisiones fueron siempre inarmónicas. La naturaleza y la sociedad buscaron la armonía y otra vez Mao la quebró con vehemencia. Comentaban él y Manzana Azul estas críticas, paseando por el parque Beihai o por el Palacio de Verano. Quizás había micrófonos en árboles o en depósitos de basura o los seguían siempre allá donde fueren, desde cierta distancia, siniestros y cautos. Esto era común. Se sabía que los servicios de contrainteligencia trabajaban las veinticuatro horas del día detrás de los objetivos; y los miembros del Comité Central y del gobierno también lo eran. Para proteger a los hombres de estado, se justificó una vez el general Lin Biao, poco antes de que él fuera el objetivo número uno y lo mataran, haciendo que el avión en el que solía trasladarse se estrellara en Mongolia, bien lejos. Esta sospecha suya sobre el asesinato del inocente Lin Biao, manifestada a su esposa, en un restaurante unos meses atrás,, pudo ser la gota que colmó el vaso para que lo pusieran del lado de la traición y en este coche como un criminal detenido. Lan Ping decía que, aunque Mao lo nombrara como sucesor, Lin Biao era un gran escoyo para el séquito del líder. Fue un augurio de ella, peor aún que una crítica a Mao; los augurios lo desequilibraban desde que el oráculo del I Ching le puso delante un panorama indeseable: “Tiene metido el cuello en el collar de madera al punto de desaparecerle las orejas”. Fue en 1946, estaban juntos y solos y el enojo del líder único y supremo hizo que le retirara el libro de sus manos y lo ocultara debajo de un cojín de los tiempos de la Dinastía Ming.
El sargento no hablaba, tampoco lo miraba por el espejo retrovisor. Habría querido conversar con él, enterarse de cuál era el destino del viaje. Un viaje sin destino. Daba igual el sitio, el clima, las comodidades… Era un viaje a la nada. Se arrepintió de sentir un deseo tan banal como el de una plática en esas circunstancias y con un individuo obligado a redactar un informe al final de su misión. A lo lejos vio serpentear la gran muralla; parecía moverse por los montes bajo el cielo rojizo y limpio.
Entonces el dragón dorado asomó sus fauces en un horizonte difuso. Nunca lo había visto y ahora movía su cola como la gran muralla en la ladera. Quienes lo habían visto alguna vez no deseaban contarlo o les daba miedo como si divisar al dragón fuera la pérdida de la identidad. Eso decían: “Ver al dragón es dejar de ser uno”. Y también el Partido perseguía estas historias. Ahora estaba ahí. Mientras el automóvil corría el dragón se estiraba y bostezaba, lejano, en el mismo sentido, hacia Chéngdé. El dragón es nobleza y honor y eso no se podía consentir en una revolución, porque en las revoluciones no hay nobleza ni hay honor.
El automóvil se había desviado de la autopista. Vio casas de militares a ambos lados de la carretera, todas iguales, con mínimos jardines y ventanas cerradas. Una torre de comunicación avisaba de la llegada a un cuartel del ejército. Abrieron la reja con forma de escudo rojo y la hoz y el martillo. Temió que fuera éste su destino, una base militar donde amanecía y anochecía cuando el comandante diera la orden. El coche se dirigió a la estación de abasto de combustible. Se detuvo y el conductor salió, saludó muy solemne a alguien y esperó junto a una puerta. De lejos a él le pareció que el dragón guiñaba un ojo entre unos cirros. Levantó la mano y el dragón le dijo adiós moviendo la cabeza con los ojos cerrados. “Ver al dragón es dejar de ser uno”, dijo en voz alta; pero estaba eufórico con esta visión del tierno dragón y con la evidencia de que él ya no era él. El olor a gasolina lo asfixiaba; pero no abrió la ventanilla. Se acurrucó en el asiento.
Partieron. Era una carretera estrecha y bacheada, polvorienta, a un lado las montañas por donde había desaparecido el dragón dorado, al otro una inmensidad amarilla, despoblada, con aislados oasis bajo el crepúsculo. Una carretera de un solo sentido, pensó y, en seguida, se hizo más angosta y sinuosa siguiendo las curvas de un arroyo y de una hilera de arbustos y matojos. ¿Cómo salir de allí? Lejos de su Manzana Azul. Hacía décadas que no se separaban. Conseguía que ella viajara con él durante las inspecciones del Estado por las provincias… Se alojaban en las casas de gobierno o del Partido. Se sabía que él visitaba al gran líder en su casa. Fue hasta el año 1960. Él iba solo, y Mao, Runzhí, lo recibía en su sala sin libros, con mesa redonda en la que relucía un tapete rojo con su cara grabada en hilos de oro. Hablaban sobre Confucio y sus interpretaciones del I Ching y, más tarde, sobre la historia del imperio. Mao Tse Tung se consideraba el último emperador. La historia lo excitaba, se veía en ella, en lo más alto como el Emperador Amarillo. Deseaba escribir un gran libro como aquel y otros de sus descendientes hicieron, un libro inolvidable, eterno, pero no le salían las palabras salvo para arengar y ordenar. El vicepresidente Lin Biao estaba recopilando algunos discursos y frases sueltas del líder para publicar esa obra, que en abril de 1964 llenó todas las librerías y bibliotecas de la República Popular China, el Pequeño Libro Rojo que aliviaría a Mao de esa responsabilidad histórica. Dejaría un libro para siempre. Leído en todo el mundo.
Ya oscurecía cuando el coche alumbró una verja y detrás vio el tejado antiguo, multi-inclinado, de una casa con columnas a la entrada. El conductor bajó, abrió el portón de madera, se perdió en la penumbra y de súbito se hizo la luz. Ahí estaba, en el umbral de una amplia puerta de dos hojas, iluminado desde atrás. Se acercó al vehículo como si marchara en desfile solemne. Tomó una caja de cartón que había estado en el asiento del copiloto y volvió a la casa. Él no sabía si habían llegado o iba a ser una parada de descanso. Desde la puerta principal de la casa el militar le hizo señas para que saliera del auto y pasara adentro. Él obedeció. Sí, era esto una casa, como le había prometido Jiang Qing, una mansión con decorados florales en la fachada y lámparas grandes con los nombres de la familia desaparecida, padre, madre, hijo mayor, hija mayor, los otros… Contempló los zócalos pintorescos y de ladrillo, las ménsulas extensas con delicadas curvas y tras la puerta el vestíbulo o sala de visitantes, de donde pasó a un salón amplio, sublime, despojado de sus decorados, desalmado, triste… El conductor silbó desde el pabellón de la cocina para que no se distrajera apreciando el abandono. Cruzó por la galería techada hasta la cocina y comedor. Sobre la enorme mesa de madera lacada el sargento había ido apilando botes de conserva, tortas de harina, y miel, manteca, bolsas de harina y de arroz… Él le hizo un gesto con la mano para que lo dejara todo así y se volviera a la ciudad. El hombre asintió, con un saludo marcial, lo miró con severidad aunque con pena y partió. Cerró la puerta de la sala de visitantes, después la de la calle.
Él se halló solo, rodeado de cielo y de silencio, en un lugar sin ubicación posible en el espacio. En las paredes los rectángulos claros enseñaban la ausencia. Caminó por la casa. Una primera habitación con manzanos y cielos pintados en las maderas. Manzana Azul no estaba y, no obstante, las cosas la evocaban. Cielo y manzanos. También una mesilla con esmerado tejido en el respaldo le indicaba a ella y su pasión tejedora y, más allá, la cama. Dormiría sin Lan Ping en un lecho grande. La siguiente alcoba era más modesta, sin mesa ni silla, pero con un armario alto y brillante aunque vacío. Todo estaba vacío como él entonces. Salió a la galería, una solitaria lámpara roja manchaba una pared sin pintar. ¡Habían levantado un muro en medio del patio! La casa tradicional Siheyuan estaba partida en dos por un muro tosco y frío. Del otro lado debería haber varias estancias de la antigua casa. Le pareció asimétrico todo y le asustó ese límite impuesto. La casa amputada. Escuchó algún ruido de la otra parte, aunque no había nada de luz. Se acercó a la intrusa pared y puso el oído. Algo vibraba allá, una máquina frigorífica tal vez.
Sintió sed, sintió hambre. Podía elegir y escogió un bote de rábanos y una lata de carne de pato. La vajilla asomaba en una repisa. Las tazas y copas en abundancia contaban glorias pasadas. Tomó una copa de coñac. El chorro de agua había salido intermitente y turbio pero enseguida su transparencia le dio seguridad y bebió una y después otra copa mientras el agua marcaba el tiempo sobre la loza con dibujos de peces y corales. Comió. Lo hizo muy rápido. Lan Ping le habría retirado el plato, con un gesto de calma. No se debía meditar cuando comes y él estaba pensando en Mao Tse Tung. Lo tenía en su cuerpo, en sus arterias. Era el agua, la comida. ¿Cómo había ocurrido? ¿Cómo una persona puede llegar a tener el don de la ubicuidad? Los culpables eran individuos como él que asintieron, aplaudieron, rieron los chistes sin gracia, temieron no se sabe qué, pues la muerte está en otra parte.
Después de la cena se descalzó, caminó un poco por las estancias y comprobó que no había teléfono ni aparato de radio ni un revistero o estantería con libros. Salió al patio tapiado. De aquel lado el ruido de la máquina parecía mucho más fuerte, era más fuerte. Quizás fuese un generador eléctrico; debía acostumbrarse, asimilar el estruendo monótono hasta llegar a olvidarlo, pero no esa noche. Contempló su sombra, se vio allí, cautivo, estremecido, invalidado, frágil y pusilánime bajo la lámpara amarillenta y un cielo sin estrellas.
Fue apagando las luces y se encerró en el cuarto de baño, un poco modernizado con espejo y toallero. Se lavó la cara, hizo gárgaras, y un escalofrío lo sorprendió seguido de un dolor en la espalda. Necesitaba tumbarse. Ya había elegido la alcoba y se tumbó sin desvestirse. Durmió a ratos, el ruido de al lado se convertía en un helicóptero y en una ráfaga de fusil y en un tractor y en una bandada de ánsares… Luego en miles de gorriones que caían para morir bajo las botas de los militares, después de una percusión aguda con metales.
Despertó con otros ruidos. Saltó de la cama, asustado, reconociendo que hacían obras en la carretera, justo en frente de la casa. Caminó casi sonámbulo por la galería hasta el salón y el vestíbulo y al abrir la puerta vio un hombre delante. “Perdone usted, camarada, nos han enviado por una emergencia con el suministro de agua. Debemos romper el suelo y no tendrá usted agua corriente en casa”. No dijo nada. Asintió confuso. El otro lo saludó, y volvió a la carretera con las máquinas.
Corrió a llenar una olla en la cocina y apenas pudo llegar a la mitad del recipiente. Empezaron los nuevos ruidos, un taladro neumático que rajaba las piedras, el motor de un generador eléctrico, las órdenes, los gritos. Se lavó allí, en la cocina, secándose con un trapo oloroso a moho. Puso a calentar el resto del agua para el té.
Necesitaba escribir y no había ni papel ni lápices ni tinta ni pinceles. Recordó pasajes del Tratado de la Flor de Oro y comprendió que para soportar el encierro, el ruido y la falta de todo lo imprescindible para él debía aplicar el Wu Wei, Tzu Jan, (No hacer, no conocer). El no hacer estaba inducido por las circunstancias y había poco que salvar. Estaba nervioso por no tener un plan para el día, ni un deseo definido. Salió al patio mutilado por la sospechosa pared y halló el bello cerezo, casi sin hojas, mustio, abandonado y comido por las hierbas. Al tirar de una rama seca comprobó que aún tenía savia y sus venas abiertas y verdes. Debería cuidar de este árbol, hacer como el ex-emperador Pu Ji después de cumplir sus condenas de prisión, cuidar flores, liberarse en las plantas como si se proyectara en ellas y no al revés. Pensó en la utilidad de la rama. Haría un pincel. Luego debería crear la tinta. Llevó la rama a la cocina, sirvió el agua hirviente en un tazón y echó el té rojo. “Lo más importante del té es el aroma”, parafraseó sonriente, satisfecho con su cara en el humo. Y entonces escuchó otra vez el rugido de las máquinas como si no hubieran estado martillando su vida toda la mañana. “Martillar”, le decía Mao en 1950, “no debe cesar el golpe del martillo”.
Ahora se trataba de un martilleo físico. Él había pasado del bando del martillo al del yunque. A soportarlo, se dijo mientras bebía el té con sonora aspiración. “¡Mao, traidor!”. Susurró imaginando un grito. Tomó la rama del cerezo, la introdujo en el tazón y escribió en la superficie de la mesa: “Mao”. Volvió a mojar la punta de la rama en el té y continuó el axioma que se le repetía en la consciencia: “traidor”. Se asustó al leerlo: “Mao, traidor”. Si alguien descubriera la escritura sería una prueba indubitada de su traición. Encima de “Mao” escribió “Yo”. Y quedó más tranquilo, aunque el martillo neumático hacía vibrar las paredes y los muebles como un temblor sísmico. Era una tortura. Le estaba doliendo la cabeza, sintió vértigos al acudir al cuarto de baño. En el techo jugaban las figuras grabadas, le ofrecían una libertad imposible. Se sentó intentando no pensar mientras sus intestinos equilibraban su estado. Pero seguían pasando imágenes de su historia. Lan Ping joven en Shanghai, la casualidad de tropezarse con ella, de quedarse en sus ojos húmedos durante un rato, escucharla hablar y él, valiente, invitarla al templo del té, caminar con ella, comprar flores y lanzar pétalos al agua… Un amor recíproco, instantáneo, perenne…
Cuando volvió a la cocina se estremeció. La palabra Mao había vencido al “Yo, traidor”. No podía creerlo. Lo que se dice va a alguna parte, nada se pierde. Y ahí estaba, incluso más ancho el trazo. Miró al techo, a las paredes, a las ménsulas que daban al patio, revisó en el cerezo y, palmo a palmo, la pared intrusa que limitaba el patio central. No parecía haber cámaras ocultas, orejas escondidas. Sería demasiado triste que además de aislarlo estuvieran observando y escuchando todos sus actos dentro de aquella jaula inundada de ruidos ajenos.
Las máquinas se detuvieron. Los obreros conversaban en frente de la casa. Gritaban en vez de hablar y eso le pareció raro, como si ensayaran una pieza dramática. No eran charlas espontáneas. Tal vez pretendían atemorizarlo. Llamaron a la puerta con estridencia. Sin pensarlo puso encima de la escritura de la mesa el trapo con el que antes se había secado. Acudió a la puerta sin querer salir y comprobar el desastre. Era el obrero para decirle que dejarían allí la maquinaria para regresar y reanudar las tareas por la tarde. El joven parecía sincero, al margen de un mandato político revanchista. Le sonrió y el obrero fue parco en el saludo de despedida. Cerró la puerta. Fue corriendo hasta el comedor y al levantar el trapo en la mesa vio que allí seguía el grito: “Mao, traidor”. Frotó con fuerza la tela de algodón pero los trazos persistían. Manzana Azul lo habría llamado estúpido por un acto tan infantil. Pero ella le diría traidor a Mao en su cara. En una ocasión le gritó: “No me toques”, pero el líder aún no era el monarca absoluto y sonrió diciendo: “Eso dijo Jesucristo a María Magdalena al volver de la muerte: No me toques”. Impresionó a todos con sus conocimientos bíblicos. Mao se enamoraba de las personas, hembras o machos. Se le humedecían los ojos con Lan Ping, la acariciaba, pero también a él le pasaba la mano pesada por la cara y por las orejas con ánimo lascivo. Le encantaban las orejas. Solía acercarse y susurrar algo mientras observaba, como un pintor, los detalles de la oreja. Y orejas mandó poner por todos los sitios posibles cuando se hizo con el poder del antiguo imperio, el 1º de octubre de 1949. Hay fechas para no olvidar. De repente los ciudadanos se atemorizaron. Unas palabras fuera de tono en un mercado y el individuo desaparecería. Hablar era peligroso y no se podía saber dónde estaban las orejas, quiénes las llevaban, desde cuándo.
Había estado todo en silencio por un rato y de súbito el impacto de reactores volando a baja altura estremeció la casa. “¿Aviones por esta zona?” Era algo ensordecedor. Salió al patio y las dos aeronaves hacían un giro como si fueran a regresar. Las estelas vaporosas se curvaban, la elipse avisaba del retorno veloz y estruendoso.
Salía agua por el grifo del patio y con las manos fue regando el mustio cerezo. Los aviones irrumpieron por encima de él. Fue la primera vez que sospechó que su retiro forzado no iba a ser tranquilo ni pacífico y que su esposa, Lan Ping, no podría reunirse con él en esta cárcel extraña. Lan Ping, gritó desesperado, consciente ahora de que había sido condenado al ostracismo y no sabía hasta cuándo.
Al regresar al comedor notó que el “Mao, traidor” era más nítido, incluso la escritura parecía más bella, con elegantes rayas y ondas como ramas nuevas. ¡Increíble!, se dijo. Abrió un sobre que le pareció arroz, pero era maicena, que se derramó en la mesa. Empujó el polvo hacia la escritura y la dejó cubierta, sepultada bajo el trapo mohoso. Halló el arroz en una bolsa blanca, pero se arrepintió de cocinar y continuó con el frasco de rábanos y un trozo de salmón salado, más el resto del té, ya frío y sin su aroma.
Despertó, sentado a la mesa con el tazón y el plato vacíos. Un ensayo de muerte. Ni siquiera hubo sueños. Fue un abandono silencioso, oscuro, imperturbable. Afuera los obreros habían recomenzado a martillar las piedras, el suelo temblaba, los platos en la estantería creaban las notas para un adagio. Sintió deseos de llorar. Hacía mucho tiempo que no lloraba, desde la muerte de su padre, una década ya. Su padre sí fundó algo importante: una casa con pozo para su familia, una fábrica de ladrillos, una familia con hijo, un recuerdo largo y grueso entre la gente que lo conocía. Él no, él había dependido del Estado, ni su casa era su casa. Lloró. Se había incorporado frente a la mesa y contempló sus lágrimas como gotas de lluvia dibujando estrellas en la brillante mesa. Lloraba contemplando el posible final de su existencia sin que hubiera servido para nada vivir. No quedaría nada, ni hijos ni libros ni poemas ni una casa. Dejaría en la nostalgia a su Manzana Azul, desperdiciada con él, gastada en él, angustiada por él. Lo que había ya era este hombre que lloraba.
El ruido era insoportable, aterrador. Otra vez no había agua en el fregadero. Debió haberlo previsto guardando algún poco. Volvió a la mesa y vio que sus lágrimas se habían mezclado con la maicena y los trazos habían crecido como en un relieve antiguo. La sincronía, se dijo. Las palabras engordaban, crecían después de tanto tiempo guardadas.
Escuchó los eructos de las tuberías. Se dio cuenta que ya no estaba el ruido del generador eléctrico ni del martillo neumático, sólo voces, gritos, órdenes de hacer y de recoger. Golpes de pala. Ahora eso. Se sentía incómodo y acudió al consejo del Tratado de la Flor de Oro: “No debes ser rígido, sino flexible como el sauce, cuyas ramas se inclinan dejando caer la nieve o el agua y vuelven a erguirse”.
¿No era esto lo que había hecho hasta hoy? Quizás no. Obedecer y morderte la lengua no es inclinarte al paso de lo inevitable, se dijo. Cada paso de la revolución era evitable, cada decisión del gran líder era censurable. Aprovechó el repentino caudal del agua para darse un baño. Necesitaba el baño. Enseguida halló su flexibilidad y notó que se quitaba de encima prejuicios y perjuicios. Manzana Azul haría lo mismo a esa hora, alimentando su esperanza y su paciencia en la espuma del baño, visible, inasible. Pensó en la desnudez de ella, en su piel de porcelana con un punto negro en medio de todo. Ella parecía un vestido. Podría salir a la calle así, vestida de sí, esencia de la belleza o de la pureza. No necesitaría sonreír ni responder a preguntas. Su ser a la vista, sin encubrimiento. Ella era tan sincera y honesta que la salvaría de esta purga política. La esposa de Mao no tendría una base para acusarla de desviada ideológica ni de conspiradora a la sombra. Lan Ping era pura y su única mancha podía ser el nombre, el que robó aquella joven actriz de Hong Kong, Manzana Azul, antes de seducir al gran líder, al fundador de la República.
Salió desnudo al patio mutilado. El ruido de los obreros y sus máquinas y palas había cesado como si se hubiera detenido una fábrica; pero el rugido, detrás del muro grosero recobraba su agudeza. Junto al cerezo pensó que debía marcharse, huir. Estaba cautivo, pero sin rejas. ¿Por qué no se iba? No era posible escapar, no había adónde ir, y su Manzana Azul sería un triste rehén de la otra Manzana Azul, la amarga y ácida. Tso wang, se dijo, como Chuang Tse: Sentarse y olvidar. Y se sentó en una piedra junto al cerezo.
Escuchó llegar un gran camión que también se detuvo en frente de la casa. Él continuaba sentado y desnudo como un niño. No había meditado sobre su postura, y era una señal. Todas las cosas, todos los eventos son señales. Él retornaba. El único movimiento justo es el retorno, rememoró, la única virtud es la debilidad. Y se vio en la niñez, sentado en una piedra. El abuelo platicaba con el hijo sobre la muerte y afirmaba que mientras se vive uno tiene varias muertes como la soledad, y se renace una vez vencida. Esto era la soledad que habría que vencer, pensó, aunque agredida por estruendos ajenos, incómodos, enloquecedores. Ahora lanzaban depósitos metálicos, vacíos a la carretera, supuso como intérprete del ruido. Era el estruendo de bidones, intuyó. Los empujaban alejándolos de la casa, hacia el horizonte, hacia el crepúsculo.
Otra vez los aviones. Justo por encima de la casa. También continuaban rodando los bidones por el campo. Esperó el regreso de los reactores. No, esta vez siguieron de largo. Alcanzó a verlos en el horizonte rojizo. Al incorporarse sintió dolor en la espalda. ¿Qué pasaría si enfermase? ¿A quién acudir? Caminó despacio, dolorido. Entró en la habitación y se echó en la cama. Entonces llamaron a la puerta. Aturdido salió a la galería y anduvo hasta el vestíbulo. Abrió la puerta. El cartero se sorprendió al verlo. El viejo estaba desnudo. El cartero entregó el paquete y se volvió sin despedirse, cerrando la puerta. Él se quedó con el bulto en las manos. Fue hasta el gran salón, puso el paquete en la mesilla y reaccionó. Era un envío de su Manzana Azul. Soltó el llanto. Se secaba las lágrimas con las manos sin atreverse a descubrir lo que enviaba ella. Se sentó y empezó a romper el envoltorio de papel. Una carta:
“Vinieron a avisarme que te habían apartado del Partido y del Gobierno, que ya me darían noticias tuyas. Ten paciencia. Acabo de estar con Deng Xiao Ping, quien ya está de vuelta gracias a su arrepentimiento “por sus actos contrarrevolucionarios”, le dijo a Mao. El gran líder lo perdona, no así Jiang Qing. El hakka te aconseja resistencia, pronto atacarán a otro que ocupará su atención y te alejarán de sus rabias. Aquí te envío un cortaúñas, tijeras, jabones, folios y pluma, pinceles, tinta y algunas cosas útiles. Paciencia, paciencia. Te quiero. Sabes cómo superarlo. Lan Ping, 24 de septiembre de 1973”.
Bella, amorosa, fiel, su madre y su hija a la vez. Lan Ping era más fuerte que él, más inteligente. Se había atrevido a acudir al purgado Deng Xiao Ping para buscar ayuda. La purga de Deng había sido muy dolorosa. Un año encerrado en casa y vigilado por la Guardia Roja después del ataque a su hijo en la universidad. Tres jóvenes guardias rojos lo arrojaron por una ventana después de golpearlo e insultarlo por contrarrevolucionario. El hijo castigado por lo que decía el Poliburó acerca del padre. Fue un golpe muy duro, el joven quedó parapléjico. Sólo el sabio hakka, de mirada de cuervo, podría haber superado este dolor y luego asumir que lo enviaran a un lugar lejano con su esposa para trabajar en un taller de tractores durante dos años. Deng en un taller de tractores, era una metáfora del delirio político. Pero Deng soportó la traición. Mao y Jiang Qing se habían encontrado con un tigre. Manzana Azul insinuaba en su nota que él debía seguir el ejemplo de Deng y retornar con vigor. Él recordó una sentencia del I Ching: “Al gran hombre el Estancamiento le sirve para el logro”. Eso había hecho Deng Xiao Ping, estar como el agua estancada.
Sacó los pinceles, la tinta, los folios, la pluma. Un gran regalo. Escribiría sobre sus recuerdos, la historia que ha vivido, las ilusiones perdidas… Lo primero que anotó fue una cita: “Dragones luchan en la pradera. Su sangre es negra y amarilla”. I Ching. Y continuó: “La tristeza es un bosque sin árboles, y es bosque porque es el pasado del bosque”. Ahí se detuvo. Se trataba de la ausencia, lo primero, la tristeza era una creación suya y podía eliminarla, no así la ausencia, la falta de Lan Ping, la falta de él, del que había sido hasta hoy. Escuchar la voz de Manzana Azul a través de su escritura lo había desarmado aunque ella deseaba lo contrario. Si no existiera Lan Ping la fortaleza o la debilidad no trascenderían de él, a nadie le importaría, en ningún espíritu quedaría. La soledad era estar sin ella.
Otra vez un aldabonazo. No deseaba abrir. Que hablaran. Hablaron. La coronel Jiang Feng se presentaba para informar que estarían un par de días trabajando en la zona, para tener listo el polígono de tiro. ¿Adónde lo habían traído? En frente de un polígono de tiro. Era algo cruel. Contestó que ya lo sabía y escuchó los pasos de la oficial hacia la carretera. Se multiplicaron los ruidos. Decidió recoger las cosas enviadas por Lan Ping y fue al dormitorio. Lo puso todo en la cama y se tumbó al lado, imaginando que ahí reposaba su Manzana Azul. Durmió.
Ya era de día cuando despertó. Soñó con las dos Manzanas Azules, la buena y la mala, el ruiseñor que canta y la perra que muerde. En el sueño su Lan Ping le quitaba el nombre a la esposa de Mao, borraba el nombre en los carteles de cine y de teatro… ¿Por qué no habían traído a Lan Ping? Estaría vigilada, sería un rehén. Ella estaba condenada también, claro. Separada de su esposo, sin el sueldo de su esposo, dolida ante la injusticia, rabiosa, impotente, desolada. Pero había llegado Deng Xiao Ping a Pekín, era un consuelo, el hakka la ayudaría, confiaba en la solidaridad de los perseguidos y purgados.
Una banda musical animaba a los obreros. Debía de ser esto. Golpes de platillos, tambores, trombones y trompetas. Una banda militar. Corrió a asomarse. Al abrir la puerta el resplandor lo cegó y las imágenes flotaban, alargadas, deformes por entre fulgores metálicos. No era armónico el movimiento ni la música. Quizás ensayaban para el día de la celebración del aniversario de la República. Se acumulaban los trabajos para inaugurar un polígono de tiro el día más importante del país. Se retiró a la cocina, puso a hervir agua y mientras tanto se lavó la cara y los pies con uno de los jabones de jazmín que le había enviado Manzana Azul. El aroma lo trasladaba a su casa, al cuarto de baño del piso de Pekín…
En frente del tazón humeante los trazos de “Mao, traidor” habían crecido a la altura del bollo de arroz que comía. Eran trazos amarillos y negros con puntos morados. Pensó que la única manera de destruirlo sería raspando la mesa aunque levantara el lacado. Después de desayunar agarró un cuchillo para destruir su escritura. El cuchillo no entraba, las letras se habían sembrado en la madera. La solución sería hacer un fuego, quemar al “Mao, traidor”.
Salió al patio a regar el cerezo y descubrió un retoño. Le alegró el hallazgo. “La fuerza de lo pequeño”, pensó. Entonces escuchó un disparo de fusil. Una bandada de gorriones salió enloquecida de detrás de la casa. Los gorriones no olvidaban la masacre de 1959 cuando los hacían caer de los árboles con golpes de sartenes y ollas y gritos o eran cazados con ametralladoras. Un segundo disparo y la bandada apuró el vuelo hacia el sol. La orquesta continuaba su poco melódica marcha. Entonces se dio cuenta por qué sucedía todo. Lo querían matar como a un gorrión.
Corrió a la cocina, agarró la caja de cerillas y apiló trapos y trozos de embalaje encima de la mesa. Encendió una cerilla. Consiguió hacer una llama. Salió desnudo al patio. Desde el árbol contempló el reflejo rojizo del fuego, el humo que engordaba. Los aviones volvieron a pasar casi rasantes. Él se acercó a la puerta y ya no pudo ver el interior de la casa. El humo cegaba, el humo escalaba sobre el tejado. Los golpes en la puerta se perdían en el ruido de la madera ardiendo y en el de los reactores que regresaban. Se había quedado muy cerca del humo. No veía nada, pero la mesa acababa de desplomarse, toda amarilla mientras dos soldados tiraban de sus brazos hacia la otra parte de la casa amputada.