“Que sepan que no es cierto, que no tenemos luz, que aquí la ayuda no ha llegado, que esas notas mienten”, fue lo primero que me respondió uno de mis amigos más queridos de Acapulco con el que tardé más de cinco días en poder establecer comunicación después del paso del huracán Otis por el puerto de Acapulco y Coyuca de Benítez.
Acapulco es ese sueño caído de revistas y de mitos afianzados de boca en boca por las agencias de turismo que, de manera modesta, instalan sus módulos en las estaciones camioneras del país. Sin embargo, el puerto parecía ser una olla exprés a punto del colapso. Días previos a la llegada del huracán Otis, la mayoría de las comunidades que conforman el municipio y sus colonias populares habían señalado la falta de suministro de agua, además de ciertas dificultades en la recolección de basura, pero estas denuncias fueron tomadas como parte del golpeteo político propio de un proceso electoral que llevaba más de un mes de haber iniciado en Guerrero.
El fenómeno natural vino a exponer un arraigado problema de seguridad, la devastación no solo puede ser vista en las viviendas o en los trazos urbanos de la ciudad y las zonas rurales, es una devastación más profunda producto de la violencia y de las instituciones rebasadas. Nos encontramos ante un estado habituado a que su clase política esté en eterna campaña, situación imperdonable; estamos frente a un puerto abatido que representa el municipio con mayor recaudación de ingresos, que genera mayor producto interno bruto y que tiene la lista nominal de electores más alta de todo el estado.
En la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi se muestra que de 2011 a 2023 Guerrero ocupa el lugar catorce de los estados donde la población se siente más insegura. Es decir, un 76.7% de la gente tiene una alta percepción de inseguridad en el estado. Las luces de la Costera y el bullicio de las olas no alcanzan a maquillar una ciudad fichada por la violencia sexual a las y los menores. La violencia sexual hacia las niñas y mujeres es una de las preocupaciones constantes en el puerto después del huracán. La falta de luz eléctrica y transporte las pone en la necesidad de trasladarse a pie por la ciudad, estando expuestas al acoso y a los delitos de índole sexual. Así lo platica una compañera que tuvo que auxiliar a una joven a la cual venían siguiendo entre calle y calle aprovechándose de la oscuridad y la rapiña que se desató en el puerto. Antes de la llegada de Otis, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mostró una lista con los cien municipios de mayor incidencia de violencia hacia las mujeres, Acapulco apareció en el lugar 49.
Lo cierto es que, a la vista de todas, durante años se construían y se levantaban diversos Acapulcos sobre un mismo territorio. El Acapulco de la parte tradicional, el que romantiza los clavados de La Quebrada, y los balcones del Hotel Mirador en los boleros de Agustín Lara; el Acapulco de las lunas de miel, el de los paseos en lanchas con fondo de cristal, y los barrios de Caleta y Caletilla. El Acapulco que desborda la pupila con los atardeceres del Hotel Flamingos, la famosa casa que albergó a Johnny Weissmüller, el mítico Tarzán, quien abrió su residencia para hospedar a toda la pandilla de Hollywood, la casa que conservaba el color rosa y los caminos empedrados en los cuales convivían los borrachos con los mapaches. Ese Acapulco que ya no tiene quiosco, ni el café Astoria, el que nos lleva por la calle Juárez a masticar la nostalgia en una casona destruida que fungió como centro cultural, en un bar del puerto clausurado, en hoteles descarapelados como el malecón que va a dar a la playa Manzanillo en donde ya no habrá tiritas de pescado de cortesía, al menos por un buen tiempo. Ese Acapulco no se parece al de la periferia, el de Renacimiento o de la Zapata, ese Acapulco que bardea la entrada como si fuera un lugar que no existiera, el que está del otro lado de los cerros donde no se ve la mar, el Acapulco periférico que fundó orquestas musicales para que sus infancias y juventudes le dieran el quite a la delincuencia a través de la música, el Acapulco de la Sabana, del Coloso, de Tres Palos, o el del otro lado de Mozimba rumbo a Pie de la Cuesta, esos Acapulcos que sostienen la zona Diamante y la Costera, esos Acapulcos en los que las y los costeños cargan en sus brazos la responsabilidad hospitalaria, pues son los que prestan sus ojos para los juegos pirotécnicos y hacen que a la luminaria de la gentrificación no se le vaya la luz a las primeras gotas de lluvia. Esos Acapulcos que sostienen la idea dorada del progreso, de las grandes construcciones inmobiliarias, de estatuas de próceres que nada tienen que ver con un Benito Juárez que entró por el puerto después su exilio en Nueva Orleans hacia el fuerte de San Diego, para ponerse a disposición de las tropas y luchar por la soberanía del país que desde el siglo XIX ya empezaba en nuestro puerto. Qué paradójico que, al mismo tiempo de ser el estado en el que se gestaron las más épicas batallas por la independencia y la no intervención, sigamos siendo una zona de debate.
Es imposible hablar de un solo Acapulco, como es imposible poder medir el tamaño de la catástrofe, el número exacto de fallecidos, de personas desaparecidas, el llanto de las mujeres que esperan a diario al filo del agua noticias de sus familiares marineros que se guarecieron del huracán cuidando barcos ajenos. Si es viable hablar de la esperanza, si se vale pronunciar la palabra construir, es vital que no se haga priorizando los intereses y privilegios privados, ajenos a los de la comunidad que son los que sostienen, desde las zonas rurales, la limpieza y verdor de las zonas de plusvalía. En esta nueva etapa habrá que comenzar por la planeación del desarrollo territorial y urbano que mantenga acceso a los servicios básicos, al espacio público, de forma breve, que haga realidad la praxis constitucional de los derechos humanos, que haya dignidad humana. Para lo anterior se requiere dinero y voluntad, primero de la sociedad civil y después de las instituciones. Y, aunque muchos están acostumbrados a repetir aquel dicho popular que dice “que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda”, ahorita no son momentos de buenas maneras, ni de fiscalizar cómo le hace cada persona para procesar el duelo de la pérdida, cómo canalizar el derrumbe. No es momento de señalar o de ponerlo a la virtud de la medida, ojalá la empatía nos alcanzara para no juzgar a las y los otros por sus propias maneras de asimilar el presente.
El Acapulco que conocimos ya no existe, ya no existe ni siquiera una forma de nombrar la nostalgia, es quizá esa, una escoriación en el cuerpo, el resultado del oficio de marineros que con los años aprendimos a apuntalar a base de nudillos, y con la memoria puesta en el agua para quienes aprendimos a nadar en mar abierto. Alguna vez dijo Julián Herbert que Acapulco es un estado del cuerpo, que no se sale de él sin llevarnos un rasguño o alguna cicatriz; yo agregaría que es un síntoma que llevamos presente y que a lo largo de la vida le tomamos aprecio, aunque no vivamos en el puerto: el puerto es una humedad que nos acompaña. Mi corazón siempre ha sido Acapulco, y aunque ya no es como lo conocíamos, yo retomo la fe de que lo mejor del puerto permanece en algunos. Así lo veo en los ojos del hombre con el que tomo café a diario, me prendo de sus manos que son lo único intacto que percibo del puerto, para esperar a que esas olas vuelvan a arreciar en la mar, para agradecer a la virgen de los mares el cuidado de sus playas, y para que la gente que nazca en otros siglos pueda seguir cantando, acuérdate, acuérdate de Acapulco. ~














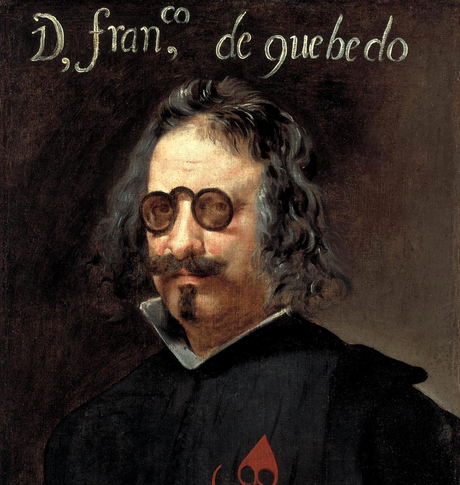


.jpg)