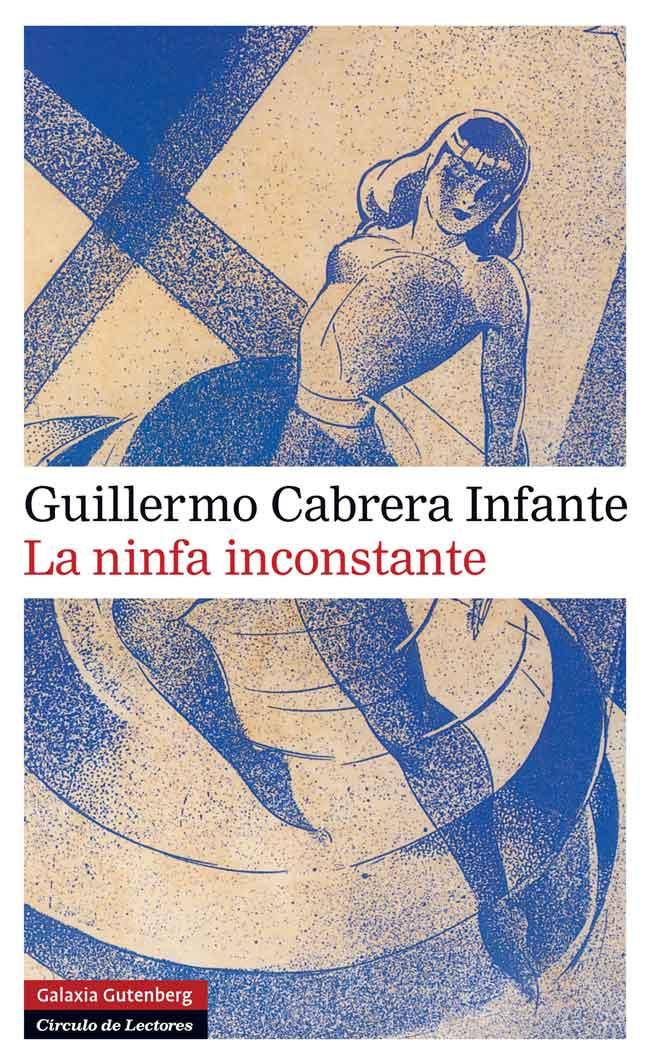Estela Morris es la persona más inteligente que el protagonista en primera persona de La ninfa inconstante ha conocido hasta el momento de su encuentro con ella. Pero este avispado, resabiado, gozoso y a la postre doliente narrador que atiende a menudo por el nombre de Gecito también conoce la fragilidad de los absolutos: “La inteligencia […] no sólo se manifiesta en palabras y yo todo lo que tengo son palabras, útiles, a veces inútiles. Utensilios”. Esa declaración llega cuando a la excelente novela póstuma de Guillermo Cabrera le faltan poco más de veinte páginas para el fin, y es quizá la más entristecida demarcación de límites literarios que le hemos leído a su autor, quien en La ninfa inconstante se mueve de nuevo –según es norma de los escritores no “exploradores” sino “territoriales”, como Faulkner, Onetti, Benet, Bernhard o él mismo– por el mapa de un lugar conocido, acotando aquí de modo muy cerrado e intenso su lente. El resultado es, frente a esa otra gran novela erótica en panorama que fue La Habana para un infante difunto, una enrarecida y amarga –aunque frecuentemente divertida– historia de amor de cámara (“camera obscura”, diríamos, en un guiño al autor), como si al escribirla, en un tiempo de enfermedad y tal vez premonición de la muerte, Cabrera Infante hubiera convocado a la más imposible de sus ninfas para personalizar en ella la despedida de la carne.
Posiblemente por eso, Estela adquiere el rango de personaje capital de la novelística del escritor de Gibara, constituyéndose además en el contrapunto perfecto para poner de relieve la siempre latente dualidad en la “persona” literaria de su autor: la tensión entre lo intelectual y lo vital, entre los arrastres del deseo y los dictados de la mente, una tensión que le llevó a crear a lo largo de más de cuarenta años algunas de las más influyentes fabricaciones conceptuales de la prosa en castellano del siglo XX, sostenidas y a la vez desafiadas por el asomo de una línea de sombra: la de tener conciencia de estar usando su poderosa inteligencia en el “gesto” de las palabras, por ingeniosas que fuesen. Lo eran, desde luego, pero hoy sabemos, desaparecido ya el formidable gesticulador, que serán también duraderas.
Tratando de paliar o camuflar tal tensión en sus libros, el vitalista Cabrera le propuso tiempo atrás –no sabemos exactamente la fecha– un pacto al sentencioso Infante. El primero se escudaría (los wits suelen ser grandes tímidos) en las ocurrencias verbales para protegerse de las usuras del mundo sentimental, dejándole al segundo, su alter ego desaforadamente lascivo, las tareas, tan divertidas en todas las novelas de Cabrera (y en ésta particularmente), del deseo, el cortejo, la seducción y las ganas de materializarse lúbricamente como Infante. Y para corroborar ese entendimiento entre las dos mitades que cohabitan en G. Caín, el Gecito de La ninfa inconstante añade lo siguiente a la declaración con la que empezábamos nuestra reseña: “Las palabras son reales, pero lo que hago con ellas es, en último término, irreal”.
La ninfa inconstante es la novela más real de las irreales ficciones de Cabrera Infante, y funciona de ese modo –y no por el hecho de ser póstuma– como el elemento faltante en el itinerario del autor anglo-cubano. Los lectores fieles encontrarán en las casi trescientas páginas de este libro paisajes y accidentes de un terreno antes visitado; estamos por supuesto en la Cuba de los últimos tiempos del dictador Batista, en una Habana nocturna y musical por la que se mueven, como actores de una tragicomedia que ya hemos visto en escena, un grupo de personajes intercambiando un diálogo que nos resultará asimismo familiar. Lo distintivo es lo crucial del libro; por un lado, el aura casi memorialística, con los sostenidos paralelos entre la vida real del entonces periodista de Carteles G. Caín y el Gecito que narra a comienzos del siglo XXI, y por otro, de nuevo apareciendo estelarmente, la Estela Morris del cuento, esa adorable bacteria que infecta desde el primer momento al narrador, contaminando todos sus afanes y vivencias. Detrás del constante derroche de brillantes torsiones textuales (citemos sólo dos: las delicias y aprendizajes del primer beso, que educa y caduca, o el apunte de que Estela “por parecer una niña, se salía con la saya en todas partes”), detrás, insisto, de esa infalible felicidad en el decir, está el sabio hacer del libro: una conmovedora historia de amour fou entre un entregado pero algo cínico hombre curioso y “el primer ejemplar de mujer moderna” conocido.
Hacer el recuento del retruécano en cualquier obra de Cabrera Infante, por agradecido que sea, y casi siempre lo es, corre el riesgo de despojar sus puns de la punta que cada uno de ellos adquiere en el tejido de la novela. Así sucede en La ninfa inconstante. Nos reímos con el “zumo hacedor” que revigoriza al narrador por la mañana, con la tunda que el hermano recibirá en la tundra soviética, con la variante del célebre legalismo latino, aquí convertido en Fornicatio non petita, accusatio manifesta, y con esa encargada llamada “María Axiladora”, que bajo un brazo tenía un valle sin y bajo el otro un inclán igualmente peludo. El emisor de esas invenciones no las puede remediar (estamos en el territorio del remilgado pero desaforado Cabrera), y así lo dice, en un paréntesis, tras describir la aparición de la muchachita con el rostro muy pintado: “Ella quería batalla, pero a mí me pareció una mascaramuza”. Remedando a Melville a la inversa, la facundia frente a la astringencia, el escribidor Gecito es la antípoda del escribiente Bartleby. “Es que no puedo, no puedo evitarlo”, exclama entre paréntesis en la página 99 de La ninfa inconstante.
Un recuento de esas invenciones podría acabar no siendo otra cosa que un intento de catalogar las greguerías de un elocuente pero simple chisporroteador. Ahora bien, como ya era palpable desde Tres tristes tigres, Cabrera Infante es un sólido edificador de tramas, en las que el cuento –el supremo valor del cuento– y el florilegio de un lenguaje desatado, en plena libertad bajo palabra, sirven a un transcurso novelesco. En aquella primera obra maestra, los rellanos o memorables intercalados del edificio (la “Historia de un bastón”, las variadas muertes de Trotsky), eran deliberados y programáticos: el tiempo de las deconstrucciones avant la lettre, y mucho antes de que Derrida las diseminara. Sterne o Joyce, Flann O’Brien o Lewis Carroll son, desde luego, los precursores de ese discurso tan proclive a las ecuaciones de una matemática demente. Pero no hay que olvidar el otro lado más cuerdo, aunque no exento de fantasmagoría, del novelista Cabrera: el que aprovecha de las lecturas de Twain, de Isak Dinesen, de Virgilio Piñera. Y así el sostenimiento de una línea narrativa por la gracia del cuento, que ya destacaba entre los distintos composites de Tres tristes tigres y la galería de retratos femeninos de La Habana para un infante difunto, aquí, al estar más concentrado el relato en la historia de amor de Estela y Gecito, adquiere una resonancia mayor, en episodios tan fulgurantes como el de la cupletista española asediada a sabiendas por la mano del tramoyista o el concerniente al personaje del amigo Robertico Branly y su familia de farmacéuticos locos, que ocupan más de una decena de páginas de alto humorismo en la segunda mitad del libro.
Destaco por encima de los demás, por su sutileza de construcción, el capítulo desarrollado en la posada (o maison close) donde tiene lugar la primera noche de consumación amorosa de la adolescente Estela y el casado infeliz. Siguiendo una muy bien elaborada composición en paralelo (desarrollada entre las páginas 115-122), Cabrera Infante va glosando los escarceos, renuncios y logros de la pareja habanera, en correlato a la primera noche nupcial, aquella, ay, no consumada, del eminente victoriano John Ruskin y su esposa Effie. El virgen John no pudo con la imagen del inesperado vello púbico de su mujer desvestida, acostumbrado el gran crítico de arte, en los cuadros de desnudo del Renacimiento, a ninfas angelicales o diosas de impúberes pubis. Gecito sí puede, y así como Ruskin se refugió tras el fiasco en una beatitud morbosa pero castamente infantil, el cubano le agradece al cielo el éxito del coito: “Kyrie lección kyrie erección”. La jaculatoria desconcierta a la recién desvirgada Estela, que una vez más no le entiende y se impacienta por sus juegos de palabras, a lo que él le contesta: “Rezo a mi padre y antiguo artífice, ahora y en la hora de mi eyaculación”.
Novela de miradas ávidas, de goces furtivos y de nostalgias de la dispersión amorosa, el narrador, por mucho que lo intenta, no consigue fijar establemente a su deseado objeto. “La consumí con mis ojos. Consumí, consomé”, apostilla en la página 273. Los lectores ya sabemos, sin embargo, a tal altura de la novela que en el corto tiempo de su relación con Estela Gecito no ha extraído “la sustancia de una carne comestible”. Y es que, más que inconstante, la ninfa, por sugestiva que resultase, debía de ser inconsistente. Sólo la rememoración de quien la quiso le da figura, y sólo por la generosa palabrería del escritor adquiere ella voz y pathos, aunque Estela, con la fugacidad de una exquisita esencia gaseosa, insiste en disiparse una y otra vez. “Nunca se entiende nada de lo que dices, y si se entiende no se sabe si hablas en serio o en broma”, le recrimina ella a su amante en uno de los encuentros. La respuesta de él retrata en toda su hondura a ese supremo ironista que fue Cabrera Infante: “Ésa es la ventaja de ser un autor cómico”. ~
Vicente Molina Foix es escritor. Su libro
más reciente es 'El tercer siglo. 20 años de
cine contemporáneo' (Cátedra, 2021).