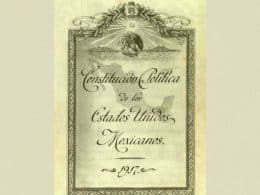Apenas comenzaron a circular los trailers de Napoleón, de Ridley Scott, se abrieron varias polémicas. Diferentes analistas criticaron aspectos de aquellas escenas, desde el pelo largo de María Antonieta al momento de su ejecución (o la misma presencia de Bonaparte en el acto) hasta el bombardeo a las pirámides durante la campaña de Egipto. Esto se acentuó luego de su estreno. Cientos de comentarios en redes sociales, podcasts y programas de televisión ofrecieron rápidamente un examen de los “errores históricos” de la película. El director respondió de forma ácida. “Búsquense una vida”, declaró, sugiriendo que las críticas provenían de un grupo hermético de especialistas obsesionados con el detalle y celosos de su terruño. No bastándole con ello, días más tarde agregó que poco pueden saber los historiadores si “no estaban ahí” –proyectando una sombra de duda sobre prácticamente todo lo que sabemos del pasado y sobre la profesión en sí. Lo fundamental, sentenció Scott, no es la “exactitud histórica” sino transmitir un mensaje: no importa si los cañones dispararon contra las pirámides, sino que la imagen condensa la idea de que Napoleón arrasó en Egipto. El propio actor protagónico, Joaquin Phoenix, buscó poner paños fríos, recomendando que quienes pretendan conocer mejor la figura de Bonaparte lean una biografía.
Creo que los historiadores tenemos que cambiar la ruta de este debate. En efecto, la idea de Scott sobre nuestro oficio es desacertada. Los historiadores entendemos que una película es una representación que puede tomar diversas formas. El cine no puede ser una ventana prístina al pasado y, más importante todavía, no tiene por qué serlo. Más aún, ha sido y es un recurso efectivo para generar discusiones en las cuales intervenimos los especialistas. Tan es así que no somos pocos los que utilizamos producciones cinematográficas como herramientas pedagógicas. Muchos consumimos películas o series basadas en temas históricos. Somos conscientes de lo que implican estas representaciones, pero las examinamos en función de cuánto pueden aportar a un análisis sofisticado o a la perpetuación de imágenes equívocas.
Llevar la discusión exclusivamente al terreno de la evaluación de “inexactitudes” es simplificar nuestro oficio, reducirlo a la tarea de hacer un reporte de “sucedió”/“no sucedió”, a narrar de forma ordenada y decorada de curiosidades una secuencia de eventos, estableciendo su grado de veracidad. Aquel peligro que residía en la “historia de los acontecimientos” y del que Fernand Braudel advirtió enérgicamente. El rol del historiador profesional no debe disminuirse a eso, no solo porque puede sugerir que no somos sensibles a la sutileza de la “licencias creativas”, como parece plantear Scott, sino principalmente porque nos aleja del objetivo más importante de comprender el proceso.
Hablando desde un punto de vista personal, debo decir que esperé la película con ansias y fui al estreno con altas expectativas. Sabiendo de los debates en curso en torno a “los detalles”, me acerqué con la idea de enfocarme principalmente en “el tema”, es decir, en la forma en que Scott estaba representando a Napoleón y al mundo napoleónico.
Instalados en ese campo, cabe decir que los problemas de la película son todavía más profundos. En primer lugar, estamos ante una biografía exageradamente psicológica. El crecimiento meteórico de Napoleón y su trayectoria son presentados como la búsqueda de un ascenso, en el que la Revolución francesa aparece como una oportunidad, casi un telón de fondo del que se vale un personaje irremediablemente ambicioso. La expresión más clara y repetida de este problema es el entrelazamiento de la adicción al poder y al sexo. Se trata de un cliché del que la película abusa y que invita a relaciones nada evidentes entre las cualidades físicas, en este caso la virilidad, y la obsesión por el poder; o entre la estatura y las inclinaciones tiránicas a través de un explosivo complejo de inferioridad (conocido como “el síndrome de Napoleón”).
El desproporcionado foco en el protagonista también lleva a un problema ya condensado en el título. Es una película centrada en Napoleón, no en el período napoleónico. En el personaje, no en el contexto. No es que la idea de una cinta biográfica (biopic) sea inválida, pero tanto las circunstancias como otras figuras, aparte de Bonaparte, deberían importar. No en la película de Scott. En ella, tiempo y espacio conforman escenarios que sirven para enfatizar aspectos del carácter de Napoleón. Salvo Josefina, los personajes sin los cuales sería imposible explicar el entramado de la política napoleónica aparecen como actores de reparto que desfilan con poquísima relevancia. Napoleón llega a la cúspide de Europa solamente acompañado de su primera esposa y se quedará en soledad allí tras su divorcio (su nueva consorte, María Luisa, se presenta en una sola escena). El lugar de Talleyrand es menor. Los hermanos de Napoleón poco aportan. Murat ni aparece. Solo las extraordinarias capacidades de un hombre –no su contexto, ni otras figuras–, nos muestra la película, llevaron a grandes transformaciones históricas.
Así, Scott sostiene una idea desmedida del lugar del individuo en la historia, patente en sus propias impresiones del mismo Napoleón al compararlo con Hitler y Stalin –una equivalencia errada, por la multiplicidad de factores que separan actores y épocas. Se trata de una mirada bastante superada por la historiografía, incluso por el género biográfico. Como muestra el trabajo de Patrice Gueniffey sobre Bonaparte o, por mencionar otro ejemplo típico, el de Ian Kershaw sobre Hitler, es posible lograr un balance entre el estudio del protagonista, su círculo y el contexto. Son biografías cargadas de contingencia, mientras que en Napoléon la aproximación a la historia roza el determinismo.
Incluso aceptando el celoso foco en el personaje, el esbozo de la personalidad de Bonaparte es por momentos caprichosa e infantil. Cuando la inteligencia del protagonista aparece, se la destaca desde un punto de vista exclusivamente militar, dejando de lado sus capacidades políticas, como si pudieran separarse de las militares. Por ende, se omite mencionar el rediseño de las fronteras de Europa, la reconfiguración del escenario dinástico del continente, las reformas administrativas o el código que introdujo un ordenamiento legislativo absolutamente novedoso y que nos acompaña en varios países hasta el presente, por solo mencionar algunos ejemplos. En otras palabras, la película ofrece una mirada limitada de un experimento político mayúsculo como el imperio, que, como bien ha demostrado Stuart Woolf, llevó a una “integración” jurídica e institucional de Europa.
De nuevo, en la mirada de Scott el imperio napoleónico se habría forjado por la combinación de la ambición y la capacidad militar de ese hombre. La total ausencia del plebiscito que lo consagró como emperador es una prueba cabal de la poca relevancia que se le otorga a la cuestión política. Como señaló François Furet en uno de los trabajos canónicos sobre el tema, si Napoleón pudo ofrecer un cierre a la Revolución francesa fue precisamente porque logró conjugar la tradición de una cabeza coronada con el nuevo principio de soberanía emergido de aquella, “es decir, un rey de la revolución. La imagen antigua del poder ligada a una nueva legitimidad”. Fue, entonces, más que la simple búsqueda de un ascenso.
El espacio en que se desarrolla la película no trae menos inconvenientes. El mapa que Scott diseñó para Napoleón necesariamente implica una selección, pero sus decisiones dejan sabor a poco. En los últimos años, nuevos estudios como el de Alexander Mikaberidze han mostrado los efectos de las guerras napoleónicas más allá de los confines continentales europeos y del mundo mediterráneo. Del otro lado del Atlántico contribuyeron a transformaciones profundísimas, desde la independencia de Haití hasta las revoluciones hispanoamericanas. Pero incluso comprendiendo que el director haya tenido razones de peso para circunscribir la trama al viejo continente, el despliegue del itinerario napoleónico sobre la geografía europea es igualmente discutible. La producción destina varias escenas a las campañas de Egipto y Rusia. También desarrolla las batallas de Toulon, las pirámides, Austerlitz, Borodinó y Waterloo. Pero la ausencia de la experiencia de Napoleón en Italia y de la ocupación de la península ibérica son difíciles de comprender. Pese a sus éxitos previos, puede afirmarse que fue la campaña italiana de 1796-1797 la que consagró a Bonaparte como un líder militar sobresaliente. En 1807 y 1808, con Napoleón ya coronado emperador, el avance de la Grande armée sobre Portugal (aliado de Gran Bretaña) provocó la extraordinaria mudanza de la corte de Lisboa a Río de Janeiro y abrió un frente de batalla en un terreno incómodo para Francia. La intervención de Bonaparte en las tramas dinásticas de los Borbones españoles llevó a una crisis política que, como se mencionó, dio inicio al camino revolucionario del mundo hispánico en ambos hemisferios, pero además posicionó a España como uno de los puntos estratégicamente más problemáticos para París. La extensión de la guerra en el extremo occidental de Europa y el consumo de recursos afectó el resto de su despliegue continental desde mucho antes de la incursión a Rusia. Para 1813, Francia se encontraría cercada no solo desde el este sino también desde el oeste. La centralidad de la península ibérica a partir de 1808 y sobre todo desde 1812 es difícil de exagerar. La “úlcera española” presentó un desgaste prolongado para el imperio, tanto por las campañas defensivas de cuerpos regulares e irregulares contra la ocupación francesa como por la acción militar directa de Gran Bretaña en la zona.
Finalmente, la cronología es quizá el problema más evidente de Napoleón. Si bien se ha anunciado que se estrenará una versión más larga de la película, los cortes en la proyectada en cines son demasiado abruptos, y los saltos temporales abren huecos que el guión no completa. Se basa en mojones poco o nada conectados entre sí. Varios de ellos se enfocan en batallas o campañas, trazando un itinerario que reproduce una idea simplista y errada: Napoleón ganó y ganó hasta que fracasó en Rusia, se vio obligado a abdicar en 1814, para luego regresar y ser definitivamente derrotado en 1815 en Waterloo.
Antes de 1812, no hay muestras de los reveses que sufrieron las fuerzas napoleónicas, como el de Trafalgar, en las costas españolas, que apenas cuarenta días antes de Austerlitz redefinió su estrategia y sus posibilidades en el espacio atlántico, consagrando la preeminencia de la armada británica en los mares. Tampoco aparece mención alguna a Bailén (de una importancia simbólica notable en 1808), a la retirada de su hermano José Bonaparte de Madrid, o al enfrentamiento de Leipzig en octubre de 1813, conocida como la “batalla de las naciones”. Incluso considerando el problema del concepto de “batallas decisivas”, como han mostrado atinadamente varios historiadores y ha resaltado recientemente Franz-Stefan Gady en un artículo a propósito de la película, son omisiones notables. Ninguna de estas derrotas, ni la avanzada de la coalición antinapoleónica sobre el centro de Europa en 1813 y 1814, son siquiera mencionadas en Napoleón, que presenta su abdicación casi como una consecuencia automática e inmediata de la malograda campaña a Rusia.
No obstante todo lo anterior, creo que esta producción abre oportunidades. La mezcla de altas expectativas y recepción fría que vemos entre los espectadores prueba que existe un interés que experimentos futuros que aborden el período napoleónico pueden explotar. Si bien es cierto que la película nunca fue planteada como un ejercicio didáctico, también parece claro que el público esperaba cierta sofisticación en una propuesta que se anunció como una “obra maestra”.
Creo que las preguntas sin responder son tantas y el campo abierto que deja es tan vasto que pueden aspirar a cubrirse, al menos en parte, con cierto acercamiento a la historiografía de “alta divulgación”. En otras palabras, que el acto de volver a ubicar a Napoleón Bonaparte en el centro de la conversación pública sobre el pasado funcione como un puente hacia la curiosidad, y que esa curiosidad sea bien encausada. Napoleon: A concise biography, de David A. Bell, y Napoleon’s wars: an international history, 1803-1815, de Charles Esdaile, son títulos que cubren esa necesidad.
La decepción puede llevar a que la discusión sobre la figura de Napoleón y el período napoleónico supere a la ejecución de la película. A través de un repaso serio de los problemas de mayor profundidad historiográfica que Napoleón trajo consigo, la oportunidad desperdiciada puede llevar a otra que eleve el debate. ~