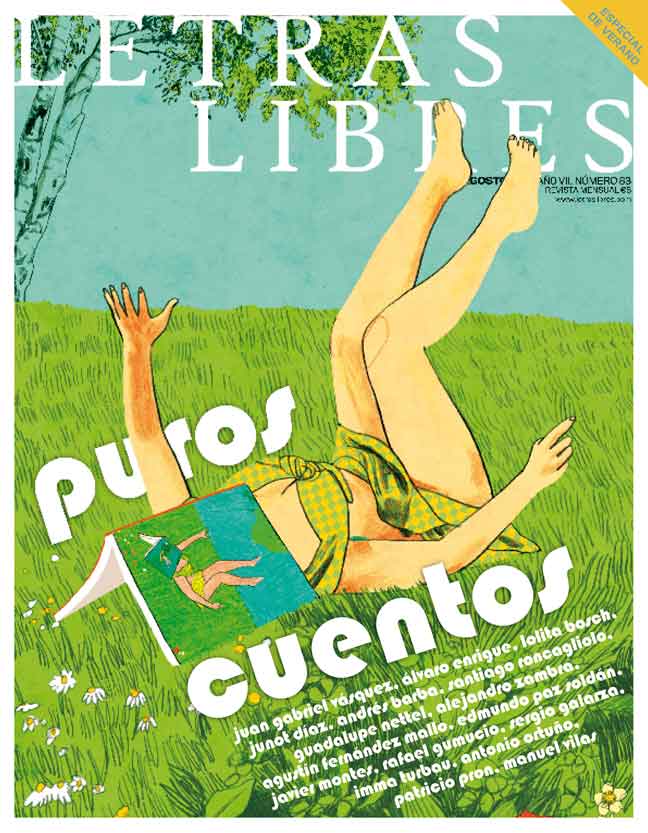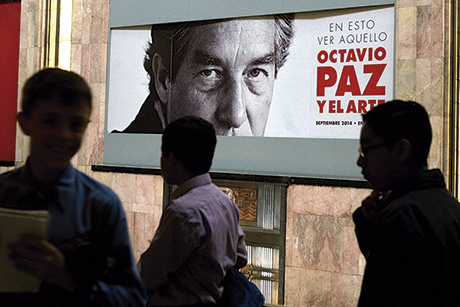Ciertas desgracias favorecen el alma. Perder a los padres ennoblece: nos hace adultos que nunca más recurrirán a nadie, que serán en adelante pilares de la debilidad o inocencia de alguien más. Otras desventuras sirven apenas para corroernos la dignidad. Para anularnos. La mía es de ésas. Apenas un año después del sepelio de mis padres, mi mujer me engañó con un mago.
Gina no eligió como seductor para su adulterio a cualquier ilusionista, sino a una notoriedad: El Mago Que Hace Nevar, hechicero legendario cuyo níveo espectáculo enaltece la cartelera del Circo de los Hermanos López Mateos. El circo tiene un elenco fatídico de tigres y elefantes, un robot torpe y enorme con disfraz de gorila y cinco trapecistas consumidas y escurridizas. Pero ninguna de sus pueriles actuaciones osa compararse con el sagrado momento en que el Mago salta a la arena, entre aplausos o murmullos azorados, e invoca la nieve con voz de fenómeno natural. ¿A quién no le gusta la nieve?
(Respuesta: a mí. Mis difuntos padres eran tan aprensivos que jamás me llevaron a una montaña. Temían la gripa y las infecciones con tal energía que me contagiaron su prejuicio. Hasta la fecha, la menor racha de aire frío me hace estornudar.)
El Mago Que Hace Nevar era un sujeto común, más corpulento de lo debido, con tendencia a la calvicie y una irritante y diminuta papada de bebé colgando bajo el mentón. Su miembro era ancho y corto, como una espada romana. Sé del tema porque lo vi, al Mago, a punto de penetrar a Gina, mi mujer, sobre mi propio lecho matrimonial –ella cerraba los ojos con apremio, como si estuviera a punto de ser fornicada por la helada virilidad que la teología medieval atribuía a Satán.
Conocimos al Mago en una cena en casa de los Valerio, una pareja de ex compañeros de la escuela que había terminado por convertirse en nuestra principal amistad. Alan Valerio era un tipo bofo, moreno, lleno de acné. Hacía sin cesar malos chistes que provocaban la risa de Mireya, su mujer, un ser flaco y sosegado. Alan era psicólogo, pero nunca ha conseguido un mejor trabajo que el de asesor en un colegio de señoritas. Mireya –sus padres tienen una empacadora de atún– era quien liquidaba las cuentas de los servicios, pagaba la mensualidad de la casa y sufragaba los honorarios del sastre. Era, además, prima hermana de El Mago Que Hace Nevar. Aprovechaba sus visitas a la ciudad para invitarle la cena.
A Mireya le obsesionaba la privacidad de su primo y evitó convocar la reunión en un restaurante. Decidió invitarlo a su casa, contrató un banquete y cuatro meseros impecables. La concurrencia que esperaba la llegada del Mago aquella noche era selecta: mi esposa y yo, aburridos como cualquier matrimonio de mediana edad, y los Valerio, gordo y flaca juntos, como un par de letras sonrientes en el juguetero de un niño.
El Mago llegó tarde, en taxi. Tanto se había hablado hasta ese momento de su glamour, mientras arrasábamos con las galletas con mejillones y el carpaccio, que me decepcionó verlo descender a tumbos, como una puta telefónica, del coche de alquiler.
Apenas habló durante la cena, por lo que Alan y yo pudimos protagonizar una vistosa discusión sobre el nuevo Código Penal, que suavizaba las penas para los crímenes pasionales. Pese a que buscaba apoyo en las pupilas del Mago que Hace Nevar cuando hilaba alguna frase particularmente severa, él sólo tenía ojos para el plato. Engulló en silencio –aderezado con algún resoplido porcino– el pollo, los calamares, la jícama bañada en salsa azul. Arruinó los postres con el sahumerio de un habano, recuperado de su chaqueta a medio fumar. Sólo cuando los meseros trajeron el café, el Mago reparó en que no estaba a solas.
–Señora, está usted admirable esta noche –le dijo a Gina con voz de huracán.
Clavó en ella una mirada mesmérica. Luego eructó y se limpió la boca con una servilletita bordada.
Mireya nos pastoreó al saloncito e hizo que nos fuera servido un digestivo de color esmeralda. El Mago aprovechó el trayecto para repasar con la mirada las nalgas y pantorrillas de mi mujer.
–No sé cómo lo soportas –confesé a Alan cuando nos sentamos, uno junto al otro, en un incómodo sofá de piel.
–¿Al Mago? Pero si es simpatiquísimo. Pídele un truco.
Mireya ocupó la tercera plaza del asiento. El Mago apresuró a Gina a sentarse a su lado, en el otro sofá. Ella obedeció como un cordero.
–Dígame qué le parece el nuevo Código Penal –le dije al sujeto con una vocecita alta y autoritaria que no sonaba como la mía.
El Mago estaba demasiado ocupado asomándose al escote de mi mujer como para recoger la estafeta de la pregunta. Atenazados por el parentesco que los unía con el malvado, los abominables Valerio no atinaron a socorrerme.
–Háganos un truco –rogó Alan con un dejo de niño imbécil que me hizo dudar de la salud de sus neuronas.
El hechicero rodeó los hombros de Gina con el brazo y le impuso las pupilas. Ella devolvió la mirada con una resignación que me estremeció. Era la resignación a la que se entregaba cuando mis reclamos amorosos eran demasiado intensos como para oponerles alguna excusa.
–¿Quiere un truco, señora? ¿Un poco de magia verdadera? ¿Está dispuesta a ser mi ayudante?
Reducidos al estado de fanáticos babeantes, los Valerio aplaudieron. Gina sólo atinó a asentir. Yo tenía los brazos hormigueantes, los pies pesados como estatuas de bronce.
–Véngase conmigo –ordenó la voz de ventarrón.
Se metieron a un cuartito junto al salón, en cuya existencia francamente no había reparado. Mireya hizo que nos resurtieran de licor los vasos y encendió la radio. Una estentórea música de baile nos tomó por asalto.
El Mago y mi mujer tardaron en regresar, pero cuando lo hicieron los recibimos con aplausos. Yo había bebido en exceso ya, o al menos me sentía muy ebrio. Alan Valerio hizo algo que nunca antes ni después le vi hacer: escupió dos veces en el piso. Mireya le sacó a la suciedad de su marido una lengua cómplice.
–Por desgracia mi ayudante, aunque espléndida, no posee ropajes adecuados para protagonizar los trucos que podríamos intentar. Así que le pediré que se quede sentada y les concederé a ustedes algo que rara vez acepto realizar fuera del circo. Voy a llamar a la nieve.
Gina bajó la mirada. Se estrechaba nerviosa las solapas de la chaquetita que había elegido por si venteaba en el regreso a casa. No hacía falta ser genio para notarle el aire de recién cogida.
Una ventisca me arrancó de la ira y la melancolía que ya me asaltaban. Los Valerio se abrazaban, aterrados. Mi mujer lloraba. Y en el centro de la sala y el remolino, el Mago le bramaba nuevas leyes a la naturaleza.
Lo hizo.
Hizo nevar sobre nuestras cabezas.
–Estás borracho –dijo mi esposa con fastidio, mientras se retiraba de las piernas los calzones empapados. Yo la había acusado de adulterio. Mis condiciones, ciertamente, no eran óptimas para vencer en la discusión. Había vomitado dos veces, la última sobre sus zapatos. La nevada me había provocado un episodio de fiebre que recrudeció mi monstruosa borrachera.
Sobre el muslo de Gina estaban marcados los rastros rojos de las uñas y los dientes del mago. Eso no podía ser un producto de la magia o el delirio febril. Quise decírselo, pero de mi boca sólo surgió un vómito negro.
–Llevas las cosas muy lejos –me dijo Alan, desanimado–. Yo también detesté al Mago un tiempo, al principio. Me parecía que era demasiado cariñoso con Mireya y mira que son primos. Pero lo superé con los años.
¡Los años!
Esa noche visitaba a los Valerio solo. Mireya se había retirado a dormir hacía ya una hora. Gina había optado por quedarse en casa. No habíamos cruzado demasiadas palabras amables desde aquella noche.
Colgada tras la cabeza de Alan, en la pared, resplandecía una foto familiar. El Mago tomaba a Mireya por los senos, como un amante, mientras Alan miraba a la cámara con mohín de bobo. A pesar de que le dirigí toda clase de miradas interrogatorias al respecto, mi amigo ni siquiera volvió la cabeza.
(Podría jurar que quien besaba a la novia en el retrato de bodas de los Valerio, colgado un par de metros más allá, era ni más ni menos que el Mago.)
–Estás sugestionado –apostó Alan–. Si el Mago fuera capaz de hacerle algo malo a Gina, nos habríamos dado cuenta de inmediato.
(Claro. Como te diste cuenta, a la velocidad de la luz, de que el Mago te embaucó mediante algún artificio para que no repararas en que se tomaba fotos obscenas a costa de ti y de tu esposa y las colgaba en la mismísima sala de tu casa.)
Decidí destruir al Mago.
No encontré libro de magia alguno en la biblioteca municipal y en el autoservicio sólo pudieron ofrecerme el nuevo Código Penal (me compré un ejemplar, por si las cosas con Gina empeoraban) o los cándidos delirios de los autores de libros para mejorar la autoestima de desempleados y fracasados. Tuve que entregarme a un recorrido lento y minucioso por esos macabros tendejones del centro en donde venden libros usados.
No tuve éxito al principio. Como si una sombra maldita caminara justo tras de mí y se encargara de que no pudiera distinguir el libro que requería en medio de las toneladas de basura deshojada, fui durante más de una hora incapaz de dar con nada que me pareciera digno. La sombra sólo desapareció cuando ingresé, casi por error, en una librería más ruinosa y oscura que las demás.
Un viejo, agazapado como un mono en el mostrador, me dio la bienvenida con una risotada poco respetuosa.
–Busco libros de magia –le dije con toda la dignidad con que alguien pude comunicar una intención tan fundamentalmente idiota. Él rió una vez más y me señaló el rincón, una montaña de papel amarillento y terroso.
–Diviértase –dijo.
La basura que elegí no fue muy barata que digamos.
Tuve que faltar a la oficina –soy contador en un negocio de telares– una mañana para acudir a un mercado y encontrar las hierbas que preveía la receta. Anoté los ingredientes –productos como arándanos, muérdago y algo llamado Hierba del Santo Casto– en una hojita de papel que entregué tímidamente a la gorda que atendía el puesto más discreto con que pude dar.
–¿Un amuleto para el amor? –me inquirió la mujer, con los carrillos hinchados de risa.
–Eso mismo –mentí.
En el libro, un vejestorio llamado El Grimorio de los Vencidos, se advertía especialmente sobre no avisar a ningún yerbero de nuestras intenciones destructivas: los yerberos suelen ser buenos amigos y hasta compinches de los magos.
Tuve que soportar que la mujer se paseara la lengua entre los labios y me ofreciera un ritual de sanación para la impotencia que ejecutaría ella misma sobre mi miembro por un costo apenas simbólico.
–No use demasiada Hierba del Santo Casto, porque va a matarla en lugar de calentarla –sonrió la mole al entregar mi paquete envuelto en periódico viejo.
No sólo esperé a que Gina se empujara el vaso de agua enriquecido con calmante con que había logrado conjurar el sueño durante las últimas noches, sino que di tiempo a que la pócima le hiciera pleno efecto y comenzara a roncar.
Subí entonces a la azotea, tembloroso, mis ingredientes separados en una serie de platos de peltre y la fórmula anotada en un papelito igual al que le había dado a la gorda del mercado. Lancé a los aires un conjuro enfático y asesino, mezclé el jugo de arándanos con el muérdago machacado.
Tuve que bajar de nuevo, porque había olvidado El Grimorio de los Vencidos en la sala. Además era necesario cortarle un mechón de cabellos a Gina para que el influjo del Mago la abandonara. El sentido del hechizo consistía en convertir a Gina en una suerte de trampa para cucarachas mágica: si el miserable del Mago Que Hace Nevar se le acercaba otra vez, la Hierba del Santo Casto acabaría para siempre con sus impulsos de galán.
Mi mujer roncaba. Un hilillo de saliva oscura le escurría de la boca. Parecía Madame Bovary un segundo antes de que le sellaran el ataúd encima. Tenía que rescatarla. Le corté el cabello necesario con toda facilidad.
Pasó una semana cuando vi el anuncio en el diario. Estaba anocheciendo, el día en el despacho había sido largo y pesado y Gina no había llamado por teléfono. Un mal día, otra vez. Hojeaba la sección de espectáculos en busca de la cartelera del cinematógrafo. Quería una película que me hiciera llegar tarde a casa y encontrar a mi mujer bajo el trance del agua calmante.
¡Regresa! ¡A la ciudad! ¡Por SÓLO unos días el único! ¡El sensacional Mago que Hace Nevar! Búscalo, en exclusiva, ¡en el Circo de los Hermanos López Mateos!
(La profusión de signos de admiración y la redacción misma del aviso indicaban que los López Mateos no eran precisamente los hermanitos Machado.)
Era el momento para que se comprobaran los resultados de la receta del Grimorio de los Vencidos.
La receta fracasó. El Mago ni siquiera necesitó la complacencia de los Valerio esta vez. Volví a casa, tarde, dos noches después de que el aviso fuera publicado y encontré la luz de la salita encendida. Gina ha sido siempre una compulsiva cerradora de puertas y apagadora de luces. Me inquieté.
Subí sin hacer ruido, los zapatos y el corazón en la mano. Estaban allí, en mi propia cama –pagada a plazos cuando apenas era un joven contador suplente. Gina, compungida, abría las piernas para su seductor y cerraba los ojos con arrebato, como si esperara el disparo de un arma en la sien. El Mago que Hace Nevar estaba sentado al borde del colchón, enrollándose tranquilamente los calcetines.
Otros habrían bajado por un cuchillo o irrumpido como leones en la recámara. Yo permanecí en el marco de la puerta, helado, como si me encontrara detrás de un muro. Casi juraría que el Mago me sonreía cuando se echó en mi lugar de la cama, plenamente cómodo, y mi mujer lo montó.
–Gorda de mierda. Ésta no era Hierba del Santo Casto.
La mujer cerró los ojos con dolor, como si le hubiera asestado un golpe. Y se cubrió la cabeza con las manos como si esperara uno más.
–¿Sabes cuál fue el resultado? Bien que lo sabes, gorda de mierda. ¿Cuánto recibes del Mago? Dame hierba verdadera o te mato. Te mato. Nadie me daría la pena máxima por matar una estafadora gorda como tú.
El Mago se fue, en un taxi, cerca de la medianoche. Yo pasé la madrugada en la azotea, entregado a la lectura febril: ora del Grimorio de los Vencidos, ora del nuevo Código Penal. Amanecí convencido de haber sido objeto de una estafa.
La mujer, llorosa, ofrecía toda clase de excusas: el puesto en realidad era de su padre, ella no sabía distinguir la Hierba del Santo Casto de la inocua Raíz de Huevo, jamás nadie se había quejado de la sustitución… En ésas estábamos cuando apareció el viejo. No lo reconocí como el dueño de la librería apestosa en donde había comprado el Grimorio de los Vencidos hasta que escuché su risotada.
–Así que le dieron una hierba mala. Déjeme ver. Tendrá su Santo Casto. Pero el hechizo hay que hacerlo de nuevo desde el principio, no lo olvide.
Era, cómo dudarlo, un viejo de fiar.
Repetí con euforia el hechizo esa misma tarde, aprovechándome de que Gina parecía cada vez más afectada y a su sueño químico de la noche había agregado ahora una siesta vespertina de más de dos horas.
Me reporté enfermo en el despacho –había asistido sin faltar, con excepción de mis recientes visitas al mercado, durante once años; tenían que ser tolerantes– y me aposté en la azotea a acechar el inicio de la visita del Mago, que solía producirse entre las ocho y las nueve y media de la noche.
El Grimorio contenía una serie de oraciones malvadas que repetí mentalmente durante horas. Si me aburría, me levantaba a orinar en la coladera del lavadero o me detenía junto al tinaco para releer los pasajes apropiados del Código Penal. Mi cálculo era que si el Mago que Hace Nevar o Gina morían en la refriega que se aproximaba, tenía a la mano las suficientes pruebas para recibir una condena menor, unas de las destinadas a los criminales dominados por las pasiones.
El Mago apareció pronto, dominado por una avidez incontrolable por la carne de mi esposa. Mientras bebía el whisky que Gina le servía ritualmente antes de ser penetrada, tuve la ocurrencia de llamar a los Valerio.
–Qué milagro –dijo Mireya, con alguna malicia, al responder.
–Voy a matar a tu primo –le informé.
–Pues muy bien. A ver si vienen a cenar pronto. Los extrañamos. Eran cenas muy entretenidas.
–Si no lo mato, al menos la Hierba del Santo Casto lo va a dejar impotente.
–Nosotros también. Cuídense.
Escuché un grito. Luego otro. No era el placer de Gina sino la rabia del Mago. Lánguidamente, bajé.
Corría por el pasillo del piso superior, desnudo a excepción de un par de calcetines grises y arrugados, las manos acunando su miembro en llamas. Se contoneaba como un gusano. Gina corría tras él, desnuda como cervatilla, las manos estrujándole los cabellos.
–Es Hierba del Santo Casto. Ya sabes que estás condenado.
El Mago recurrió a todo su poder para conseguir ponerse de pie. Resoplaba. Ni siquiera en esa instancia última me concedió una mirada. Se deslizó dolorosamente por el barandal hasta dar con la puerta.
Un taxi se materializó en la calle y el Mago lo abordó. Gina se derrumbó en las escaleras. Lloraba. Me senté a su lado y la abracé. Tenía la piel fría como nieve.
Hay desgracias que nos hacen recuperar un asomo de dignidad. Cuántos hombres deben hartar su paladar de los sabores pútridos de la ignominia antes de recobrarse.
Visité la tumba de mis padres con el acostumbrado ramo de flores. Nunca les he hablado, pero el Grimorio de los Vencidos incluye alguna receta para contactarse con los muertos. Quizá podría emplearla. Quiero pedirles a mis viejitos algún nuevo consejo sobre el frío.
Hace tiempo que no se ven los avisos del circo de los Hermanos López Mateos en los periódicos. Tampoco hemos regresado a las cenas de los Valerio. Alguien me dijo que se están divorciando, pero ese tipo de rumores me tienen sin cuidado.
Mi vida con Gina ha mejorado desde que la Hierba del Santo Casto me la regresó. Ahora no debo recurrir a ninguna estrategia para poseerla. Se diría que mi contacto le es balsámico.
Cada vez que la poseo, sucede algo notable. El aire de la habitación se congela, de nuestras bocas mana un vapor gélido y nuestras pieles azulean.
En alguna ocasión, lo juraría, ha estado a punto de nevar. ~