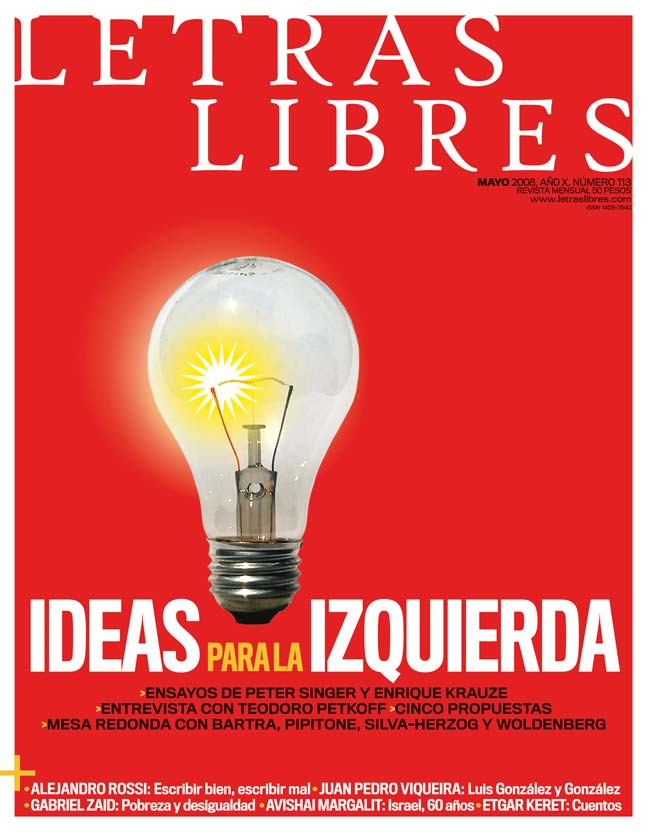I.
En El taller del pintor (1855), Gustave Courbet se retrata en el momento de estar pintando. Sobre una tela colocada en un atril, pinta un paisaje bucólico con una gracia y un entusiasmo casi musicales. A su derecha, una mujer, apenas cubierta por una sábana, lo mira trabajar con arrobo; a su izquierda, casi a la altura de sus rodillas, un niño se absorbe en la contemplación de la obra. Por la pose, la barba y el peinado, el autorretrato de Courbet recuerda Júpiter pintando mariposas (1524) de Dosso Dossi, donde Júpiter, en efecto, recrea mariposas al tiempo que Mercurio, sentado a su derecha, le pide silencio a una Virtud excesivamente tosca. Las mariposas de Júpiter tienen tanta gracia y son tan reales que no acaban de ser pintadas cuando ya están revoloteando fuera de la tela. Pero mientras que el Zeus de Dossi pinta la vida, Courbet pinta su interpretación de la vida.
El realismo imaginativo de Courbet es muy diferente del realismo creacionista de Dossi. Si Courbet ha reunido en torno suyo a una sociedad de músicos, poetas, familiares, juristas, revolucionarios, comerciantes y políticos, lo ha hecho para significar que la pintura puede conjuntar a esa pléyade y escoria, y hacerla girar en torno de la figura desprejuiciada del pintor. Sin embargo, el paisaje bucólico que está pintando, acompañado de la Virtud y frente a la mirada atónita de un niño, no concuerda con el entorno que se aglomera a su alrededor en el momento de hacer su trabajo; es más: significativamente lo distancia de él.
En la obra inmediatamente anterior de Courbet –Los luchadores (1853) y Las orillas del mar en Palavas (1854)– la naturaleza contiende con el mundo real, sin llegar a desplazarlo o siquiera avasallarlo. Es un tema adecuado para expresar ciertos estados de ánimo en un mundo políticamente agitado, donde el artista nunca acaba de pisar terreno seguro. Pero El taller del pintor (359 x 598 cm) es lo suficientemente grande para contenerlo todo, naturaleza y realidad. El fondo parece lo suficientemente esfumado como para sugerir el telón de una puesta en escena; pero también es lo suficientemente crudo como para sugerir la vastedad de la tela que Courbet, fuera del cuadro, en realidad está pintando.
Sentado en una mesa, Baudelaire está absorto en la lectura. Era una actitud típica en él: por las mismas fechas se le recuerda, en la biografía de Pichois y Ziegler, leyendo a Ronsard en la edición de Nicolas Richelet, “dos volúmenes fechados en 1623” (Baudelaire, Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 1989, p. 226). Baudelaire era tan bibliómano y coleccionista de libros como entendido en materia de pintura. Para Courbet, era un aliado invaluable en la lucha por imponer un nuevo gusto. Por eso lo retrata aparte, en un lugar de privilegio. No era la primera vez: en 1848 lo retrató leyendo, a la luz de una lámpara y entre las paredes desleídas de su estudio. En el capítulo III del Pintor de la vida moderna (1863), Baudelaire definiría al artista en los términos de “hombre de mundo, hombre de multitudes y niño”, pensando acaso más en las telas de Courbet que en las acuarelas de Constantin Guys.
Pese a todo su verismo, el entusiasmo que Courbet demuestra en el momento de estar pintando es paródico. Si en la mayoría de los autorretratos previos a 1855 existe un distanciamiento del artista respecto de su modelo, aquí la distancia tiene la función de eliminar los énfasis anteriores que habían configurado la estela del Courbet bohemio en la escena del arte parisino de mediados del siglo XIX. El artista que se opone a los convencionalismos políticos y sociales de su época se transforma, en su Atelier, en el eje de una sobriedad masificada y robusta. Courbet se convierte en el amo de las pasiones que había retratado en El hombre herido (1844-55) y El hombre de la pipa (1850). En este último, el rostro de un bohemio, con el bigote, la barba y la cabellera de un fauno, se suaviza gracias a toques desvanecidos de blanco en unas ojeras, una nariz y una frente tan delicadas e impunes como narcóticas y distantes. La pipa que pende de la comisura de sus labios no es un adorno: remarca la carnosidad escarlata de los mismos, modula su mueca y tonifica sutilmente los músculos de la cara. Las pinceladas de gris, blanco y carmesí que engrasan la frente, el tabique nasal y los pómulos denotan la abrasión de una lámpara. Esta luz que ilumina un pasaje en la vida privada de un individuo nos retrotrae a Caravaggio; pero hay suficiente desdén e independencia en este personaje para no evitar caer en el marco político y social que adosa las bambalinas de la imagen. Las recientes turbulencias sociales que han desestabilizado a Francia sirvieron para demostrar la caducidad del heroísmo como coartada de cualquier programa estético viable. El hombre romántico acaba por cederle su sitio al homme moyen sensuel y desvelar, en una tela monumental como el Atelier, lo que sucede tras las bambalinas de los procesos creativos: puede ser que el pintor, o el poeta, estén absortos en su trabajo, pero la vida se agita en torno suyo, aglomerándose con toda su fuerza y su quietismo a todo lo largo del taller.
Cuando vislumbra la composición de su cuadro, Courbet tiene en mente Las meninas de Velázquez. Pero mientras que Velázquez retrata al pintor de corte, Courbet retrata al pintor del mundo. Para él, la verdadera naturaleza reside en el hombre y en las pasiones que lo gobiernan. Aún más: la naturaleza es el pintor y su voluntad de no acallar nada de lo que ve o le ocurre mientras pinta.
II.
Once años después, en 1866, Courbet pintó una de las imágenes más perturbadoras y razonadas de la historia del arte moderno: El origen del mundo. El cuadro, encargo de un diplomático turco, según cuenta la leyenda, se exhibió al público hasta 1995, después de la muerte del último de sus propietarios, el psicoanalista Jacques Lacan. Su literalidad resulta casi ofensiva: se trata de una aproximación en escorzo al sexo de una mujer. Sus piernas abiertas dejan al descubierto la línea que sube desde el nacimiento de sus nalgas hasta la espesura de su vello púbico. La inmanencia de sus labios vaginales nos abstrae del entorno. El espacio hipotético que vincula la imagen con el mismo entorno se nubla por obra de la sábana blanca que cubre el cuello y la cabeza de la modelo. Imposible que un fotógrafo representara con mayor precisión esta “escena”, porque no hay escena; tampoco personaje. Se trata de un encuadre que Courbet ha pintando con la vehemencia y la sangre fría de un médico forense. Ha quitado la sábana como quien busca una evidencia; le ha pedido a la modelo que sólo abra la entrepierna derecha y se quede quieta. Al final, Courbet ha decidido titular la obra “El origen del mundo”, como si todos los hombres y mujeres que ha pintado en sus cuadros realistas hubieran tenido su origen en la ligera e invitante apertura de esos labios.
III.
Los días de Courbet terminaron en el exilio. Después de su participación en la Comuna y su encarcelamiento, tuvo que dejar París. En 1871 pintó La trucha; en 1875, El viejo molino; en 1877, La Dent du Midi –literalmente, el diente del mediodía–, un paisaje que nos confronta con la imponente cordillera nevada de los Alpes. La imagen que evoca el título, una dentadura, hace pensar en una alegoría de índole puramente formal: si miramos el cuadro al revés, nos damos cuenta de que la cordillera nevada de los Alpes parece una dentadura que devora los rayos del Midi. Contra lo que podría esperarse, la nostalgia se acrecienta –París se encuentra más allá de esas montañas– y la autobiografía se derrumba. Queda la imagen; queda la pintura. Courbet murió poco después de dejar inconclusa esta tela. ~