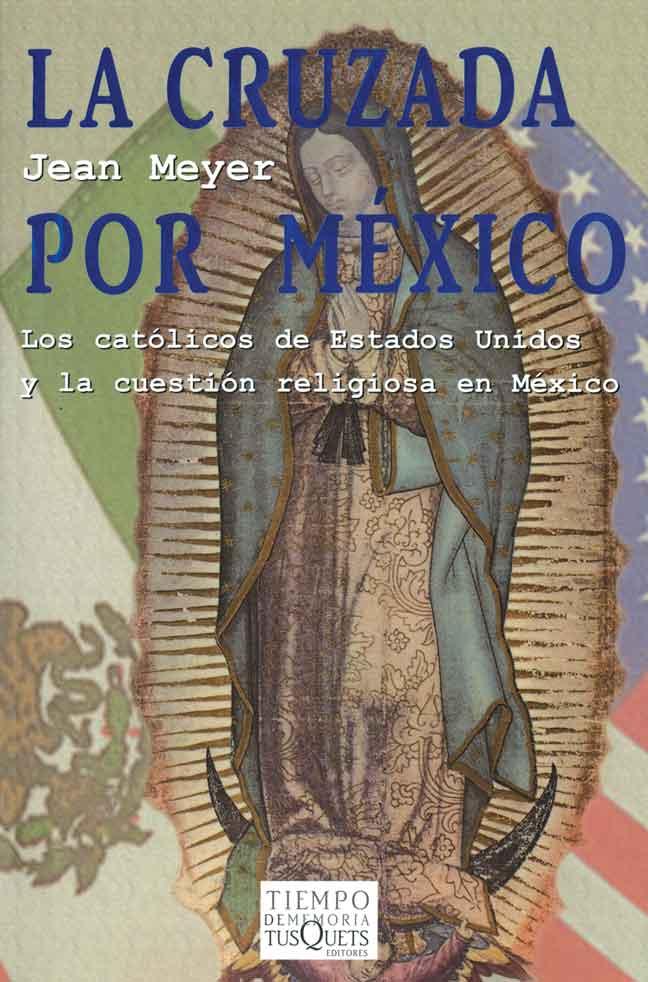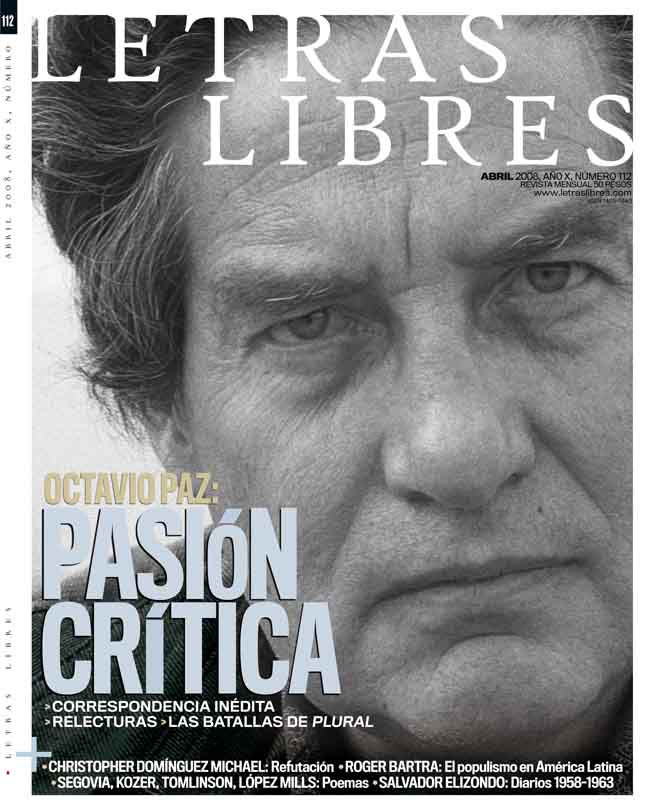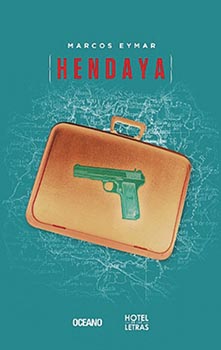Jean Meyer nos entrega otro capítulo de la historia del conflicto entre la Iglesia y el Estado durante la primera mitad del siglo pasado en México. La originalidad de este libro radica en que estudia el tema desde la perspectiva de los católicos norteamericanos en el periodo de 1914-1936.
Como mise en scène, se examina el recelo de los americanos protestantes hacia la Iglesia romana; la floreciente república estadounidense veía un peligro en las oleadas de emigrantes católicos de Europa. Meyer describe la gestación de ciertos grupos protestantes que buscaron preservar la homogeneidad cultural del país mediante la segregación y persecución. Los católicos respondieron de diversas maneras, entre ellas, organizando asociaciones de laicos; los Caballeros de Colón fueron una de las más activas e influyentes. Paradójicamente, la suspicacia hacia los católicos americanos llevó a éstos a reafirmar su identidad estadounidense y a posicionar políticamente a la Iglesia en Washington. Obispos y laicos tenían que demostrar con sus acciones que no eran súbditos del Vaticano sino ciudadanos de Estados Unidos.
Un indicio de la solidez del catolicismo norteamericano fue su preocupación por la precaria situación de la Iglesia en México tras la Revolución. Laicos y clérigos apoyaron a los católicos mexicanos de diversas maneras, desde el acogimiento de los refugiados hasta el cabildeo en los altos círculos de poder. El interés humanitario por el bienestar de los católicos mexicanos se convirtió pronto en un affaire de alta política, con consecuencias electorales. Grosso modo, la discusión gravitó en torno a la National Catholic Welfare Conference (NCWC) de la jerarquía eclesiástica, y a los Caballeros de Colón; estos últimos representaban el grupo maximalista, es decir, el que pugnaba por medidas drásticas para acabar con la persecución religiosa: el desconocimiento de los gobiernos revolucionarios y el levantamiento del embargo de armas para fortalecer a los cristeros.
El grupo minimalista o realista, la NCWC, más afín a la alta jerarquía, pretendía un arreglo discreto, casi subrepticio. Tal postura iba más en consonancia con la estrategia de los obispos mexicanos, proclives a resolver el conflicto a través de un modus vivendi: la aplicación laxa de las leyes persecutorias. Católicos de uno y otro lado de la frontera, especialmente entre los laicos, veían en este arreglo una concesión de resabios irenistas, cuando no una franca traición. Si bien es cierto que tales divergencias reflejan la actitud crítica e independiente del laicado norteamericano, Meyer nos previene contra las interpretaciones anacrónicas: no podemos leer estos desencuentros con categorías posconciliares. Aún faltaba mucho para el Concilio Vaticano II.
Sea cual fuere el enfoque, el terreno de las negociaciones fue siempre movedizo y estuvo lleno de recovecos diplomáticos. Obispos y laicos jugaban en tres tableros al mismo tiempo: Roma, Washington y México. Debía calcularse cada movimiento para no perder aliados ni generar represalias.
En este drama destacan dos actores: John J. Burke y el embajador Dwight Morrow. Burke, sacerdote y secretario general de la NCWC, fue el clérigo que más detenidamente siguió las hostilidades religiosas en México, desde 1916 hasta el momento de su muerte. Aconsejó a cuatro presidentes norteamericanos sobre el tema, desplegó una labor humanitaria a favor de todos los refugiados, negoció con el Vaticano y, finalmente, utilizó toda su influencia para lograr que Calles mitigara la persecución. Los acuerdos de 1929 debieron muchísimo a la participación de ambos personajes.
Aunque se logró la amnistía para los cristeros, la reanudación del culto público y la restitución de iglesias, obispados y casas parroquiales, los problemas religiosos distaban de estar resueltos. Con Calles detrás de tres presidentes, el anticlericalismo continuó activo. La política del buen vecino de F.D. Roosevelt se sumó a la suave política de los “buenos oficios” de sus predecesores: se recomendaba el cese de la persecución religiosa en México, pero no se iba más allá de la presión moral.
Paulatinamente, la opinión pública norteamericana comenzó a inclinarse más y más hacia el lado de los católicos mexicanos. Las virulentas denuncias de los Caballeros de Colón en contra de la tibieza de Roosevelt tuvieron efecto y el tono de la exhortación se fue elevando. En cualquier caso, la falta de una postura monolítica entre los católicos norteamericanos contribuyó a enrarecer el clima político de este lado de la frontera durante el Maximato. La presencia del hombre fuerte de la Revolución colocó en una situación terriblemente incómoda a los presidentes de la república: era Calles, y no sus personeros, quien gobernaba. Al final, bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, esta tensión entre la autoridad oficial y el poder informal terminó sirviendo a la Iglesia mexicana: el rompimiento de Cárdenas con Calles se tradujo en una bocanada de aire fresco para ella. Pero Cárdenas no se hubiera atrevido a romper con Calles sin contar con el plácet del gobierno norteamericano.
A partir de Cárdenas, el modus vivendi entre la Iglesia y el Estado se consolidó hasta convertirse en un rasgo “pintoresco” de nuestro país. No resisto la tentación de contar una anécdota personal. Mi abuelo, teniente coronel, persiguió curas y fusiló cristeros. Sin embargo, a instancias de mi abuela, mandó a su tropa a pintar la escuela de monjas donde estudiaban sus hijas.
Para que se dieran las reformas constitucionales faltaría mucho tiempo. ~