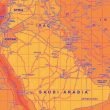Nunca serás un verdadero Gondra (Literatura Random House) de Borja Ortiz de Gondra es una novela sobre los secretos de familia y la dificultad para afrontarlos, sobre la memoria, la pertenencia y las heridas que nos obsesionan y a la vez nos cuesta mirar de frente.
Es su primera novela, y para ella retoma un mundo que ya había tratado previamente en el teatro. ¿Cómo la escribe y en qué se diferencia para usted la escritura narrativa de la escritura dramática, qué limitaciones y ventajas le encuentra?
La gestación de este libro ha sido un proceso muy tortuoso que me ha llevado más de quince años. En 2004 llegué a Nueva York en medio de una crisis personal y profesional muy grande, sintiendo que el camino del teatro estaba agotado para mí. Retomé la escritura de narrativa, algo que había abandonado desde mi adolescencia, y quise hacer un gran fresco histórico de una familia vasca a lo largo de cien años, desde las guerras carlistas hasta el día de hoy. Pero ese proyecto encallaba continuamente porque no encontraba la voz en tercera persona que pudiera reconstruir esa saga, y porque mi modelo eran los grandes novelistas rusos del XIX que me habían fascinado siempre como lector: una receta segura para el fracaso.
Años más tarde, el director del Centro Dramático Nacional me dio carta blanca para que escribiera algo destinado a su teatro y nació el proyecto de hacer una trilogía que contara la historia de esa familia en tres tiempos. Por cuestiones de presupuesto, al final hube de refundir las tres obras de teatro en una sola y eso me obligó a encontrar un hilo conductor que vehiculase la totalidad; así apareció la figura de un escritor que podría ser yo y que intentaba esclarecer esos cien años de secretos y violencias.
Cuando se planteó el montaje, el director de escena me animó a subirme a las tablas y representarme a mí mismo. De este modo llegué, bastante fortuitamente, a la autoficción. Y actuando cada noche fue como entendí el modo en que debía armar la novela: desde un narrador muy poco fiable que se confunde conmigo y que trata de reconstruir un pasado del que ignora gran parte. Es decir, pude escribir la novela definitiva cuando acepté que no habría un narrador omnisciente, sino una voz en primera persona que lucha contra el secreto impuesto por los antepasados y pugna por establecer una verdad que se le escapa.
Pero Nunca serás un verdadero Gondra no es una “novelización” de las obras de teatro Los Gondra y Los otros Gondra. Prefiero pensar que esos cien años de una familia vasca desgraciada son un universo inagotable y que cada libro es un planeta interconectado aunque independiente. Quienes conozcan los textos dramáticos y se acerquen a la novela reconocerán algunos de los hechos capitales, pero ni siquiera esos se cuentan de la misma manera. La novela, por su parte, se centra en algo que nunca aparecía en el teatro: el pasado de Borja en París y su complicado presente en Nueva York.
Una vez que me deshice del corsé de los modelos decimonónicos, escribí con la libertad y la audacia inconsciente de quien se adentra en un territorio que no conoce. Cuando llevaba unas cien páginas de la nueva versión, entré en pánico: ¿la multiplicidad de planos y voces que invaden la novela no la harían impenetrable? Quise escuchar alguna opinión autorizada que me dijera si el proyecto tenía sentido. La primera respuesta fue demoledora: una famosa editora me devolvió el manuscrito por encontrarlo incomprensible. Y si esas mismas páginas no hubieran llegado después al editor Claudio López de Lamadrid, el libro no existiría hoy; él fue quien me aconsejó: “Sigue adelante, no trates de parecerte a ningún otro, confía en tu voz única. Y no se lo enseñes a nadie más: lo quiero para Literatura Random House”.
Ha dicho que el protagonista comparte el nombre con usted pero no el DNI: hay una parte autoficcional y también un dispositivo metaficcional, con la novela que el protagonista escribe sobre la familia.
El libro se articula en dos planos: por un lado, lo que le ocurre a día de hoy a alguien que lleva mi nombre y apellidos y parece ser la novela que el lector tiene entre manos (Nunca serás un verdadero Gondra); por otro, los capítulos de una novela que yo estoy escribiendo sobre algo que sucedió en los años noventa y que lleva por título Nunca serás un verdadero Arsuaga. El lector entiende pronto que la familia ficcional de los Arsuaga es una trasposición de la familia de los Gondra, en la que cada personaje es el equivalente de uno real: Borja se trasforma en Bosco, Juan Manuel en Juan Ignacio, Ainhoa es Ainara, etc.
Ese doble juego responde a una pregunta que está en el corazón del libro y que yo me planteo, como escritor y como ciudadano: ¿sirve la ficción para cerrar mejor las heridas? En el teatro, muchas noches se me acercaban espectadores que me daban las gracias por haber dado testimonio sobre la violencia de los años noventa en primera persona y yo me sentía como un suplantador: sí, en el escenario era yo, pero eso no me había ocurrido a mí, o no exactamente de esa manera. Al pasar a la narrativa, ¿debía hacer una confesión autobiográfica o debía esconderme detrás de unos personajes inventados? Así surgieron, por un lado, ese Bosco de la novela dentro de la novela, que es un personaje totalmente distanciado de mi yo real, y el Borja narrador, que tampoco coincide exactamente con el ciudadano que soy yo. Todos esos juegos de máscaras y mise en abyme me permiten aproximarme desde ángulos distintos a una expiación de culpas en voz alta que es al mismo tiempo real y ficticia. O como dice Sophie Calle, en una cita que aparece fragmentada en el propio libro: “Mi arte es una ficción real. No es mi vida, pero tampoco es mentira”.
Uno de los temas de la novela, anunciado en la cita que abre el libro (“Es posible que no haya más memoria que la de las heridas”), es el vínculo entre la herida y la memoria.
Esa cita de Czesław Miłosz recoge una idea que me obsesiona: ¿cuándo termina el dolor y cuándo puede comenzar el olvido? Es importante no dejar que caigan en el vacío los agravios que se infligieron, porque corremos el riesgo de que se vuelvan a repetir generación tras generación. Pero perpetuar indefinidamente la memoria de la ofensa hará que la culpa no se borre nunca y que las nuevas generaciones sigan viviendo como propio un daño que en realidad no sufrieron. ¿Cómo encontrar entonces el equilibrio justo entre honrar la memoria de quienes padecieron la violencia y pasar la página para que quienes vienen detrás puedan mirar con ojos limpios?
Ya se sabe que en una novela cabe todo, y pasarme a este género me permitió insertar un capítulo entero, que es bastante más cerebral y menos emocional que el resto, dedicado a unas jornadas sobre justicia restaurativa en el que se debaten a fondo estas cuestiones. En él me divertí incluyendo camufladamente a quien más me ha hecho reflexionar sobre el tema: David Rieff, cuyos ensayos Elogio del olvido y Contra la memoria han sido libros de cabecera para mí. Quienes sepan de tribunales internacionales reconocerán también a esa Carla de pelo blanco que se sienta a su lado.
La idea de la lengua es muy importante en el libro. El personaje es traductor, vive en una ciudad donde se habla sobre todo inglés, está atento a los matices, los acentos, la precisión, es un profesional de trasladar las cosas a otras lenguas y al mismo tiempo tiene una conciencia clara de las lenguas como barreras, no porque no puedan traducirse, sino también por cómo de repente hay giros, cosas que se escapan.
Las lenguas son un elemento esencial de la novela, y nunca le agradeceré lo bastante a mis editores que me permitieran mantener todo lo que aparece en inglés, francés y euskera, algo que hubiera aterrado en otros sellos. Para mí era decisivo que el lector entendiera el mapa de las lenguas en batalla que configuran esa búsqueda de la identidad del protagonista: creció en castellano en una familia que apenas hablaba ya la lengua de sus antepasados (el euskera), luego trató de abrirse camino en París, donde se apropió del francés barriobajero que compartía con otros muertos de hambre como él, finalmente debe vivir y pelear continuamente con el inglés neoyorquino que su pareja impone en las sesiones de terapia y con lo que él llega a denominar la “abstrusa neolengua de la diplomacia internacional”.
Lo que Borja va descubriendo a su paso por todos esos idiomas es que la lengua es un arma que confiere un poder superior al hablante nativo; él podrá conocer los significados de las palabras, pero si no es capaz de emplearlas con la suficiente rapidez o precisión o ironía, siempre será el otro quien domine el discurso. Escribir por las noches en español en un apartamento de Nueva York se convierte entonces en una lucha desesperada por encontrar el término exacto que reconstruya un mundo que ya no existe, un empeño denodado por “alzar una casa de palabras que digan la verdad de la herida”, como le susurra al oído el fantasma de un antepasado. Pero ese intento proustiano por revivir un tiempo y un lugar perdidos le conduce hasta un muro infranqueable: la conciencia de los límites del lenguaje, de que ninguna lengua puede dar cuenta del dolor que no se dijo.
Hay una frase en la familia: “La lengua no es de nadie”. Lo que se cuenta, entre otras muchas cosas, es cómo el nacionalismo se ha apropiado de la lengua.
Esa frase la repetía constantemente en los años setenta el abuelo de Borja, que era ya el único bilingüe de la familia (hablaba castellano y euskera). Lo que aparece en la novela es que para los años noventa, emplear una u otra de las dos lenguas en Algorta, el pueblo del País Vasco donde transcurre la novela, constituía una declaración política y escoger entre “padre” y “aita” en un parque público podía traer consecuencias; la lengua se había convertido en un arma arrojadiza que servía para dividir y no para unir, apropiada por un ideario. En los treinta años siguientes, Borja vive con la nostalgia de esa lengua de la infancia que apenas llegó a hablar, y su sorpresa al regresar a Algorta en la actualidad es que la carga fuertemente política que él asociaba al euskera está desapareciendo. En una sociedad que se va haciendo multicultural, ni los apellidos ni el idioma conllevan la ideología que solían tener. Le resulta chocante que a día de hoy, para la hija de su prima, de piel negra, el euskera sea la lengua habitual. Y ahí surge una cierta esperanza: quizás las nuevas generaciones lleguen a despolitizar la lengua, y el euskera y el castellano puedan convivir sin excluirse.
Es también un libro sobre la pertenencia y la identidad: una pertenencia siempre conflictiva, contradictoria.
Borja viene de una sociedad, la vasca, que es fuertemente identitaria: contar con los apellidos correctos y hablar la lengua adecuada confieren un sentido de pertenencia a la tribu que traza el camino fácil, de la cuna a la tumba. Pero pronto comprende que esa pertenencia exige un precio muy alto; no se pueden defraudar las expectativas que pone en él la familia: casarse con la mujer adecuada, tener hijos que perpetúen el apellido, continuar el negocio familiar. Ante eso, termina por huir a Nueva York buscando crearse una identidad propia. Pero allí descubrirá que también le exigen que se defina por su pertenencia a otro grupo: ¿es hispano o latino? Nunca puede escapar a la maldición de que lo definan por la comunidad con la que lo identifican, y su lucha constante es por averiguar realmente quién es, más allá del grupo.
También es importante la crisis sentimental del protagonista y narrador. ¿Por qué?
Al llegar solo a Nueva York en los noventa, Borja se agarra como un clavo ardiendo a alguien que también había sido repudiado y abandonado por su familia, y que había perdido a su anterior pareja en la debacle del SIDA. Tratan de constituir el uno para el otro la familia que no tuvieron, pero ninguno de los dos ha hecho las paces con su pasado respectivo, y cuando al cabo de los años las tensiones de pareja empiezan a asomar, ninguno es capaz de ver al otro como alguien herido cuyos traumas ha de aceptar.
La crisis de la pareja fue técnicamente la parte más difícil de escribir. Necesitaba que, al cabo de algunos capítulos, el lector comprendiera que estaba relatada desde el punto de vista de quien nos la cuenta, por lo que ese narrador implicado en la crisis es completamente parcial y tal vez quien tenga razón en la discusión sea el otro. Era importante para evitar una de las trampas de la autoficción: la justificación narcisista que embellece las acciones propias para mostrar solo nuestro lado favorable. Yo espero que quien lea la novela juzgue con severidad comportamientos que me atribuyo en la batalla conyugal y que no son nada ejemplares.
Al leer sobre el regreso a ese mundo que ha cambiado y que está cargado de malos recuerdos pensaba en obras como El regreso del húligan de Manea. Esa sensación de algo que ya no está. Y por otra parte, cómo el personaje descubre cosas que ahora le asombran y antes no le llamaban la atención (los símbolos de apoyo a los presos, etc.).
Me siento muy identificado con algo que repite mucho Manea, un escritor rumano que vive en Nueva York hace años pero sigue construyendo su inmensa obra literaria en rumano: “Mi hogar es mi lengua”. Yo me he tenido que aferrar muchas veces a mi castellano entreverado de vasquismos para sentir que hacía pie en algún sitio, pero ese lugar al que siempre pretendo volver, ese Algorta ficcional y ficticio, no sobrevive más que en mi imaginación, nada tiene que ver ya con el lugar real que existe en el mapa.
Cada regreso es una decepción pero también un descubrimiento: en un momento, el Borja de la novela (¿o soy yo?) dice que es un “turista a su propio pasado”; esa mirada extrañada de quien viene de fuera le permite ver con ojos críticos lo que los locales no detectan ya por estar habituados a que lo inaceptable se haya convertido en cotidiano. Sin embargo, su empeño en reconocer lo que vivió él, en seguir aplicando las mismas categorías de hace treinta años (“quien ha conocido la herida reconoce la cicatriz”, se ufana), le impide entender continuamente que las cosas han cambiado y que también hay signos esperanzadores. Es lo que hemos terminado por vivir todos los transterrados: el sentimiento de que nos hemos quedado varados en una tierra de nadie, porque el lugar al que añoramos regresar ya no es el que dejamos y no hay pasado al que volver.
¿Cómo describiría el papel de la violencia en la novela? Por un lado es cotidiana y a veces eso hace que sea casi invisible, o que el clima que posibilita los estallidos casi no llame la atención.
He tratado de ser lo más fiel posible a lo que yo viví durante mi adolescencia en los años ochenta en el País Vasco: la violencia terrorista era algo tan habitual que ni nos llamaba la atención. Simplemente, formaba parte del paisaje. Mirado con los ojos de hoy, lo terrible es que nos pareciera normal, que pudiéramos decir con sorna: “Ya se sabe cómo son aquí las cosas: llueve mucho y explotan bombas”.
En la parte de la novela que sucede en Algorta en los años noventa, la violencia está siempre latente, acechante, pero es la violencia insidiosa, de baja intensidad, cotidiana, que se pega a las conciencias hasta borrar la excepcionalidad. Los protagonistas no sufren ningún atentado, no hay ninguna bomba, pero espero que el lector pueda ir percibiendo por indicios sutiles cómo viven en un ambiente que se va volviendo irrespirable para quien no se calla y no mira para el otro lado. Más que de violencia abierta, yo hablaría de una coacción sutil que se impone en los pequeños detalles: la lengua que se escoge, las peticiones que se firman, las manifestaciones a las que se decide acudir, las pintadas ante las que se pasa de largo; todos esos signos van marcando poco a poco al otro y escinden la comunidad en dos, convirtiendo al vecino que piensa distinto en el enemigo.
En los últimos tiempos se ha hablado mucho del relato del terrorismo, de cómo hacerlo. ¿Es algo que, cuando escribe, le preocupa de manera consciente? ¿Qué cree que pueden o deben hacer el teatro y la novela cuando hablan del terrorismo?
Creo que todos los escritores vascos nos vemos enfrentados siempre a ese dilema, porque el terrorismo ha marcado casi sesenta años de nuestra historia. Hagamos lo que hagamos, nuestra escritura siempre estará sometida a ese escrutinio: si hablamos del tema, agradaremos a una parte y ofenderemos a la otra; si no hablamos para nada de él, nos acusarán de escapistas o traidores; cualquier cosa que escribamos será escudriñada para encontrar un mensaje político.
En mi caso, ese mundo de la violencia terrorista de baja intensidad aparece a menudo en mis obras porque es el ambiente en el que se formó mi sensibilidad y la culpa por no haberla mirado de frente es algo que siempre me acompaña. Pero nunca pretendo hacer “el relato del terrorismo”; entre otras cosas, porque después de las novelas Patria, de Fernando Aramburu, en castellano, y Martutene, de Ramón Saizarbitoria, en euskera, ese camino ya está recorrido, y con brillantez. A los novelistas que venimos después nos queda la tarea de buscar otros ángulos y otras miradas para hablar del legado y las heridas que ha dejado en nosotros el terrorismo; del día de hoy, más que de lo que fue.
En el ámbito político se habla mucho de la “batalla del relato”, de que se imponga una visión u otra de lo que ocurrió. Yo pienso que es labor de los historiadores esclarecer todos los hechos y repartir las culpas, para que no quede duda ninguna de quién apretó el gatillo. Pero a los escritores nos corresponde algo mucho más complejo: crear un mosaico de relatos que exploren cómo vivió cada uno esos tiempos y qué herida le ha quedado, en la esperanza de que la ficción contribuya a tender puentes; leer sosegadamente en nuestra casa qué pasó por la cabeza del otro quizás nos ayude a mirarnos a los ojos cuando nos crucemos por la calle.
Daniel Gascón (Zaragoza, 1981) es escritor y editor de Letras Libres. Su libro más reciente es 'El padre de tus hijos' (Literatura Random House, 2023).