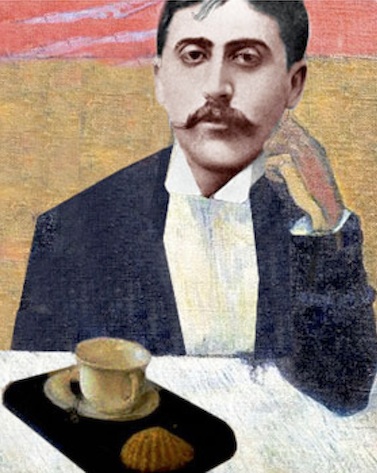Un día del verano de 1981 entré despreocupadamente a la pequeña librería de José Corti, hogar parisino del romanticismo alemán y antigua casa editorial de los surrealistas, y vi en el fondo a dos hombres viejos que jugaban al ajedrez: eran el propio José Corti y el novelista Julien Gracq. Me sentí tan turbado que di un paso atrás y retomé muy atropelladamente la rue de Médicis. Recuerdo que, más que el temor de interrumpirlos, lo que me dio pavor fue que se percataran de mi inaudita presencia y se dirigieran a mí no con un “en qué podemos servirle”, fórmula desde luego impropia de un par de glorias discretas de la literatura francesa, sino con algo un tanto más esotérico, algo del orden escolar y erudito, al estilo de “Y a usted, jovencito, ¿le parece qué Jean Paul fue, realmente, un prerromántico? En sentido estricto, ¿se puede hablar de que algún escritor romántico haya sido verdaderamente prerromántico?”
El 22 de diciembre de 2007 murió Julien Gracq. (Corti, el editor al que le había sido fiel de principio a fin, había muerto en 1984.) Murió Gracq en Saint-Florent-le-Vieil, el mismo pueblito al borde del Loira en el que había nacido el 27 de julio de 1910, con el nombre civil de Louis Poirier. Si algún motivo quedaba para dudar de que el siglo XX se ha desplomado en el fondo del tiempo, la muerte de Gracq, ha dicho la prensa literaria, termina por sacarnos de dudas. A lo largo de las últimas décadas de sus 97 años, Gracq vio morir a sus amigos y adversarios y a no pocos de sus discípulos. Esa soledad completa fue, quizá, el previsible castigo de su insolencia, de esa irreductible independencia que le dio la parada o el aspecto de lobo solitario. Ya en 2000, en una de sus últimas entrevistas, se retrató a sí mismo como una obsolescencia, un recuerdo o rémora cuyo mundo entero, anterior no sólo a las computadoras sino al libro de bolsillo, se había extinguido hacía mucho, con André Breton y Ernst Jünger, los únicos entre sus contemporáneos a los que consideró sus maestros.
Famoso por haber rehusado en 1951 el Premio Goncourt concedido a El mar de las Sirtes, su gran novela, Gracq se adelantó quince años al gesto de Sartre, su adversario, quien rehusó el Premio Nobel aduciendo similares motivos de congruencia moral. Palabras más, palabras menos, Gracq, al rechazar su premio, honraba lo que había sostenido poco antes, en La littérature à l’estomac (1950), panfleto impreso por Corti, una de las requisitorias más atinadas, destempladas y feroces que se han escrito contra el sistema que eleva a un escritor al estrellato político y comercial, lo somete a la dulce prostitución de los premios literarios y lo convierte en un instrumento de lo que Gracq llamaba, con una dulzura que hoy sería imposible, el “éxito de librería”. Su ejemplo magistral es lo que él llamó “el escándalo Rimbaud”. Se trata del pasmo que le causaba el asombro vigente ante un poeta como Rimbaud, que no sólo decidió “cambiar de chamba” (Gracq utiliza una expresión coloquial semejante) sino que no se avino a darle explicaciones suficientes, privadas y públicas, a una posteridad repleta de profesores, de aspirantes a poetas malditos, de filósofos de tocador y de algunos de nosotros, sus lectores.
Para todo aquel que se haya condenado a sí mismo a vivir en el serrallo (o en el establo) de esta o aquella sociedad literaria, Gracq, sin incurrir en la invisible santurronería de un Maurice Blanchot, es un ejemplo inalcanzable: libre, con su propio rostro. Algo, sin embargo, no funciona en el autorretrato que Gracq pintó de sí mismo, con una elocuencia casi perfecta, desde hace medio siglo, y al releer La littérature à l’estomac lo encuentro como un falso antiguo o un dudoso anticuario. No puede ser ese “embajador en pleno ejercicio del pasado” alguien que, como él, conoce tan bien los mecanismos corruptores de su época y los desdeña con un conocimiento de causa ausente en los prejuicios de otros antimodernos, la familia en la que ha sido, me parece que un tanto irregularmente, recluido.
Sabemos otras cosas de Gracq, quien tomó ese pseudónimo en honor de Julien Sorel y en recuerdo de los Gracos, y que fue, durante toda su vida, no sólo un devoto del ajedrez sino un iniciado en el lanzamiento del boomerang, cuyo ejercicio, mágico y ritual, fue una de las rutinas que renovaron cotidianamente, según recuerda Pierre Assouline, su pacto con la existencia.1 Por ello, quizá, Gracq va y viene a su siglo literario, el XIX, geógrafo de profesión y maestro de geografía en un liceo hasta su jubilación en 1970. Educador abnegado que se presentaba en público sólo cuando se trataba de acompañar a quienes entre sus viejos alumnos (como algunos de Tel Quel) se habían decidido por las letras, Gracq festejaba el rencor contra la vieja pedagogía que estalla en Los cantos de Maldoror y censuraba esa afición por El gran Meaulnes, la banalización del recuerdo provinciano, ese mal Huckleberry Finn de los franceses.
Gracq siempre está de excursión en ese macizo central que identifica con las altas cimas de Stendhal, Balzac y Flaubert y en ese otro promontorio, a veces poco visible, que es Zola. Además, considera que la literatura es el único arte definido por una doble naturaleza, la que distingue a la poesía de la prosa, y por ello, junto a la devoción por la novela, hace y deshace ese recorrido por el tupido bosque sembrado entre 1800 y 1880 y que tiene sus frutos mágicos en Victor Hugo, Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, Lautréamont. No son muchos más los artistas que le interesan a Gracq y quien lea su obra crítica, una de las más sólidas en la historia de la literatura francesa, acabará por regresar a Poe, a Stendhal, a Richard Wagner y a Breton, a quienes les agradece haberlo iniciado, como se lee en Préférences (1961), Lettrines (1967), En lisant en écrivant (1980) y Carnets du grand chemin (1992). Gracq asumió, y ésa es una de las providencias que lo separan de ese tradicionalismo en el que a veces se le asimila, que la crítica, entre los modernos, es la migaja que cae de la mesa de las obras maestras y por eso, dice, él se conformó con expresarse como crítico a través del fragmento, desde la falsa intimidad de la página del cuaderno.
Alejándose de la actualidad literaria, que a mitad de siglo le parecía como una de esas ciudades del Mediodía de Francia que brillan seductoramente desde la colina y que, cuando nos acercamos a ellas, no alumbran sino casas semivacías, Gracq vive en otro tiempo, que llamar histórico sería inexacto pues es el tiempo que transcurre en La cartuja de Parma y las Memorias de ultratumba. Antes de explicar los resortes del antagonismo decisivo, el que separa a Stendhal de Chateaubriand, al turista del dignatario, Gracq reconoce a la Restauración como su época favorita, por la tensión, que sólo en ella se manifiesta, entre lo viejo y lo nuevo. Como crítico, es un maestro del punto de vista: es raro encontrar un juicio suyo en el que no intente tomar la perspectiva desde la cual cada autor mira el mundo.
Stendhaliano, no le molesta decir que aquel espejito colocado por Beyle a la vera del camino es una ingenuidad y que es más arriesgado colocarse en el objetivo de la escopeta de Dostoievski. Esa precisión hace de la lectura de En lisant en écrivant un vivero de genio crítico, en el cual encontramos observaciones como las siguientes: la novela histórica desmerece porque a los personajes no inventados les falta el soplo del artificio; Balzac es gigantesco porque se eleva desde el mundo de la segunda categoría; no hay un “mundo de Stendhal” como sí hay un “mundo de Kafka” porque Stendhal siempre estorba como intermediario; en La cartuja… lo que importa es el microclima; En busca del tiempo perdido es un pedazo de cometa arrojado al planeta Tierra; las novelas de Hugo equivalen a las arias de ópera; Céline molesta porque carga una trompeta con la que llama a formar filas y a aventurarse en terreno enemigo; un inquisidor medieval hubiera percibido mejor que los católicos de su tiempo el verdadero peligro representado por Gide; o aquella visión del viejo Paul Claudel, ya sordo, percatándose del ruido que él mismo hacía al sentarse en una butaca del teatro…
“El romanticismo es la primera creación colectiva orgánicamente europea, como no lo es ni el Renacimiento ni la Reforma”, y desde ese romanticismo Gracq batalla por la novela, en un largo movimiento que hizo vacilar a Breton en su execración del género (rendido como quedó tras la lectura de En el castillo de Argol, en 1938) y a través del brío polémico dirigido contra Paul Valéry y Blanchot. Examinando la conocida burla de Valéry contra las novelas, que nos informan, banalmente, que la marquesa salió a las cinco, Gracq acusa a éste (en un gesto que lo coloca de improviso, y quizá involuntariamente, en la vanguardia) de ignorar que el verdadero lector de novelas es más parecido al director de escena que manipula dramáticamente el curso de un relato que a ese declamador un tanto estático que Valéry ridiculiza.
Más allá de su devocionario decimonónico y romántico (y de su debilidad por el fascista Jules Monnerot, que Antoine Compagnon estudia en Les antimodernes2), no creo que Gracq tenga los suficientes méritos como antimoderno, porque lo obsesiona el problema de lo nuevo. A veces acierta, como en ese ensayo capital que es “Pourquoi la littérature respire mal” (1960), cuando pone en entredicho la novedad de la Nueva Novela de los años cincuenta, como acierta al explicar el efecto devastador de lo verdaderamente nuevo, ejemplificado con el estreno de Hernani en 1830. En otras ocasiones, a Gracq lo rebasa la velocidad de la técnica (un tema de Spengler, otro de sus oráculos) y es conmovedor ver caer por los suelos su diferenciación entre la memoria literaria y la memoria cinematográfica por no haber previsto que a finales del siglo XX cualquier hijo de vecino podría coleccionar tantas películas (en VHS o en DVD) como libros.
Lo nuevo en Gracq no puede venir sino de su trato intelectual con Breton y el surrealismo, en un libro como André Breton / Quelques aspects de l’écrivain (1948). Si no fuese por el imperio de esa ambigüedad y de sus paradojas, Gracq no sería, por más admirable que nos pareciese su siglo XIX, otra cosa que un gran anticuario como Henry de Montherlant; y sus libros nos parecerían tan pintorescos como a él le parecen los bugattis que manejaba Paul Morand. Gracq se puso a prueba con los surrealistas, esa primera escuela literaria que se presentaba sin saber latín, tal cual él la presenta en una apreciación insólita. Su Breton…, como todos los ejercicios de admiración practicados en la cercanía de un genio o de un ídolo, no deja de ser un tanto embarazoso, tanto más porque Gracq no formaba parte, ni antes ni después de la Segunda Guerra Mundial, del grupo bretoniano y se permite una distancia crítica que Breton no hubiera tolerado en uno de sus sectarios. Pero, a lo lejos, ese reescritor de la leyenda artúrica que es Gracq ve en Breton al mago Merlín ataviado de profeta romántico.
No sin distinguir sustancias de naturaleza incompatible en el potaje bretoniano (Hegel y Huysmans, Marx y Leonor de Aquitania, el psicoanálisis y los bousingots), Gracq reconoce en el surrealismo la gran aventura espiritual de su época. No le interesa mayor cosa la escritura automática (una purga, dice) y en aquello que en opinión de Sartre era la mercadería de intercambio diplomático del surrealismo, su carácter de folclore moderno, Gracq concede que la misa negra, el ambiente sectario y el esoterismo se justifican en el surrealismo como en todo grupo subversivo decidido a tornar contra la religión sus propias armas. Breton, dice, es el gran aventurero de su tiempo.
El surrealismo, para Gracq, es un soplo que restituye al arte su misterio y su sacralidad. Proyectando a Rimbaud contra la revisión “progresista” de Mallarmé realizada por Blanchot, Gracq se decide a disparar, desde la trinchera del surrealismo, contra el desembarco de la metafísica en la literatura, contra la lengua de los profesores y contra ese agobiante clima de “revolución permanente” característico de la Francia del existencialismo y el estructuralismo. Sartre, lo mismo que Blanchot por otra vía, pretendió desacralizar la literatura, transformarla en el reino de lo neutro y lo insípido. En ese registro, Gracq se reconcilia, no tan paradójicamente, con ciertos autores que “la librería” acabó por imponerle a la literatura, empezando por Jules Verne, el inventor como alquimista; siguiendo con Tolkien, “en quien la virtud novelesca resurge intacta y nueva en un dominio del todo nuevo”, y terminando con ciertos autores de ciencia ficción que Gracq, quien hizo amistad en Estados Unidos con August Derleth, el legatario de Lovecraft, no desprecia.
Sabemos, en fin, algunas otras cosas de Gracq: que militó dos años en el Partido Comunista francés y que devolvió su carnet tras el Pacto Germano-Soviético de 1939; que nunca dejó de apreciar a Trotski como historiador, obsesionado por ese episodio en el que los bolcheviques, con la Paz de Brest-Litovsk con los alemanes, ofrecen a Rusia ante el proletariado como una hostia de las naciones. Y después del informe de Jrushchov, en 1956, Gracq dijo que buena parte de la literatura universal se había convertido en un amasijo de cartas de amor marchitas. Cautivo de los alemanes en 1940, Gracq no sólo fue confidente de Jünger sino amigo del presidente Georges Pompidou (su condiscípulo, al que visitaba de tarde en tarde en el Elíseo) y de Régis Debray, testigo de honor en la filmación de Lancelot du Lac, de Robert Bresson, el cineasta que él hubiera querido para sus novelas.
Cuatro novelas escribió Gracq para defender el espacio imaginario y para hacer comulgar en él la materia de Bretaña y la búsqueda del Santo Grial con el surrealismo. Junto a En el castillo de Argol, están Un beau ténébreux (1945) y Los ojos del bosque (1958), su novela sobre la drôle de guerre, llevada al cine. De todas ellas lo sobrevivirá, seguramente, El mar de las Sirtes, la novela gemela de El desierto de los tártaros, una de las pocas creaciones que poetizan cabalmente la guerra eterna del siglo XX, ese libro que Pierre Michon, uno de los pocos escritores franceses que se reconocen en su espíritu, llamó “mi Isla del Tesoro”, elogio que sin duda complació al “último de los clásicos”, como lo ha llamado la prensa al despedirlo. Colette, jurado del Goncourt en 1951, fue advertida de que era muy probable que Gracq rechazara el premio: “No importa. Me obstino con El mar de las Sirtes”, dijo.3Cabría agregar de ese asiduo de Roma que siguió meticulosamente los paseos de Chateaubriand y de Stendhal por la ciudad eterna: más que un escritor francés, fue un escritor franco, un espíritu del Norte, una de las pocas pruebas tangibles de la existencia del Sacro Imperio Romano Germánico.
Un día del verano de 1981 soñé que entraba despreocupadamente a la librería de José Corti, hogar parisino del romanticismo alemán y antigua casa editorial del surrealismo… ~
_________________________
1 Pierre Assouline, “Le secret de Julien Gracq”, Le Journal du Dimanche, 30 de diciembre de 2007.
2 Antoine Compagnon, Les antimodernes / de Joseph de Maistre à Roland Barthes, París, Gallimard, 2005. En la versión resumida de este libro que publicó en español El Acantilado (2007)
no aparece el ensayo sobre Gracq.
3 Véase el número especial de Le Magazine Littéraire (junio de 2007) dedicado a Gracq.
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.