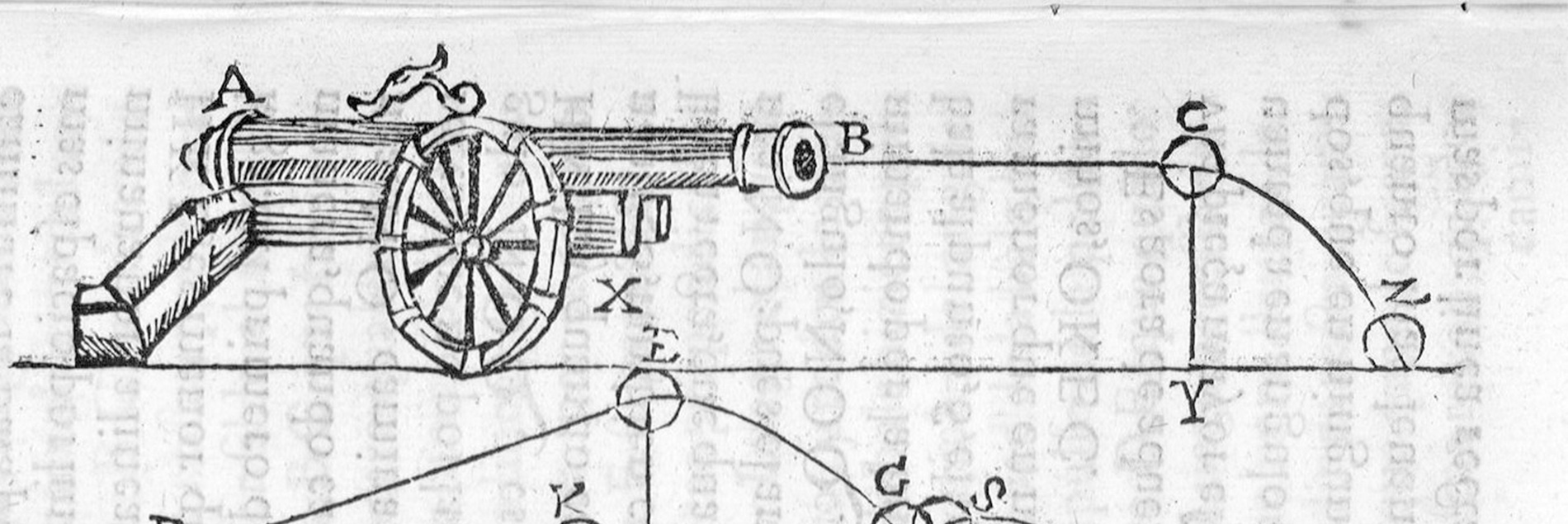Para Xóchitl Gálvez.
Dos experiencias históricas encierran lecciones para este momento de México. Una atañe a los vencidos, otra a los vencedores.
En noviembre de 1928, Manuel Gómez Morin escribió una carta a su maestro, el filósofo y educador José Vasconcelos, quien había vuelto a México para contender por la presidencia. Su inminente rival, primer candidato del Partido Nacional Revolucionario, sería el ingeniero y militar michoacano Pascual Ortiz Rubio. Como buen caudillo, Vasconcelos pensaba que su movimiento cívico sería tan arrollador como el que había encabezado su llorado amigo Francisco I. Madero. Gómez Morin, cuyo proyecto para México era esencialmente institucional, le ofrecía un camino distinto, menos heroico pero más permanente. Esto fue lo que le escribió:
¿Vale más lanzarse a una lucha […] o vale más sacrificar el triunfo inmediato a la adquisición de una fuerza que solo puede venir de una organización bien orientada y con capacidad de vida?
Personalmente creo en lo segundo […] Yo no dudo de la posibilidad de que un hombre como usted pueda agitar a un país entero en un movimiento de entusiasmo, pero […] teniendo bien presente la situación real de México y la verdadera necesidad que existe de organizar políticamente al país, más que un cambio histórico de hombres es posible orientar todo el trabajo actual a la difusión y a la propaganda de las ideas esenciales y a la constitución de grupos o partidos que pueden ser capaces de expresar con fuerza permanente la opinión pública.
El movimiento vasconcelista fue, en efecto, una inmensa marea de esperanza, no solo entre los estudiantes, las clases medias y urbanas sino en amplios sectores obreros y aun campesinos. No obstante, entre los vasconcelistas más lúcidos y cercanos, el eminente intelectual Miguel Palacios Macedo le escribió al líder: “Usted ha hecho surgir la resistencia civil, su campaña ha sido un llamado al país para que viva espiritualmente, su pleito es a largo plazo”. Y resumía su conmovedor llamado en cuatro palabras: “haga que esto dure”. Vasconcelos le respondió: “yo no soy Gandhi”. Tras la derrota, Vasconcelos salió al exilio, los vasconcelistas se desbandaron y desanimaron.
México había perdido la oportunidad de organizar su vida política en un sano bipartidismo: un partido democrático, liberal y civilista, al lado del Partido Nacional Revolucionario, el partido de los militares, que con el tiempo se transformaría en el PRM y en su mutación final, el PRI.
Primera lección: organicen institucionalmente la oposición ciudadana. Hagan que esto dure. Los vencidos deben inventar a su Gómez Morin.
En 1976, José López Portillo contendió a la presidencia sin oponente. El PAN atravesaba una crisis que parecía terminal. La izquierda, cuyo paradigma fue siempre la Revolución, no la democracia (que en la buena tradición marxista despreciaba como una superestructura “burguesa”, “formal”), no tenía representación parlamentaria, pero sus líderes más lúcidos, abiertos y honestos (Heberto Castillo, Arnoldo Martínez Verdugo) habían terminado por entender que esa democracia tan insípida era el orden necesario para México.
El 4 de julio de ese año López Portillo triunfó, naturalmente. Cuatro días después Echeverría, que lo había ungido, celebró la victoria como todo autócrata que se respete: dando el golpe a la libertad de expresión contra el Excélsior de Julio Scherer.
El 1 de diciembre de 1976, José López Portillo tomó posesión con un excelente discurso de reconciliación y concordia. Pero aún más notable fue la decisión de nombrar secretario de Gobernación a Jesús Reyes Heroles. Y en ese momento climático, aquel gran historiador del liberalismo mexicano, estudioso de la mejor tradición política inglesa y francesa, en vez de ceder a la tentación de perpetuar el régimen de poder absoluto, decidió lo contrario: limitar el poder del PRI, abrir paulatinamente el sistema a la representación de la izquierda y dar aire a un PAN moribundo. Ese fue el sentido de la reforma política de 1977. Antes de la primera prueba -las elecciones intermedias de 1979- Gabriel Zaid escribió: “la verdadera reforma política es no hacer nada […] salvo contar los votos”. Esa realidad se hizo posible a fin de siglo, con la consolidación del Instituto Federal Electoral autónomo y ciudadano.
Segunda lección: el poder absoluto extravía a quien lo detenta. Desemboca en la tiranía. En cualquier democracia, los límites son necesarios. Los vencedores deben inventar a su Reyes Heroles.
Publicado en Reforma el 9/VI/24.