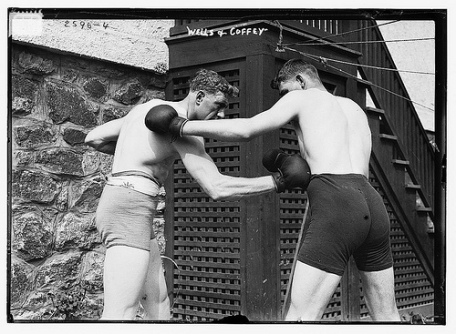La comunidad científica ha logrado ponerse de acuerdo en torno a las causas y los efectos del calentamiento global. Somos los hombres los culpables. Por nuestra culpa y sólo por nuestra culpa el mundo se encamina a pasos acelerados al desastre. Para quienes hemos sido criados en el rigor de la guerra fría, esta terrible noticia no deja de ser un alivio. De niños nos enseñaron que el mundo podía en cualquier momento perecer, que nuestro lugar en él es eternamente frágil, y que la estupidez de los hombres –esos gigantescos monstruos banales– nos podía eliminar de la faz de la tierra en cualquier momento. Y mientras hoy la energía nuclear aparece repentinamente como un posible salvador de la atmósfera, en aquella época lo nuclear era el enemigo, pero también, y más profundamente, un sinónimo de la tecnología, el poder, y la omnipotencia del hombre que tarde o temprano sería castigada por los dioses.
Supimos siempre que nuestra libertad era restringida y nuestra alegría, transitoria. Algunos, ante la inminencia de la explosión, se lanzaron a la fiesta, otros al tormento, todos nos acostumbramos a convivir con el fin del mundo, todos nos sentimos felizmente aterrados y desolados cuando ya el muro se derrumbó y con ello, la amenaza nuclear. A partir de los años noventa, ya no era tan seguro que el mundo se acabaría mañana.
El peligro de ayer, como el de hoy, era indudablemente real y concreto. Las ojivas nucleares estaban instaladas en prados alemanes, rusos y norteamericanos. Nadie podía dudar de su realidad apremiante, como hoy tampoco nadie en su sano juicio puede burlarse impunemente de los glaciares que se derriten, y del efecto invernadero. La amenaza era y es real, pero no deja por eso de responder a una necesidad instintiva de nuestro imaginario.
Ante el vértigo del progreso ilimitado, ante la falta de pruebas sobre el sentido del tiempo y la misión del hombre sobre la tierra, hemos necesitado siempre una frontera. Un límite hacia el que avanzar o retroceder, un horizonte, el horizonte del fin del mundo, con que medir nuestros pasos.
La idea de un fin de mundo, pero sobre todo un fin de mundo provocado por el hombre, de alguna forma ofrece un alivio ante el vértigo que sentimos nosotros, pobres individuos, al saber que somos parte de esa cosa abstracta y azul que se llama el planeta Tierra.
El mundo entero, China y Brasil, la selva y el mar, el hambre en Chechenia y la soledad de nuestros gritos esparcidos y solos por la vía láctea donde no sabemos si hay o no más vida que la nuestra, más tiempo que ése que heredamos, que tomamos, que creemos conocer y que sin embargo se nos escapa como la tierra, como el mar, como el cielo. La idea del fin del mundo, la idea de que pudiéramos o asesinar al mundo –según la visión más culposa– o suicidar al mundo –según la menos– es una forma de sentir que poseemos ese tiempo que se nos escapa. Que el tiempo es nuestro ya que nosotros, con un botón o un aerosol, podemos decidir cuánto va a durar este planeta.
Porque, admitámoslo de entrada, nunca pareció justo que nosotros tuviéramos que morir y el mundo sin piedad nos sobreviviera. No nos gustó nunca la indiferencia del planeta ante nuestros dolores, nuestras alegrías. No nos conformamos nunca con la idea de no saber qué lugar ocuparán nuestras vidas en la historia del universo, ni de no saber cuál es la conclusión de la historia, cuál es el tono en que debe contarse ésta, cuál es su centro, cuáles sus apéndices.
Quizás ha sido ese vértigo el que nos llevó a construir bombas atómicas o a quemar pozos de petróleo. O quizás de no tener estos peligros a mano recurriríamos al miedo a la llegada del Anticristo, o a los extranjeros de barba colorada, el nuevo diluvio, o la llegada de habitantes de otro planeta. Un enemigo es siempre mejor que un enigma. Hijos de la Biblia, no podemos concebir que nada sagrado no termine, como termina nuestro libro sagrado, con el Apocalipsis. ~