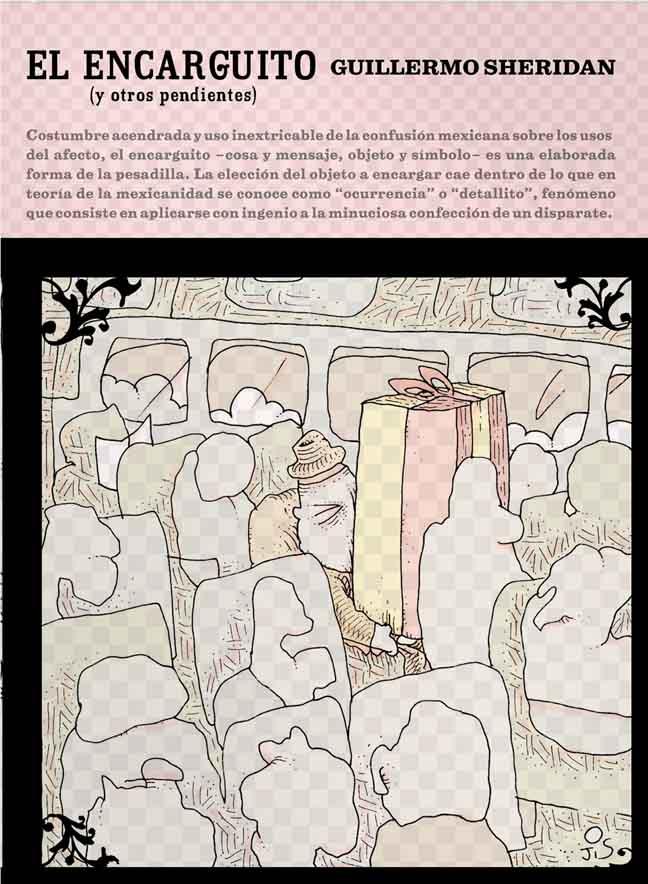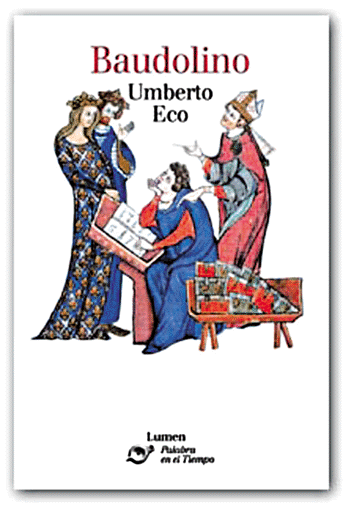En
alguna de las crónicas que lo han convertido en el principal
escritor satírico mexicano, Sheridan, nacido en 1950, presume
de que ha vivido exactamente el cincuenta por ciento del siglo xx,
que ha atestiguado el cinco por ciento de los amaneceres del segundo
milenio y que ha vivido el 2.5 por ciento de cada cien años
transcurridos en la era cristiana, lo cual significa, además,
haber sido contemporáneo de Matisse, de Camus o de Stalin.
Pero compartir esa estancia en el planeta debería ser ingrato
para quienes forman parte de sus blancos favoritos: los capitalinos
lo mismo que los provincianos en sus rutinarios hábitos
bárbaros y delicuescencias estéticas, el sindicato de
la Universidad Nacional y la burocracia que en ella reina, la
izquierda local que manda obedeciendo a su buena conciencia, las
sacerdotisas de los cultos neoaztecas, buena parte de los franceses
que viven y piensan como postestructuralistas, los poetas injertados
en demonólogos revolucionarios, los caudillos y las
procesiones que los encumbran, los artistas europeos que peregrinan
al encuentro del buen salvaje entre los indígenas de Chiapas,
y los derechos universales de las minorías ilustradas entre
las que destaca el estudiante, quien en sí mismo puede llegar
a ser, fatidícamente, la realización del proyecto del
diputado, del sindicalista, del intelectual solidario y del
automovilista.
Sheridan
es el capítulo vigente en la historia de nuestra sátira
y es menester leerlo junto a Salvador Novo, Jorge Ibargüengoitia
y Carlos Monsiváis. Más allá del destartalado
cronista oficial de la ciudad de México que celebraba la
fiesta de xv años de los trescientos tetecuhtin
y algunos más, Sheridan le debe mucho al Novo que escribió
“Lombardotoledanología” (1937). De esa crónica
matriz proviene buen parte de la imagen, a la vez mitológica y
realista, que de los jefes sindicales y de los lideres populares
tiene Sheridan, en ese círculo que se abre en Vicente Lombardo
Toledano y se cierra con Andrés Manuel López Obrador,
pasando por Fidel Velázquez, el héroe de El
dedo de oro (1996), la única novela que ha
publicado. Otro de sus personajes preferidos, el subcomandante
“Marcos”, pertenece a otra familia, a la guerrilla sentimental y
a la guerrilla nada misericordiosa que se desgajó, en mala
hora, más que del movimiento estudiantil de 1968 y de su
represión, de la Guerra Fría.
De
Ibargüengoitia, el maestro más presente, Sheridan
aprendió algunos tics y no pocas manías, pero le es
ajena la característica esencial de la prosa del
guanajuatense, esa opacidad que convierte el chiste, la imprecación
y la ironía en elementos que limpian la trama de sus
redundancias y ofrecen los trazos simples de la caricatura.
Ibargüengoitia es un cartonista; Sheridan, el hipotético
autor de un cómic o de una historieta, crónica gráfica
cuyo ilustradores principales, serían, por supuesto, Jis y
Trino. Obligado a usar el argumento de Las
muertas (1977), de Ibargüengoitia, novelita cuya
perfección está en su simplicidad falsamente
periodística, Sheridan habría descrito, en clave
decameroniana, el especioso horror de un burdel provinciano.
Monsiváis, finalmente, es otra clase de puritano, aquel que
reacciona ante la injusticia con amor a los oprimidos, haciendo un
cuantioso depósito moral en la cuenta de quienes los
representan o dicen hacerlo, acto que Sheridan se cuidaría de
llevar a cabo, movido por el desconfiado escepticismo con el que
reacciona ante la inconsistencia de la condición humana.
Del
triunfo ecuménico de Vicente Fox en 2000 a la emocionante e
imprevista derrota de López Obrador en 2006, del humo del Once
de Septiembre a la Francia profunda que votó a Le Pen en los
años en que el anglófilo Sheridan vivió en
París, esta recopilación reúne las crónicas que publicó en
Letras Libres,
como antes lo había hecho en Vuelta,
revistas que han tenido en él a su columnista más
leído. En El
encarguito (y otros pendientes), Sheridan confirma la
variedad de recursos estilísticos de los que dispone: el
hallazgo verbal, el pastiche, el juego de palabras, la paráfrasis,
la ilustración del sentido literal, el falso mode
d’emploi, la cita culta, el diagrama explicativo y, en
fin, la habilidad de ventrílocuo que habla, imita, deforma o
reproduce modos, dialectos, lenguas, sirviéndose de Bernal
Díaz del Castillo para ilustrar la nueva conquista de la Nueva
España por parte de la progresía peninsular o dándole a las izquierdas ese latín
que Alfonso Reyes soñaba para ellas.
Al
releer las crónicas de Sheridan junto a sus ensayos sobre la
tradición de la poesía mexicana, es decir, Cartas
de Copilco (1994) junto a Poeta
con paisaje:ensayos
sobre la vida de Octavio Paz (2004), Lugar
a dudas (2004) con Un
corazón adicto: la vida de Ramón López Velarde
(1989 y 2002), Frontera norte
y otros extremos (1988) con Los
Contemporáneos ayer (1985), Allá
en el campus grande (2001) con México
en 1932: La polémica nacionalista (1998), encuentro
un equilibrio y una correspondencia entre la puntualidad del
historiador literario y la acritud del satírico de las cosas
mexicanas.
Ambas
voces confluyen en el mismo escritor y me apoyo, para decirlo, en el
examen de un solo ensayo, “Llueve sobre México”, que
aparece en Lugar a dudas.
Esa estampa de un par de páginas combina, a título de
magisterio ejemplar, la evocación de un aguacero en el
desierto de Coahuila y hasta la nostalgia (“Siempre llueve en el
pasado”) con versos de Xavier Villaurrutia, Carlos Pellicer,
Francisco González León y Ramón López
Velarde, no sin tomar al vuelo una observación pertinente de
Cavafis. Y en un último párrafo dice Sheridan: “En la
ciudad, hoy, es otra cosa. Efraín Huerta propone, severo, que
la lluvia urbana cae sobre cadáveres. La violencia ambiental
de la urbe aumenta con la lluvia. Miles de autos se quedan quietos,
espectadores de la lluvia que iluminan con sus faros y tratan de
espantar a altovocezazos. De pronto, una imagen incongruente: un niño
de seis o siete años, decorado con una peluca de colores, se
para de manos frente al coche. El agua le llega a los codos. Se
endereza y extiende las manos pidiendo una cooperación. La
lluvia le paga con agua ese raro oficio de hacer un show de su
miseria. Entonces reparo en que la pintura con que se maquilló
de payaso se le ha corrido hacia abajo con el agua, pero también
hacia arriba, por vivir de cabeza: una imagen que habrá de
quedarse, qué pena, en mi presente.”
A
diferencia del crítico estadounidense H.L. Mencken, una de sus
lecturas capitales, Sheridan no odia la poesía, sino que se
nutre de ella al presentarse como el iconoclasta que se resiste a
blandir sus hiperbólicas exageraciones para sustituir el credo
que destruye con una nueva doctrina. Pero ello no quiere decir que en
Sheridan falte, como no falta en Swift ni en Voltaire, un no
lugar, un mundo al revés quizá llamado,
también, México, donde acaso la ciudad sea todavía
peatonal, como la que caminaron los Contemporáneos, o donde la
tarde se asemeje a las que veía caer Ramón López
Velarde en la calle de El Pensativo en San Luis Potosí, o en
que la infancia sea aquella que visita, afantasmado, Octavio Paz en
Mixcoac, o donde surja algún recuerdo, por fuerza bucólico,
de la juventud del propio cronista en Monterrey.
Creo
que todo lo que hace agudo y temerario (o para algunos, insoportable)
a Sheridan proviene de la religión de la poesía
mexicana, lo que emana del don sintético de José Juan
Tablada, de las atrabancadas elegías casi surrealistas de
Efraín Huerta, del azoro del joven Paz ante las piedras mayas,
de la caridad de Manuel Gutiérrez Nájera y de algunos
momentos, melodiosos y obscenos, de Renato Leduc. Sólo el
mejor de los lectores de López Velarde puede atinarle al punto
en movimiento que separa lo falso de lo esencial, lo pintoresco de lo
verdadero, tratándose de la provincia, lo mismo que sólo
quien va y viene sobre Muerte
sin fin se ejercita en la más exigente de las
gimnasias intelectuales. La obra entera de Sheridan –ensayo y
crónica– acaba por convertirse, por ese camino, en algo más
interesante y duradero que la de muchísimos de nuestros
novelistas, para hablar del género al que se le suele cargar
la cuenta por la interpretación del mundo.
En
El encarguito, el
lector puede tomar dos caminos en apariencia muy distintos. Uno cruza
el mundo poético, como en una de las crónicas
parisinas, donde recorrer la Île Saint-Louis significa llenar
un paisaje de citas poéticas, volver a hacer el paseo de los
modernistas y de la vanguardia. El otro sendero, en los textos sobre
el periódico secuestro de la Universidad, llama a recorrer,
como es obvio, la realidad política. Pero en ambos casos, me
parece que Sheridan recurre al mismo procedimiento: descifrar un
enigma verbal y, al hacerlo, teñir de moralidad a sus juicios,
ejercer de moralista.
En
la autobiografía intelectual de Sheridan, libro que sería
relativamente fácil componer siguiendo un orden adecuado a
través de sus crónicas, encontramos los contrapuntos
formativos, entre la Navidad católica y la Navidad
protestante, entre la lectura de John Steinbeck y la de J.D.
Salinger, entre la poesía pura y la poesía
comprometida, hasta llegar a un universo en apariencia maniqueo donde
la oscuridad simula adueñarse de todo. Pero tarde o temprano
aparece la luz cálida de esas cuantas convicciones modestas y
eficaces que se demuestran, por ejemplo, en la solidaridad implicada
al cantar una cantata de Bach en un coro. Es en los agravios y en las
esperanzas del educador donde la fidelidad a esas virtudes liberales
se torna más estricta, pues la obsesión moral de
Sheridan está, como lo ha demostrado de manera osada e
infatigable, en la defensa de la educación pública
universitaria.
La
mentira oficial, las supersticiones populares del new
age y de la vieja izquierda, el público de la
vanguardia transformado en electorado, la fridomanía depresiva
y los mexikahlos,
la afasia del caudillo, el horror que se sublima en la resurrección
de los ídolos aztecas o la tentación de regir las
escuelas públicas con la dictadura del lumpenproletariado son
algunos de los fenómenos que irritan a Sheridan y dan su forma
a El encarguito (y otros
pendientes), el libro de un puritano que detesta la estupidez, el
fanatismo, la corrupción y todo cuanto delate, además,
cierta manera alambicada y churrigueresca de no hacer las cosas o de
pensarlas mal.
El
personaje que habla en las crónicas de Sheridan es, quizá,
su gran creación, y ese ser, a la vez invisible y monstruoso
es Alceste, el misántropo de Molière tal cual lo
interpreta Paul Bénichou. Es el idealista reformador cuya
rebeldía es una inadecuación a las circunstancias,
desamparo que lo hace parecer perseguidor y susceptible, egoísta
y desdichado. Altivo en su solitaria agresividad, el misántropo,
gracias a su hipersensibilidad, se rebela contra la sociedad como un
hecho de tal modo abrumador. Es la conciencia mejor dispuesta para
señalar, con devastadora lucidez, los vicios de una época
ante la cual no puede sino expresar su pasión por la virtud. ~
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.