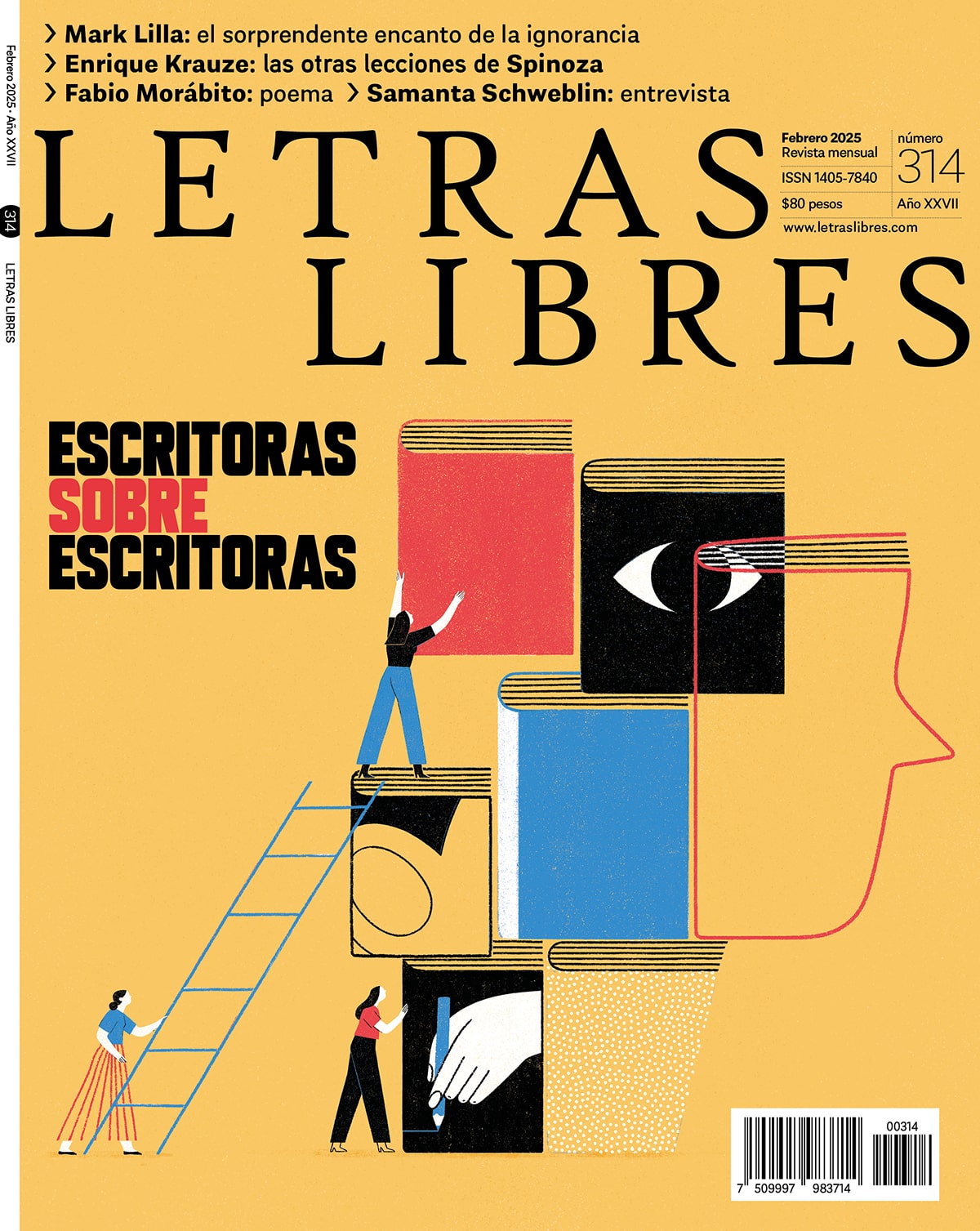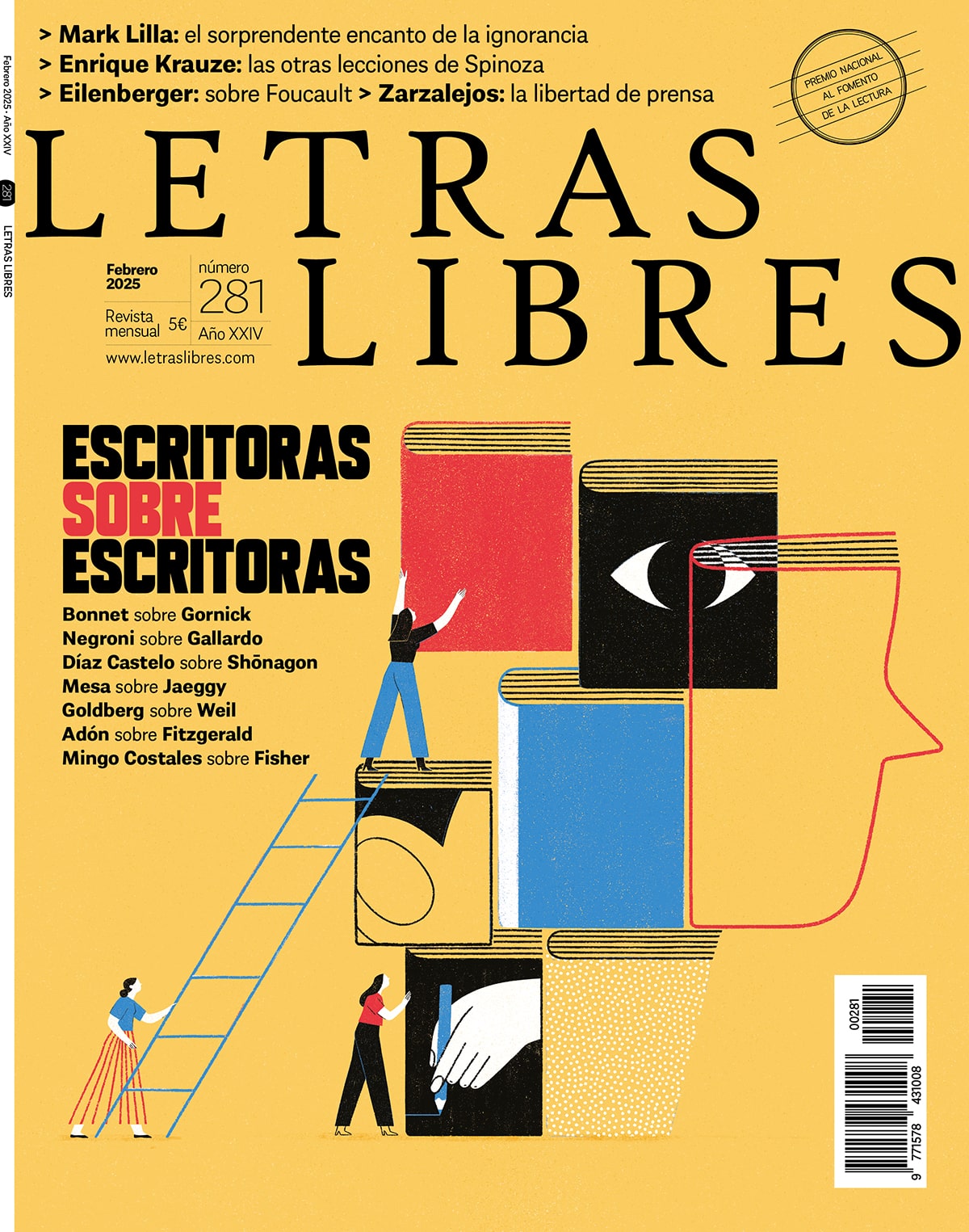Project Syndicate (PS): En su ensayo “Un filósofo para nuestro tiempo”, usted escribió que Baruj Spinoza había demostrado que la razón puede contrarrestar la “última barbarie” que ocasionan las pasiones humanas sin control. Tras unas elecciones presidenciales que, en Estados Unidos, encarnaron “fanatismos similares” a los que el autor del Tractatus theologico-politicus afrontó en su época, ¿qué tiene que decir Spinoza a los políticos estadounidenses y a la sociedad civil? ¿Qué medidas prácticas pueden adoptarse para revitalizar valores fundamentales defendidos por Spinoza, como “la vocación científica, la creencia en los hechos objetivos, la civilidad democrática” y “la tolerancia”?
Enrique Krauze (EK): Vivimos un capítulo más en el eterno retorno de los odios teológicos y políticos que Spinoza padeció y enfrentó en su vida y su obra. Los temas del siglo XVII son aparentemente distintos, pero las pasiones son las mismas. Antes las atizaban los clérigos y monarcas, ahora las figuras carismáticas. Y, como entonces, la muchedumbre ciega se reúne en la plaza pública (ahora en la plaza global de las redes sociales) para linchar a sus irreconciliables enemigos.
Ese retorno de la intolerancia vuelve vigente a Spinoza. Sus tratados son una especie de biblia laica de civilidad republicana. Pero Spinoza no se hacía ninguna ilusión sobre la influencia de sus ideas en las grandes masas. Su apuesta de enmienda intelectual, como diría él, estaba destinada a las minorías ilustradas de su tiempo y a la posteridad. Y no se equivocó: estamos hablando de él en el siglo XXI.
Spinoza veía el triste espectáculo del mundo con una cierta estoica resignación, pero una resignación libre de tristeza, una resignación creativa que lo movía en dos direcciones. Por un lado, a indagar con espíritu científico lo que ocurría ante sus ojos. ¿No vivimos ahora fenómenos nuevos –sociales y naturales– que desafían y atizan con urgencia la comprensión? Yo así lo creo, y no veo que se haya extinguido la curiosidad científica aunque, por supuesto, hay que alentarla. Por otro lado, hay en la vida y obra de Spinoza una extraordinaria combatividad crítica. Quienes podríamos enfrentar la era oscura de Trump (y, en general, la de los nuevos fanatismos de la identidad, los nuevos imperialismos y los populismos) no hemos renunciado a combatir.
Así que la lección es clara. El mundo sigue siendo un espectáculo triste y el poder de la razón, limitado. Pero no tenemos otro recurso que la razón para comprender las viejas y nuevas pasiones y así liberarnos de ellas. La razón es una terapia universal de efecto paulatino. Y al mismo tiempo debemos defender la libertad individual contra las “últimas barbaries” de nuestra era.
PS: En su ensayo explica que el Estado spinoziano es “regulador, no represor, de las pasiones religiosas, promotor de la justicia y la caridad, garante de la libertad”. También hace notar que su trabajo como pulidor de lentes le proporcionó a Spinoza “una independencia filosófica que le permitió vivir sin ligas con su antigua comunidad y libre para criticar a los poderes de su tiempo”. Ahora que el papel del Estado y del mercado vuelve a ser objeto de acalorados debates, ¿esta visión sigue teniendo vigencia? ¿Qué puede decirnos Spinoza sobre la responsabilidad de los Estados para con sus ciudadanos?
EK: Con toda su clarividencia, Spinoza no anticipó al Estado totalitario. El drama de su siglo fue el de las guerras de religión. Para enfrentarlo propuso la idea de un Estado o un cuerpo soberano que limitara las manifestaciones activas de la fe, es decir, los fanatismos activos, que condujeran a la guerra o a la perturbación de la paz. Las personas tendrían toda la libertad de creer, pensar y expresar sin obstrucción alguna y según las inclinaciones de su naturaleza, pero el límite estaba en no perturbar la paz pública. Ese diseño es el que ha privado en todas las repúblicas liberales de nuestro tiempo. El Estado ha sido garante de la libertad de creencias. Por eso dice Spinoza que el fin del Estado es la libertad. Lo que no anticipó ni podía anticipar es el advenimiento del Estado que –como el nazi o el soviético– reclamara el lugar de una nueva iglesia dogmática e intolerante. Frente a semejante novedad histórica, los individuos quedan completamente desamparados, pierden toda libertad. El Estado ejerce la guerra de religión contra ellos. Pero, dada la mutación de esos totalitarismos en los nuevos regímenes autoritarios y populistas de nuestro tiempo, las ideas de libertad y tolerancia que plasmó Spinoza siguen vigentes.
PS: El “salto a la libertad” de Spinoza se benefició en parte de que el filósofo adoptara la “cultura libre”, en la que el intercambio horizontal de folletos y libros impresos sustituyó a la “cultura universitaria”, que hace pasar el conocimiento “del maestro al alumno” y vive apegada a una “inflexible escolástica”. ¿Eso significa que, para cultivar la razón y la responsabilidad cívica, deberíamos replantearnos nuestros enfoques de la educación? ¿Existen perspectivas actuales que merezcan ser emuladas?
EK: Creo que debemos ejercer una crítica profunda de la institución universitaria como fuente de conocimiento y cultura. Paralelamente, urge redescubrir la importancia de la conversación. Y, en efecto, Spinoza tiene un mensaje para nosotros. Spinoza rechazó un puesto universitario porque la institución misma le restaba libertad. Prefirió formar círculos de estudio alrededor de la cultura libre. La cultura libre pasa por la imprenta y los libros, busca al público lector, y es ante todo conversación. Recordemos que en el siglo XVII la cultura libre presionó, desde la sociedad, a favor de la tolerancia religiosa, al tiempo que se hacía cargo del desarrollo y ascenso de las burguesías y la dinámica del comercio. Se requerían profesionales autónomos, ya fuera que se emplearan como funcionarios (Hobbes, Milton) o como consultores de familias adineradas (Locke), o emprendieran por su cuenta (Pascal puso un negocio con las carrozas que heredó de su padre: rutas de transportación pública por una cuota modesta). El mismo Leibniz tuvo diversos empleos y contratos de asesor, consejero, tutor, mientras se involucraba en publicaciones y el oficio de editor. Spinoza ejerció el oficio de pulidor de lentes por interés científico en la óptica y porque era su fuente de independencia. En su tiempo, la conversación libre se había mostrado ya como parte de la voluntad general e individual. La extraordinaria producción intelectual, artística, científica y tecnológica que se creó desde la cultura libre evidencia que fue mucho más amplia e influyente que la de las universidades europeas. En suma, la conversación –y no el aula– es el origen y el lugar de residencia de las sociedades y las instituciones libres y modernas.
PS: En Spinoza en el Parque México no solo habla del autor de la Ética sino de una amplia gama de escritores, filósofos y pensadores, incluidos otros judíos “heterodoxos” sobre los que en su día planeó escribir un libro aparte. En lo que respecta a la búsqueda de la libertad, ¿dónde se solapan –o chocan– los legados de figuras como Heinrich Heine y Karl Marx, que usted también menciona, con el de Spinoza?
EK: Heine llamaba a Spinoza “mi hermano en la incredulidad”. Fue casi el san Pablo de Spinoza. Y el joven Marx dedicó un año al estudio de Spinoza. Los tres creían en la perfectibilidad humana en distinto grado y manera. Spinoza desde la razón, Heine como una hazaña de la libertad, Marx a través de la revolución redentora.
Quizá el más realista fue Spinoza. Fue un precursor de la moderna democracia liberal, con su muy humana imperfectibilidad, pero también con sus principios de racionalidad y tolerancia. El siglo XX sería el escenario donde las ideas de Spinoza sobre el lugar de la razón en la vida humana encontrarían su prueba mayor. ¿La perdió? A juzgar por lo ocurrido entre 1914 y 1945, sin duda. ¿Definitivamente? No estoy seguro, no quiero estar seguro.
De un modo similar Heine hallaría la prueba mayor en el siglo XX. Es el poeta de la libertad. Libertad frente al poder y los poderes. También para Heine el siglo XX sería el escenario de la mayor prueba. ¿La perdió en Alemania, en Europa, en Rusia? Sin duda. Basta recordar a los muertos de las guerras mundiales y civiles, el Holocausto y el gulag. ¿La perdió definitivamente? No lo creo. No puedo creerlo.
Cabría decir que, en alguna medida, el siglo XX fue el siglo de Marx. Lo fue en la medida en que la revolución atravesó el siglo de 1917 a 1989. Marx buscaba algo distinto a la libertad de la persona, busca la liberación colectiva. La prescribe y profetiza por vías redentoras. Discutiremos hasta el final de los tiempos si libertad y liberación convergen. Yo creo que no. Yo creo que la libertad es siempre individual y la liberación es la engañosa libertad de los colectivos, que tiene otro nombre: poder. Y creo que eso justamente ocurrió con sus ideas: terminaron por voltear la emancipación contra sí misma. Lector de Spinoza y amigo de Heine, Marx confundió la razón con la razón histórica y prohijó una ideología de la liberación que aplastó a la libertad. Claro que es discutible si Marx, que murió en 1883, tiene alguna responsabilidad de lo ocurrido en nombre suyo en el siglo XX. Si ese desenlace estaba o no implícito en su doctrina. En todo caso, el siglo XX fue también su lugar de prueba. Y es un hecho que la revolución no coincidió con sus deseos, análisis y profecías. ~
Publicado originalmente en PS Quarterly: The year ahead 2025, de Project Syndicate.