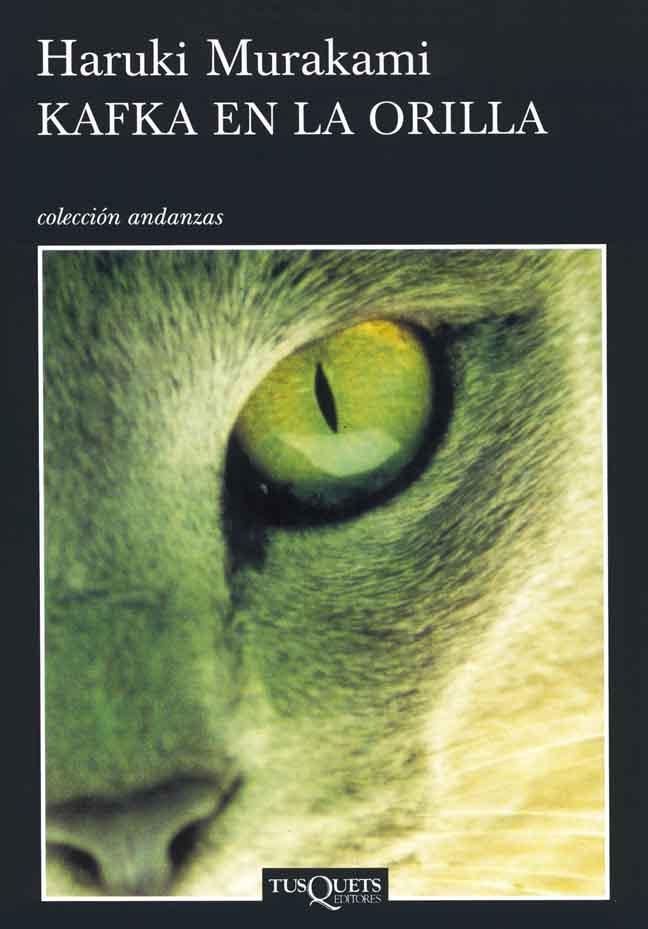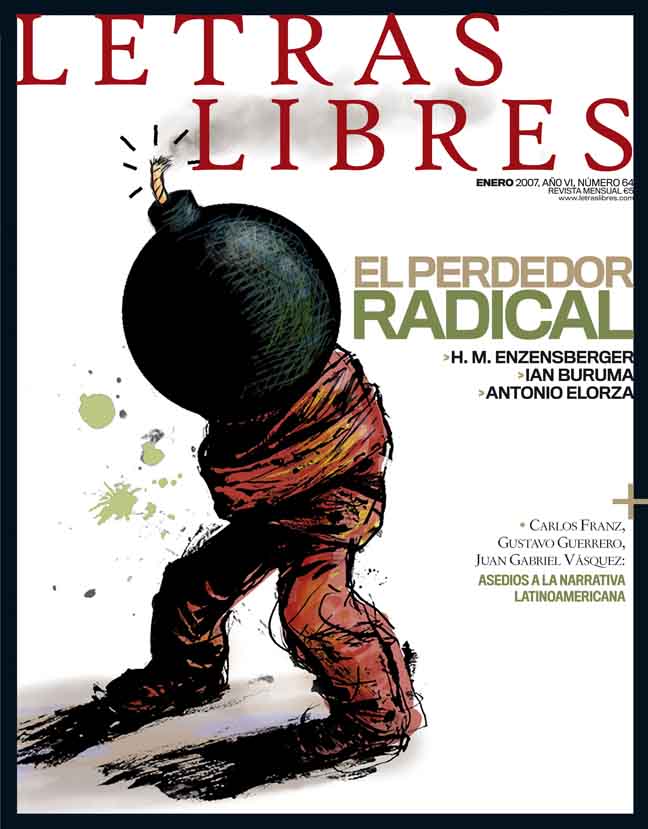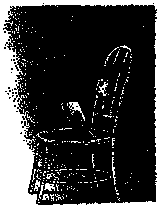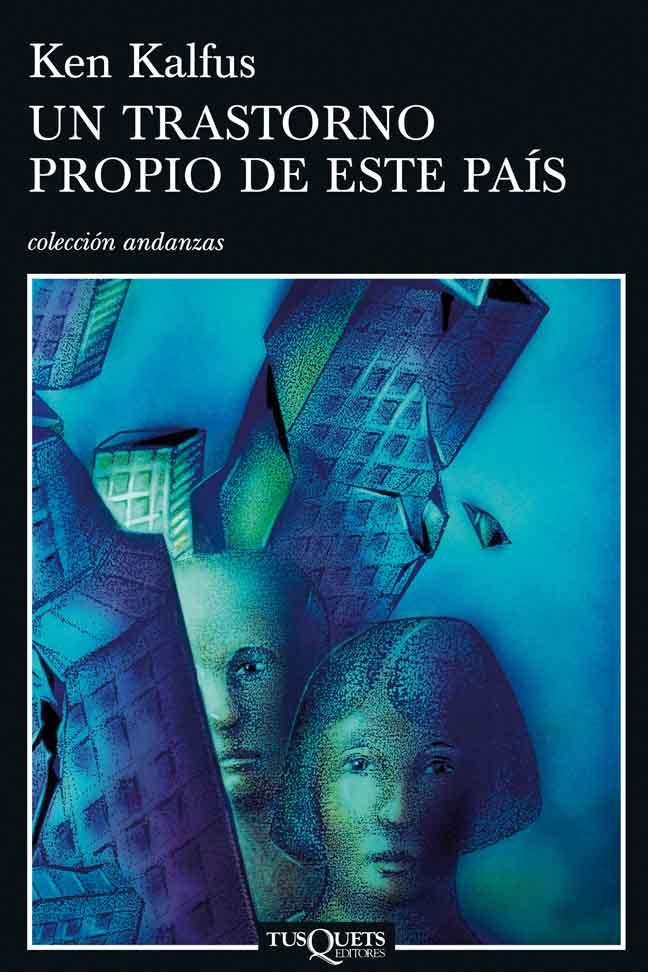Al llegar a la página 429, los lectores de Kafka en la orilla hemos pasado ya por un mundo donde llueven caballas y sanguijuelas, donde un hombre de sesenta años puede hablar con los gatos y donde un logotipo de whisky y otro de pollo frito cobran vida y comparten con nosotros el mundo que, a falta de mejor palabra, llamaremos real. Y entonces nos topamos con los pensamientos del señor Hoshino, un camionero de coleta y gorra de béisbol que en el curso de la novela pasará de la ignorancia más absoluta a la apreciación inteligente del Trío del archiduque de Beethoven. “Es una pérdida de tiempo intentar encontrarle un sentido a las cosas que no lo tienen”, monologa Hoshino. Y nos resulta inevitable preguntarnos si esa frase, soltada como al descuido, no tendrá en este gigantesco aparato de la inverosimilitud que es Kafka en la orilla una posición de importancia: el lugar de una declaración de intenciones, digamos, o de una poética (llena de ironía, sí, pero poética al fin y al cabo). Las novelas de Murakami suelen entrar con cierta comodidad en uno de dos grupos: de un lado, los relatos de pretensión realista como Tokio blues; del otro, las fantasías exacerbadas como Crónica del pájaro que da cuerda al mundo. Tokio blues era un relato de iniciación adolescente; la Crónica partía de una búsqueda y se convertía en la travesía de un mundo onírico. Pues bien, Kafka en la orilla es ambas cosas a la vez.
Todo lo que el argumento de la novela tiene de desfachatado, su estructura lo tiene de riguroso. En capítulos alternados con la terquedad de un metrónomo, la novela cuenta dos historias que nunca se cruzan, y que sin embargo –y éste es uno de los grandes temas del libro– se comunican de maneras inconscientes. Los capítulos impares cuentan la historia de Kafka Tamura, un adolescente que, el día de su decimoquinto cumpleaños, decide fugarse de casa sin otra carga que un morral y sin otra compañía que la voz de un chico llamado Cuervo, especie de alter ego entre filosófico y déspota; el adolescente se ha dado a sí mismo el nombre que lleva, y ese bautizo tiene que ver con la convicción de que Kafka quiere decir “cuervo” en checo; y entendemos de alguna manera que las razones de la huida tienen que ver con una maldición que le ha lanzado su padre, según la cual Kafka repetirá el destino de Edipo, dando muerte a ese mismo padre y acostándose con su madre. Los capítulos pares, por su parte, se ocupan de Satoru Nakata, un sesentón que, durante una excursión infantil a recoger setas, fue víctima de un coma colectivo que en la novela permanece inexplicado; al despertar, Nakata es el único de los afectados que ha perdido la capacidad de leer y la inteligencia en general, pero a cambio ha recibido el misterioso don de hablar con los gatos; y cierto día, mientras busca un gato perdido, Nakata se topa con Johnny Walker, personaje cruel que ha abandonado las etiquetas del whisky para dedicarse a matar gatos, comerse sus corazones y coleccionar sus almas. Nakata, que se ha encariñado con los gatos después de tantos años de conversar con ellos, no soporta semejante espectáculo, asesina a Johnny Walker de varias puñaladas en el pecho y se ve obligado por lo tanto a huir de la ciudad. No voy a preguntar cómo hace uno para coleccionar almas; ni siquiera voy a preguntar por qué Walker, en esta traducción, ha sido cambiado por Walken. Me limitaré a señalar que el hombre asesinado por Nakata resulta ser el padre de Kafka Tamura, y que esa circunstancia se convierte pronto en el motor de ambas huidas y en el vínculo de ambas historias.
Pero el vínculo es –aquí viene una palabra que es importante en Kafka en la orilla– metafórico. “El mundo es una metáfora”, dice un personaje; y la aclaración, en esta novela, es casi una redundancia o una perogrullada. Una noche, Kafka pierde el sentido, y al despertarse está empapado en sangre; después de matar a Johnny Walker, en cambio, Nakata nota con sorpresa que no hay rastros de sangre en su ropa. Mientras asistimos al lento cumplimiento de la profecía sobre Kafka Tamura, la novela no deja de recordarnos que ese cumplimiento es metafórico. Kafka no asesinará a su padre, pero es como si lo hiciera; Kafka no se acostará con su madre, pero es como si lo hiciera. Pues debo anotar, ya que estamos, que en Kafka en la orilla los lectores de Murakami asistimos a ese paisaje que poco a poco se vuelve una tradición de sus novelas: el sexo de un adolescente con una mujer madura. El narrador de Tokio blues se acostaba con Reiko, la guitarrista que se ha escondido en un sanatorio huyendo de su propia vida; Kafka Tamura se acuesta con la señorita Saeki, cuya vida también se ha roto en el pasado pero que ha escogido, como escondite, una biblioteca. Tanto el uno como el otro encuentran, en brazos de mujer madura, una revelación esencial sobre la vida, sobre sí mismos y, en particular, sobre la adultez o el paso hacia ella. En Murakami, la adultez es algo indeseable, casi una aberración. “El sufrimiento de madurar”, se le llama en Tokio blues; y los personajes principales de Kafka en la orilla suelen sentirlo de maneras muy insistentes. Kafka es un adolescente literal, por supuesto; pero Nakata es un viejo que se ha quedado de algún modo estancado en una vida infantil, y la señorita Saeki tiene la curiosa costumbre de aparecerse, con el cuerpo de su adolescencia, en la habitación donde duerme Kafka.
Sea como sea, la nueva novela es un producto típico de la factoría Murakami: en ella hay gatos, largas conversaciones sobre música y literatura –cátedras grandilocuentes que caminan en la cuerda floja de la pedantería o de la ingenuidad o de ambas cosas a la vez–, y personajes víctimas de perturbaciones pasadas y de masturbaciones presentes. (Sí, así es: sólo una novela como El lamento de Portnoy contiene más masturbaciones por capítulo que una de Murakami.) Al final, resulta que esta mezcla de El guardián entre el centeno y Terciopelo azul exige al lector una entrega total: más que la suspensión de la incredulidad, se trata de su asesinato. Quien lo cometa entrará en esta novela osada, esquizofrénica y a veces conmovedora; quien no lo logre se quedará por fuera, repitiendo como la señorita Saeki: “El hecho de escribir ha sido importante. Aunque lo que haya escrito, como resultado, no tenga ningún sentido.” ~