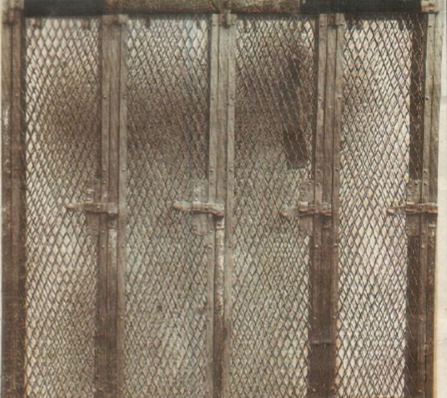El juez Hand dijo esto en mayo de 1944, cuando la guerra mundial contra los nazis aún estaba en curso y cuando Stalin aún gobernaba la Unión Soviética. Las ideologías totalitarias proclamaban sus certezas. El comunismo soviético se pretendía científico y los nazis también se empeñaban en demostrar que sus teorías racistas se basaban en la ciencia. Seguros de estar en lo correcto, nazis y soviéticos no dudaban en imponer sus concepciones a otros, no sólo dentro de sus propios países, sino también en otras tierras. Los nazis detonaron la Segunda Guerra Mundial apoderándose del territorio de varios estados independientes. Al finalizar la guerra, los soviéticos colonizaron toda la Europa del Este. Los imperios que ambos planeaban establecer no se parecían a los creados en períodos anteriores por otros poderes europeos. Los nazis y los comunistas se concentraban ante todo en magnificar el territorio dentro del cual sus ideologías predominaran (y, en el caso de los nazis, en anexar territorios donde algunos integrantes del Volk sentaran sus raíces), y no en la explotación económica de las tierras conquistadas, aunque por supuesto no se abstenían de ejercer ciertas prerrogativas imperiales. Ambos recalcaban que todos estaban obligados a mostrar una y otra vez su lealtad a los sistemas totalitarios establecidos y a los líderes que personificaban dichos sistemas –de ahí la repetición constante del “Heil Hitler!” en la Alemania nazi y las imágenes ubicuas de Stalin en los países dominados por Moscú–.
La derrota del nazismo sobrevino por la vía militar en 1945; el comunismo soviético perduró por más de cuatro décadas, pero con el paso del tiempo ese imperio se colapsó al llegar el punto en que ni siquiera sus líderes mantuvieron el compromiso ideológico con sus principios. Antes de expirar, ambos sistemas, basados en la certeza de sus propias virtudes, causaron la muerte de decenas de millones de personas. Varias decenas de millones más murieron en China cuando se impuso ahí otro sistema de certeza como un retoño del comunismo soviético.
La obra clásica de Karl Popper La sociedad abierta y sus enemigos se publicó por vez primera en Inglaterra –casi al unísono, en Estados Unidos, el juez Hand pronunciaba su discurso–, y en ella se proporcionaba un extenso análisis filosófico sobre la relación entre la certeza y la negación de la libertad. El libro fue escrito bajo lo que Popper describiría más tarde como “un estado de depresión”, pues, mientras trabajaba en él durante aquellos años de guerra, el triunfo del totalitarismo parecía del todo posible. Un análisis complementario apareció en el famoso ensayo de Isaiah Berlin “Dos conceptos de libertad”, publicado cerca de una década y media después. Para entonces, por supuesto, los nazis habían sido derrotados y casi nadie en Alemania o en cualquier otro lugar profesaba aún simpatía por sus concepciones. Sin embargo, el comunismo soviético y el chino mantenían su fortaleza, e Isaiah Berlin consideraba que el peligro más grande que enfrentaba la libertad todavía emanaba de aquellos individuos que no albergaban dudas sobre la corrección y la virtud de las ideologías con las que estaban comprometidos; el peligro era eso que él llamaba “doctrinas políticas y sociales sostenidas fanáticamente”.
El comunismo soviético se ha ido junto con el nazismo. El comunismo chino ya no puede caracterizarse de manera doctrinal: es tan sólo un vehículo para que la institución burocrática, el Partido Comunista, mantenga el monopolio del poder. Y sin embargo, aun cuando casi todo el mundo es consciente de que el inmenso dolor del siglo XX bien puede atribuirse a las doctrinas basadas en la certeza, aún no estamos más allá de la época en que las ideologías caracterizadas por la intolerancia ante el disentimiento o la duda representaban un papel protagónico en el conflicto y el sufrimiento. La década de los noventa estuvo marcada por el ascenso del nacionalismo étnico que llevó la mutilación a la ex Yugoslavia, y a Ruanda y otros lugares. El fundamentalismo religioso bajo una forma eminentemente política –sobre todo, claro está, el islamista, pero con sus contrapartes de mucha menor escala en la cristiandad, el judaísmo y el hinduismo– crece día con día. Al mismo tiempo, la idea de la supremacía y la excepcionalidad estadounidense ha suscitado una nueva militancia y un carácter doctrinal bajo la administración del presidente George W. Bush –quien insiste en que Estados Unidos no está sujeto a las reglas que son válidas para otros países, y en que al Presidente tampoco lo obligan los mandamientos establecidos por la legislación estadounidense–, el cual parece incapaz de reconocer sus propios errores si no se trata de los que precedieron a su redención religiosa, esa que lo convirtió en un creyente redivivo. Las concepciones de Bush sobre las relaciones internacionales quedaron sintetizadas en la declaración que emitió tras el 11 de septiembre de 2001, cuando dijo: “quienes no están con nosotros están contra nosotros”. En la lucha maniquea que él percibe, no hay lugar para los que prefieren no involucrarse en ella. Si bien carecen del carácter totalitario de los sistemas establecidos durante el siglo XX, los sistemas de gobierno y las perspectivas mundiales basadas en las doctrinas nacionalistas, fundamentalistas y supremacistas de nuestro tiempo constituyen un anatema para los liberales.
Es cierto que los liberales discrepamos a menudo entre nosotros mismos, pero acaso sea posible trazar un bosquejo panorámico de la perspectiva liberal en torno a los asuntos públicos contemporáneos. Si existe un primer principio que los liberales comparten, éste es que rechazamos las ideologías basadas en la certeza. Cualesquiera que sean nuestras creencias, y muchas de ellas son muy firmes, no nos sentimos con derecho a imponerlas a otros. Los liberales se esfuerzan en persuadir a otros y, a su vez, son susceptibles de ser persuadidos. Nosotros estamos dispuestos a mejorar nuestro pensamiento y nuestra comprensión a través de la información y el intercambio de ideas. De la misma manera, esperamos contribuir a las concepciones que otros sostienen. En su discurso de 1944 sobre “el espíritu de la libertad”, el juez Hand fue más allá y dijo: “[ése] es el espíritu que busca comprender el pensamiento de otros hombres y mujeres; el espíritu de la libertad es el que sopesa esos intereses junto con los propios sin ningún prejuicio”.
Esto no quiere decir que los liberales no tengan convicciones. Entre las creencias que defendemos con ahínco están las relativas a nuestra concepción de la libertad: que todos son libres de expresarse en el mayor grado posible, siempre y cuando no dañen directa e inmediatamente a otros; que todos poseen el derecho a ser tratados con justicia por los que ejercen el poder público; que todos valen lo mismo frente a la ley y que tienen derecho a ser protegidos de igual forma por la ley; que nadie ha de ser tratado jamás con crueldad por el Estado; y que todos tienen derecho a una zona de privacidad, que cuando el Estado busca invadir esta zona es su tarea demostrar que hay razones de fuerza mayor para hacerlo, y que sólo lo ha de hacer con una gran reserva y tal como la ley lo prescribe1.
Sin duda, la mayoría de los liberales reconocemos que al defender derechos para todos asumimos un riesgo: quienes rechazan todo aquello en lo que creemos pueden tomar el poder e instaurar un sistema de gobierno que encontremos aborrecible. Al pugnar por los derechos de expresión, brindamos la oportunidad de persuadir a otros y de organizar junto con ellos el derrocamiento de un Estado o de las instituciones de un Estado en el que los derechos son protegidos. Si otros recurren a la violencia, nuestro compromiso con la justicia y nuestra negativa al uso de la crueldad en contra de ellos pueden darles las armas para eludir o soportar el castigo. Circunscribir nuestro gobierno y nuestras propias personas de esta manera amplía la posibilidad de que el mal triunfe. Pero abandonar tales reservas sobre el ejercicio del poder parece aún más peligroso. La mayoría de nosotros rechaza la opinión de los que insisten en que los enemigos de la libertad no tienen derecho al beneficio de la libertad. No son sólo los fines lo que importa para los liberales; también importan los medios para obtener esos fines. Por lo tanto, el liberalismo es arriesgado, y nosotros aceptamos los riesgos.
En tanto que liberales, solemos reconocer que las relaciones con los otros nos traen grandes beneficios. Nuestra salud, educación, vida cultural, seguridad y prosperidad son posibles y tienen sentido únicamente en tanto consecuencia de nuestras relaciones con otros, o así lo entendemos la mayoría. Por ende, también creemos que somos responsables para con ellos. Esto no significa que debamos negarnos los privilegios de los que gozamos por azares del nacimiento, de las relaciones, o como consecuencia de nuestros propios logros; a menos que dichos privilegios sean particularmente grandes, cederlos por completo o en parte no hará gran cosa por los demás. Asimismo, reconocemos que los incentivos para que todos prosperen generan beneficios sustanciales. Pero nuestra responsabilidad hacia los otros comporta la disposición a ayudar a quienes padecen las mayores carencias y a proteger a los débiles. Esta responsabilidad se exacerba, según creemos casi todos nosotros, cuando las carencias se pueden atribuir a un estatus sobre el cual ellos carecen de control, como es la raza, la etnia o el género. Por lo general, los liberales creen que asegurarse de que tales características no se conviertan en impedimentos es una responsabilidad común a toda la humanidad.
Casi siempre los liberales reconocemos que nuestra responsabilidad para con los otros no puede abordarse exclusivamente a través de la caridad. La mayoría de nosotros coincide en que el Estado, actuando en nuestro nombre, debe asumir la responsabilidad primaria en lo que respecta a la educación, los servicios de salud y la asistencia social para todos. Pensamos que se debe dar un mayor cuidado a quienes así lo requieren, por ejemplo a los que son muy jóvenes, muy viejos o a quienes están impedidos física o mentalmente. Puesto que para nosotros todas las personas valen por igual, consideramos importante el esfuerzo que se realiza para que estos servicios y prestaciones alcancen el nivel más alto posible.
Como liberales, sostenemos que nuestra responsabilidad hacia los otros no se limita a nuestros connacionales. Consideramos que nuestras obligaciones también se extienden a quienes padecen carencias en otras tierras. Pocos entre nosotros creemos que esta responsabilidad llegue al punto de intentar que todos en todas partes alcancen el nivel de vida del que disfrutamos en nuestros países. Esto sería muy poco práctico y si alguien intentara realizarlo ocasionaría una baja generalizada de dicho nivel. Tampoco solemos poner mucho énfasis en el así llamado “derecho al desarrollo”. Sin embargo, casi todos pensamos que los países más prósperos son capaces de hacer más y deberían hacer más para mejorar las circunstancias en los países menos prósperos en todo el mundo.
Casi todos los liberales creen que es preciso esforzarse, hasta donde sea posible, para resolver las disputas pacíficamente. Aunque pocos somos pacifistas y la mayoría aceptamos que existen circunstancias extremas en las que la violencia se justifica, por lo general pensamos que debe ser el último recurso. Aparte de la defensa propia y de la intervención para defender a otros que son atacados, los liberales creen que las fuerzas militares sólo se deben usar para detener la perpetración inminente de un gran mal, como es el genocidio; y esto sólo cuando todos los demás medios para detener el mal se han aplicado y han fracasado, cuando la intervención se conduce multilateralmente, cuando resulta claro en términos razonables que la intervención no empeorará la situación, y cuando la intervención se conduce lo más humanamente posible.
La mayoría de los liberales cree en la necesidad de instituciones multilaterales que aborden estos asuntos. Necesitamos de organismos internacionales para resguardar los derechos, para asistir a quienes sufren de carencias, para promover el desarrollo económico, para proteger nuestra salud, para mantener la paz y para regular y supervisar las acciones militares cuando los medios pacíficos para lidiar con las emergencias ya han fracasado. Si bien muchos de nosotros vemos muchas fallas en la Organización de Naciones Unidas, nos inclinamos a apoyarla como institución porque reconocemos sus múltiples logros, y porque creemos que socavarla o descartarla hará que las cosas empeoren.
Al sostener que los peligros más grandes para la libertad y el liberalismo provienen de doctrinas basadas en la certeza, aceptamos que las posturas liberales son debatibles. Además, como resulta obvio, incluso si uno acepta dichas posturas en principio, su aplicación en circunstancias particulares siempre será materia de controversia. ¿Acaso el contenido de una expresión determina si ésta causa un daño directo e inmediato a otros, y cuándo lo causa? ¿Cuáles son los elementos de la justicia? ¿Qué es exactamente lo que se excluye al prohibir la crueldad? ¿Cuál es la dimensión de nuestra responsabilidad para con los otros? ¿Cuándo se decide que todos los medios distintos a la intervención armada se han agotado en el intento por detener el mal? ¿Acaso nuestras instituciones internacionales funcionan en verdad, o son algunas de ellas meras burocracias autocomplacientes?
Las ideas centrales del liberalismo fueron desarrolladas en los textos filosóficos escritos hace dos siglos y medio por Immanuel Kant, Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill y, más recientemente, Karl Popper, Isaiah Berlin, John Rawls y, entre los más prominentes de hoy día, Amartya Sen. Probablemente las ideas más importantes, entre todas, son que el poder debe estar acotado, y que hay aspectos de la vida humana en los que uno no debe intervenir. Desde esta perspectiva, la libertad no sólo es un medio para un fin: es un fin en sí mismo. O, como Sen escribiera, “la libertad no es sólo una vía hacia el desarrollo, es una parte constitutiva del desarrollo”.
Desde que ha sido posible hablar del liberalismo como una visión del mundo, el liberalismo ha sido atacado. A menudo, los liberales han sido objeto de burlas y desprecio por parte de quienes sostienen ideologías totalitarias, y de quienes se suman a las corrientes postotalitarias de pensamiento que se han manifestado con gran fervor en nuestra época. En realidad, el liberalismo se puede prestar al escarnio porque se define en parte aceptando su propia falibilidad, y porque se apresura a reconocer que no posee el monopolio de la verdad ni la virtud. El liberalismo tiene afirmaciones modestas. Aunque no esté seguro de tener la razón, está bastante seguro de que quienes no albergan dudas similares no están en lo correcto. ~
Traducción de Marianela Santoveña