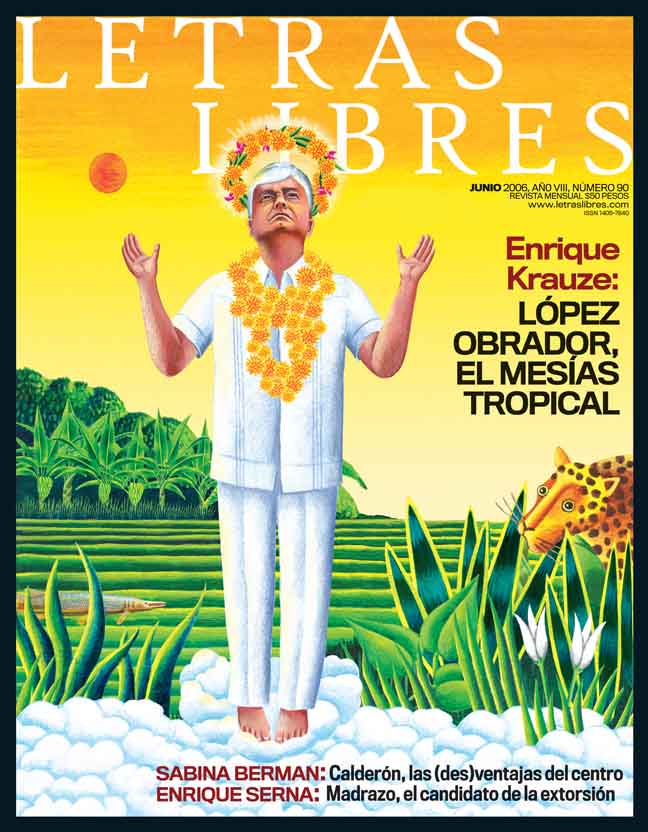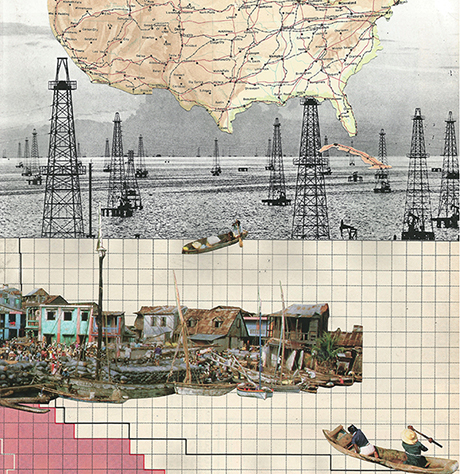Hubiera querido soñarlo pero esto que voy a contar ocurrió realmente. En el invierno del 96, cuando yo vivía en Barcelona, tomé un avión a Viena y me encontré con un viejo amigo de los tiempos de la secundaria. Él vivía en Austria desde hacía tres años, se había casado con una mujer que conoció en Chile allá por 1990, un año después de haber regresado a ese país, tras el exilio de sus padres en México, cuando sobrevivía dando clases de español a los extranjeros que visitaban Santiago, una ciudad de moda entonces, “en transición”, audaz en esconder sus propios crímenes. Mi amigo tenía 27 o 28 años, quiero decir que aún era muy joven y tenía mucho que aprender y, por supuesto, también mucho que enseñar. Coincidí con él en México, como coincidí con muchos otros hijos de exiliados, en su mayoría argentinos, que recalaron en escuelas activas como en las que yo estudié. Nos habíamos dejado de ver casi nueve años. Los últimos dos que pasó en México no nos frecuentamos por esas leyes extrañas que guarda a veces la amistad, y por las que dos personas pueden llegar a distanciarse sin que se hubiese asomado entre ellas ninguna diferencia. Luego lo volví a ver aquella vez, y luego no lo volví a ver nunca más, aunque lo busqué dos semanas después de lo que ocurrió y nadie me contestó. El contestador de su casa que yo escuché en mi primera visita no saltó. Pasado un mes volví a llamar y una mujer, en inglés, me dijo que ella y su marido eran nuevos en el piso, y que no conocía a nadie que respondiera al nombre que yo le di. Al año siguiente me enteré que su mujer se había matado. Lo supe por otro compañero de mi infancia. Mi amigo había vuelto a Chile y estaba sin trabajo. He tenido ganas de buscarlo pero no he encontrado la fuerza suficiente. Tampoco nunca más ni él ni yo nos hemos vuelto a escribir.
●
Yo me había enterado, por otro amigo, que se había casado y que vivía con su mujer en Viena. Rescaté su dirección de un correo electrónico en cadena o de un reenvío y comenzamos a escribirnos de vez en cuando. Supe que tenían una niña de dos años a la que habían puesto Violeta. Era una niña preciosa, de ojos pardos y grandes, que no hablaba español pero lo entendía perfectamente. Entonces me invitó a pasar unos días en Viena. “Cuando tú quieras, acá tienes tu casa”, escribió. Yo aproveché un puente y en una tienda infantil de Rambla Catalunya le compré a Violeta un par de cuentos. Libritos en los que aparecía un pato y debajo decía PATO, una vaca, que debajo decía VACA y así sucesivamente, libros de animalitos del tipo El Perro Bubo o El Oso Blas. El reencuentro con mi amigo en Viena fue cordial y amistoso, sin manifestaciones excesivas de alegría. A partir de cierta edad, la felicidad es lo último que aparece. Me esperaban él y su mujer, una rubia austríaca que hablaba con un muy dulce acento chileno, con la mesa puesta para cenar. Habían comprado vino y él había preparado una pasta italiana. Violeta ya estaba en cama cuando yo llegué. Su madre, con esfuerzo, la había logrado dormir, pese a la insistencia de la niña por quedarse despierta hasta mi aparición. Una visita, me di cuenta, era todo un acontecimiento en casa, sobre todo para Violeta. Estuvimos hasta tarde rememorando los años en México. Me contó luego de su regreso a Santiago, el que calificó como “decepcionante”, y en el que lo mejor que le había pasado había sido conocer a su mujer, que entonces, además de estudiar español, trabajaba para una ong dedicada no recuerdo a qué cosas que me explicó ella con detalle. Luego la voz de mi amigo se tiñó de melancolía. Me puso al día de los amigos y compañeros argentinos que habían vuelto a su país, con los que él se escribía ocasionalmente, y me contó con pesar que Esteban, un uruguayo –a quien yo siempre pensé argentino, no sé porqué–, había muerto atropellado en una calle desolada de Buenos Aires –vivía allá–, cuando regresaba una noche de no sé sabe bien dónde, a su casa, que estaba cerca del barrio Once, me pareció entender. Luego dijo algo así como “son las bajas de nuestra generación” o “los ángeles caídos”. Y entonces el ambiente se puso aún más triste. Su mujer le dio un beso en la boca y calurosamente me dijo que les daba mucho gusto recibirme, que me sintiera como en casa. También me advirtió: “Somos madrugadores; no te asustes si Violeta viene a jugar contigo a las siete de la mañana”. Se despidió y se fue a la cama. Mi amigo y yo estuvimos hablando todavía un largo rato. Recuperó el buen ánimo –la atmósfera que antes yo había visto teñida– y charlamos de su trabajo en Viena y de mis estudios en España. Trabajaba como traductor simultáneo. Había estudiado letras germánicas en Santiago. Yo estaba entonces con el doctorado que empecé y luego abandoné en la Autónoma. Me contó lo difícil que era adaptarse a esa ciudad, que en invierno era muy dura y en verano muy turística. Dijo algo de lo sorprendente que era tener un hijo, del cambio que uno experimenta con ello, de lo felices que los había hecho, a él y a su mujer, tener a Violeta. También dijo “ya te visitaremos los tres en España”. Yo dije “por supuesto”. Luego me enseñó mi habitación. Un cuarto sobrio que utilizaban para alguna visita suya, su madre, por ejemplo, que había venido hacía dos años con motivo del nacimiento de la niña. Su padre había muerto tres años atrás. Tampoco yo lo sabía. Creo que yo dije “lo siento”, pero no sé si me escuchó porque dijo “los libros de Violeta se quedaron sin abrir, se los das tú mismo mañana por la mañana; la traviesa se va a poner feliz” y cuando dijo esto, creo que vi también en él un destello de felicidad, pese a la nostalgia, al cierto dolor que arrastraba en cada palabra pronunciada.
A la mañana siguiente sentí un leve cosquilleo en los pies, como de hormigas. También sentí un poco de frío. Alguien me había destapado. Era Violeta. Una niñita rechoncha, rubita, que corría con una sonrisa pintada en los labios que la hacía angelical y reía y me decía cosas que yo no le entendía. Me puse a jugar con ella y luego le di los libros que venían envueltos en un papel de regalo lleno de estrellas. “Estrellitas”, dije enseñándole la envoltura. Violeta cogió el paquete y con sus manos pequeñas desgarró el papel hasta que vio aparecer al Perro Bubo o al Oso Blas y dijo algo que yo no comprendí. Luego abrió uno de los libros y fue mirando las nubes y los árboles y las casitas de los animales que aparecían en cada una de las páginas. Yo decía “un gallo” y ella repetía –intuí– lo mismo pero en alemán; yo decía “un perro, el perro Bubo” y ella lo repetía en alemán, y me volteaba a ver. Así, un pato, una gaviota, un oso, un león, un conejo, un ratón. Luego me fui a la sala y la senté en mis piernas y me puse a leerle un cuento: “El Perro Bubo, que es un perro muy alegre, salió un día de su casa en busca de su amigo el Gato pero como no lo encontró, fue entonces en busca de su amigo el Oso, el Oso Duque, que era un Oso carpintero y era blanco, muy blanco como la nieve. El Perro Bubo era el mejor amigo del Oso Duque”, y así, hasta que inquieta, Violeta se separó de mis piernas y me trajo entonces sus libros de cuentos en alemán. Quería que se los leyera. Me salvó su mamá. Creo que le explicó que yo no sabía su idioma y, condescendiente, me dijo “espero que no te dé mucha guerra”. “En lo absoluto –dije yo–; es encantadora”. Y luego ella, hacia Violeta, dijo “un monstruo, es un monstruito” y luego creo que lo repitió, dirigiéndose a la niña, en alemán, y se puso a perseguirla y Violeta rio y movió las piernitas cuando su madre finalmente la atrapó y la alzó en el aire, y rio a carcajada batiente de niña pequeña, mientras su madre le daba un beso en la frente. Un instante feliz e irrepetible. Entonces apareció mi amigo, que hizo café y jugo y tostó un poco de pan negro y sacó la mantequilla, el queso y el jamón y nos pusimos los cuatro a desayunar. Violeta quería seguir jugando, e hizo enfadar a sus padres, porque no probó bocado. Chilló, gritó, pataleó y tiró el vaso de leche de plástico tras el primer sorbo –los gajes del oficio de ser feliz, pensé–, y luego todo volvió a la normalidad. Su madre la vistió, le pusieron una chaqueta de invierno rojo grana que la cubría de pies a cabeza, un gorro de colores y una bufanda que le tapaba la cara y me dieron las instrucciones para no perderme en Viena; mi amigo se fue a llevar a la niña a la guardería, su mujer se fue al trabajo y entonces me quedé solo en la casa, de la que me habían dado unas llaves. Quedé de encontrarme con ellos, pasadas las seis de la tarde, en su piso, para cenar todos juntos. Paseé por la mañana, visité el Völkerkundemuseum para ver el penacho de Moctezuma que entonces seguía ahí –y creo que sigue ahí–, pero terminé resguardándome en un café y luego en otro, hasta dejar pasar la tarde gris. Aquella ciudad, no sé porqué, se me hizo propia de escritores o de fumadores de opio, que para el caso son lo mismo. Hacía mucho frío en Viena.
El resto lo recuerdo en penumbra y emerge en mi memoria con miedo y pestilencia y horror. Cuando volví, a las seis de la tarde, no encontré a nadie en casa. Me quedé esperando pero nadie apareció. En un momento dado sonó el teléfono. No supe si contestar aunque preferí no hacerlo. Tras varios pitidos saltó la grabadora. Era la voz de mi amigo, luego la voz de su mujer y luego la voz de la niña. Alcancé a entender “Bruno, Marlene, Violeta” cada uno con su propia voz y luego, supuse, diría “no están en casa, deja tu mensaje después de la señal”. Entonces escuché la misma voz de mi amigo que había escuchado la noche anterior, pero más seca, una voz neutra, sonámbula, quizá una voz preocupada, pero entonces no lo distinguí. Dijo: “Juan” y luego hizo un largo silencio, como si tragara saliva o pensara qué decir, “soy Bruno…, si estás ahí… llegaré un poco tarde…”. Cuando iba a coger el teléfono mi amigo colgó. Sólo escuché la señal interrumpida. Yo me quedé esperando. Busqué un poco de fruta para comer y bebí un vaso de leche. Pasadas las nueve de la noche escuché la puerta abrirse, mientras yo hojeaba los libros de cuentos que le había regalado a Violeta. Estaba sentado en la sala, a media luz, iluminado sólo por una lámpara de pie, de esas que permiten graduar su intensidad. Los vi entrar a los dos, vi a su mujer cargar la chaqueta roja de la niña y supe que algo había pasado. “Violeta ha desaparecido”, dijo Bruno, y en ese momento su mujer se echó a llorar desconsoladamente. Yo no supe qué hacer ni qué decir. Dejé los libros a un lado. Y me levanté del sillón, puse las manos a un costado de mis piernas. Y luego Bruno dijo: “Hemos puesto la denuncia en la policía. Desapareció de la guardería”, mientras ella se restregaba las lágrimas y luego, sentada, con los codos apoyados en los muslos, en posición de rezo, hundía la cabeza entre sus manos. Yo no quise saber los detalles, que acaso tampoco ellos sabrían. Permanecimos en silencio un rato largo. Mi amigo me preguntó si había cenado y yo dije “no te preocupes”. Luego él se sentó a un lado de su mujer. Y yo me senté en otro sofá y adopté la misma posición que ellos. Después fui a la cocina, por hacer algo, y llené dos vasos de agua del grifo. Se los acerqué a los dos. Por primera vez ella abrió la boca y me miró, con los ojos rojos e hinchados. “Gracias”, dijo, y creo que yo le puse una mano en el hombro. Le di a mi amigo su vaso, y entonces dije “¿cómo puedo ayudarles?”. Bruno dijo que la policía había quedado en informarles cualquier cosa que supiera. Luego volvió a reinar el silencio y me ofrecí a hacerles algo de cenar o pedir una pizza, si así lo deseaban. Quería ayudar pero no sabía qué hacer. Ella volvió a decir “gracias” y esta vez pronunció mi nombre, dijo “gracias, Juan, no hace falta”. Y añadió “si quieres tú, hay un Döner a dos calles”. “No te preocupes”, dije yo. Entonces ella dijo “creo que me voy a la cama” y se levantó y sin decir más nada, se metió en su cuarto y cerró la puerta.
Nos quedamos Bruno y yo solos. Fue entonces que me contó que alguien había visto entrar a un sujeto, en un momento de distracción, en la guardería. Y que, luego, habían reparado en que faltaba Violeta. Que nadie entendía nada. “Nada”, dijo. “Dios”, dijo. Y entonces, por primera vez desde nuestro encuentro, lo abracé. Nos quedamos callados varios minutos. Luego dijo “vaya vacaciones te han tocado”. Y yo dije “eso no importa, Bruno”. Y luego dije para darle ánimo “aparecerá, ya verás”. Entonces me sugirió, que si yo lo prefería, sería mejor que me fuera, que no quería causarme molestias. “No seas tonto”, dije –y creo que utilicé esas palabras–, “lo importante es Violeta, lo importante es que aparezca”. Y luego dije “me gustaría hacer algo” pero él no dijo nada. Dijo “será mejor que vaya con Marlene”. Y luego dijo “siento todo esto, Juan”. Y yo me quedé con un gesto de impotencia en mis labios, con un no saber qué hacer ni qué decir que nunca había sentido. Yo también me fui a mi cuarto. Apenas pude cerrar ojo en toda la noche.
Hacia las nueve de la mañana sonó el teléfono. Yo estaba en mi habitación y seguía vestido con la misma ropa del día anterior. Sonó sólo una vez. No escuché nada por un momento. Tal vez medio minuto. Luego, lo que escuché fue un grito. Un grito ensordecedor de Marlene que se me clavó en la sien. Entonces me levanté de la cama, acomodé el edredón, cogí mis cosas y abrí la puerta sin hacer ruido. Me quedé en silencio oyendo el llanto. Atravesé el pasillo con mi mochila a cuestas, dejé las llaves en una mesa que estaba en la entrada y me quedé parado ahí, diez minutos. Luego se abrió la puerta de la habitación de Marlene y Bruno. Salió mi amigo y la volvió a cerrar. Me vio en la puerta principal con la mirada perdida. Nos miramos de frente pero no dijimos nada. A mí se me salieron las lágrimas que quise contener hasta el último momento y él se tapó la cara, porque le empezaron a brotar sin remedio. No pude siquiera decir “lo siento”. Agaché la cabeza y abrí la puerta y me marché. ~
Periodista y escritor, autor de la novela "La vida frágil de Annette Blanche", y del libro de relatos "Alguien se lo tiene que decir".