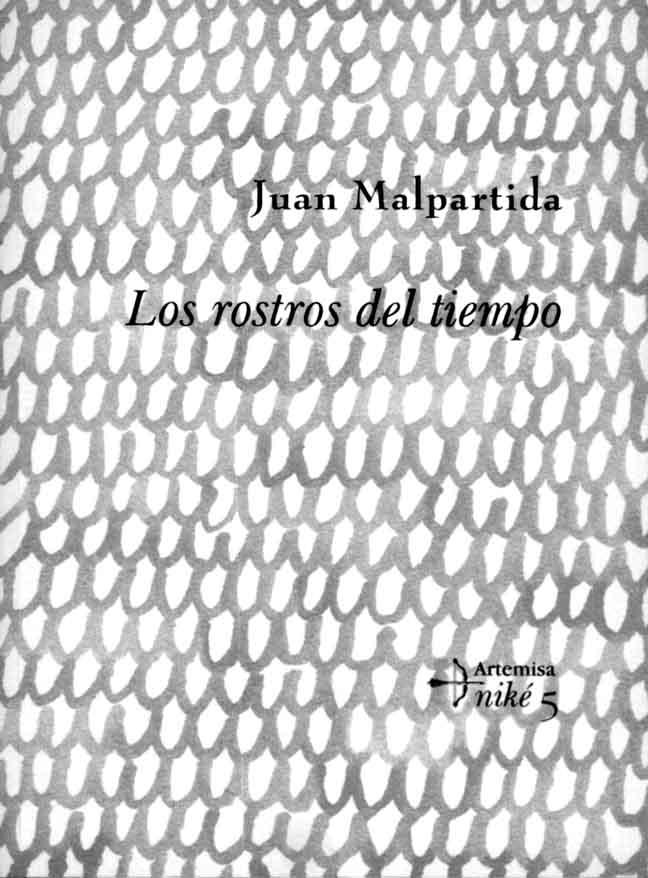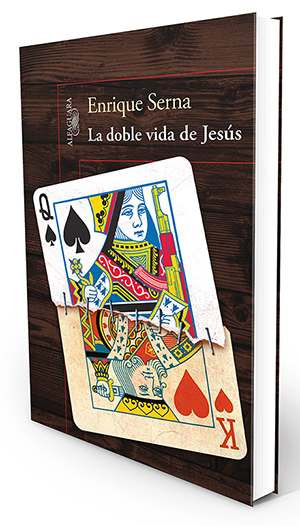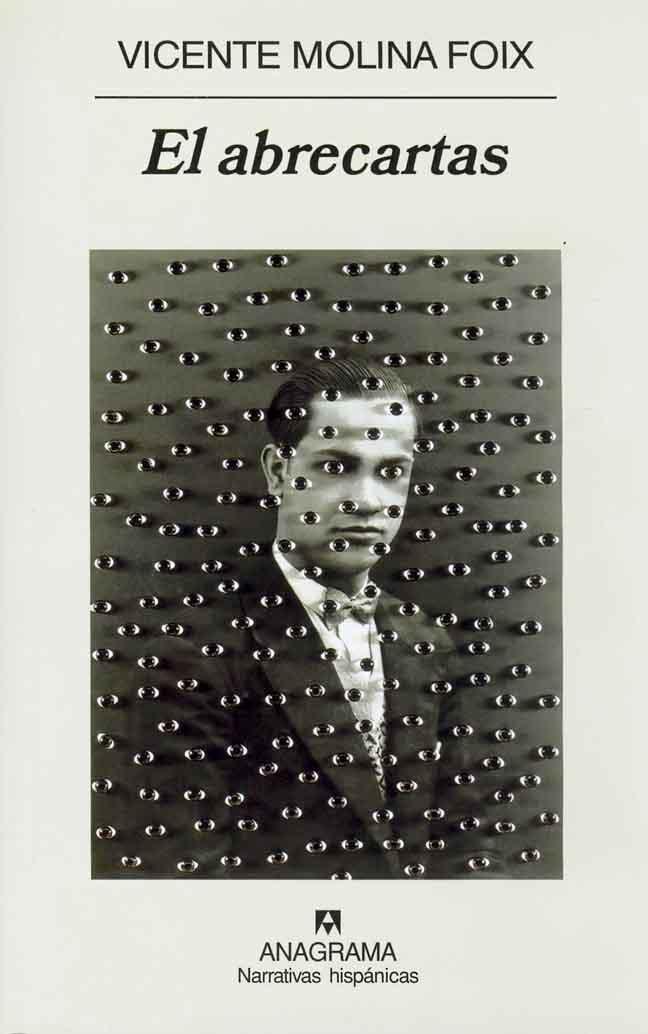La crítica literaria es una forma especial de lectura. Recordarlo puede sonar a trivialidad, pero en un tiempo en el que su ejercicio anda perdido entre los suplementos culturales y un puñado de revistas, reducidas a las dimensiones que le dejan el diseño y la publicidad, puede no estar de más retomar este punto de partida. Por mucho que el mercado literario imponga paratextos a los productos que ofrece al consumo (y su demanda es comprensible entre un público lector abrumado por el número desmesurado de publicaciones y desorientado sobre su valor), la crítica fundamentada requiere otros ritmos, otras dimensiones, y hasta otros espacios. Por eso hay que saludarla cuando reaparece en libros que se elevan sobre el tráfago de lo actual y las polémicas: muestra que lo que arraiga es lo que se cultiva, lo que invita a la relectura porque nace del detenimiento en la lectura.
Los rostros del tiempo es, creo, un buen ejemplo de ello. Juan Malpartida es un lector vocacional y profesional a un tiempo, pero lee siempre por gusto. El volumen ofrece la decantación más grata de su constante lectura, los diálogos que más recuerda Malpartida, los autores a los que ha vuelto con deleite. En casi todos los ensayos se revela, de hecho, un grado de frecuentación muy poco usual: en varios casos se comenta prácticamente la obra entera.
La nómina de autores es en sí misma reveladora y personal, y son las presencias menos obvias las que más nos dicen sobre lo que intriga a Malpartida: Sainte-Beuve, Stephen Spender, Elizondo; también, por encima de las fronteras de los géneros, Gerald Brenan, Francis Bacon o Castilla del Pino. De la autobiografía de este último llega a decir, con deliberada contundencia, que “la considero de las dos o tres más importantes que se han publicado en España en cualquier época” (p. 203): la valoración apunta a una carencia histórica y perfila un interés temático. Se habla de artistas apasionados y meditativos (generalmente ambas cosas a la vez), pero a todos les une la atención a lo vital y al erotismo, a la memoria y las fronteras de la identidad. El título del libro no es casual: frente a los excesos postheideggerianos que proclaman la muerte del autor (porque el lenguaje habla solo), Malpartida ausculta rostros con que dialogar. Lo formal le interesa secundariamente, en la medida en que enmarca nuevos ensayos de experiencia. Un grado de conciencia epocal se hace en tal caso imprescindible, porque al mundo de la interioridad, como al de fuera, apenas le quedan ya tierras vírgenes (y las trivialidades sensacionalistas siguen desecando el paisaje emocional). Todos los autores comentados son hijos tardíos del romanticismo, y lo saben. Su herencia es una apuesta por lo auténtico, y su pecado original la pérdida de la ficción de la inocencia.
Esta obsesión moderna por la lucidez se manifiesta en la insistencia con que Malpartida rastrea la “exactitud”. La palabra se eleva a lema en el ensayo sobre Yourcenar (una de las autoras más inteligentes del pasado siglo), y reaparece en cada uno de los modelos que se ha dado Malpartida. Hay uno que destaca sobre todos: Octavio Paz. Tras las estelas de sus precursores, se nos dice: “Paz alcanza a su vez una prosa cuya exactitud y velocidad es impensable hasta entonces. No se ha escrito en español así hasta ese momento. Esa velocidad, aclaro inmediatamente, no es prisa: me refiero a una prosa construida de tal manera que posibilita la agilidad del pensamiento” (p. 153). Me atrevo a desarrollar el matiz: esa velocidad, esa relampagueante rapidez que Malpartida admira en Paz y alcanza en muchos de sus mejores momentos, requiere la ausencia de prisa, la decantación calma de lo esencial, de las líneas de fuerza decisivas. Lo que se busca aquí (y el gesto revela tanto cortesía como honestidad) es ahorrarle al lector sinuosidades distractorias, artificios verbales que suelen enmascarar la vacuidad. De nuevo es significativo, a este respecto, que tantos de los rostros con los que dialoga Malpartida pertenezcan a la tradición inglesa, menos dada que la nuestra a enredarse en excesos retóricos (aunque al exceso tienden asimismo, puede que por ansia de otredad, dos autores “norteamericanos” de la nómina: Ezra Pound y Henry Miller).
Lo que leyendo a Malpartida recordamos es cómo la precisión es resultado de la calma, y que la agilidad resulta del detenimiento (que no es lo mismo que la parálisis). Unas vastas lecturas, la recurrencia sostenida de unas reflexiones, no bastan por sí solas para generar esa finura crítica, pero son sus condiciones insalvables. Condiciones que explican otros rasgos de estilo del buen crítico, aún más urgentes entre la banalidad organizada: la mesura que nace del equilibrio de tensiones (y no de la comodidad equidistante), la naturalidad en señalar aspectos menos positivos (sin regodearse en lo fiscalizante). Cuando la crítica de libros incurre ya casi por norma en el intercambio de favores y vendettas, la relectura de los clásicos ayuda a conjurar la tentación: frente al propósito esencial de comprensión del texto, las actitudes de desdén o adulación por un autor son síntomas casi infalibles de mala lectura. La disposición hermenéutica es dialogante, no admonitoria ni inquisitorial: quizá cierto humanismo sea otra de sus condiciones de posibilidad, frente a las búsquedas metódicas que ensayan formalismos y escolasticismos varios (y que hacen bien difícil integrar contradicciones). Comprender un texto no difiere en lo esencial de comprender a una persona: exige escucha, tiempo, tolerancia crítica, paciencia. En tal caso enriquece. Siempre.
Habrá quien encuentre excesivo derivar todo esto de un libro que recela programáticamente del academicismo y pretende sólo responder a una curiosidad sentida. Entiendo que es esa actitud la que debe inspirarnos: quizá lo lúdico y lo lúcido tengan que ver en la lectura. Que puede, y hasta debería ser, un gran placer. Un placer necesario. ~