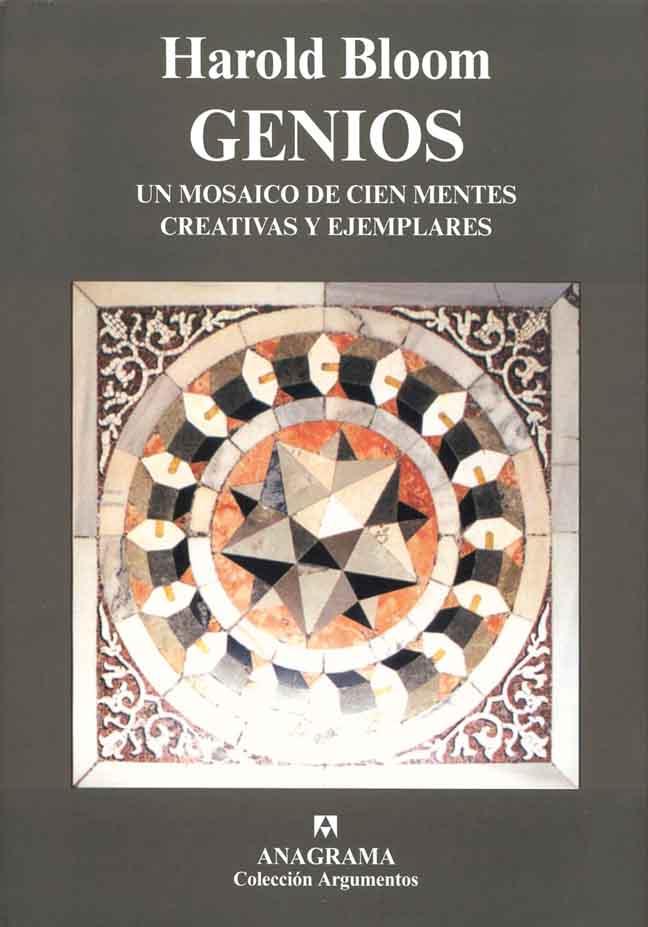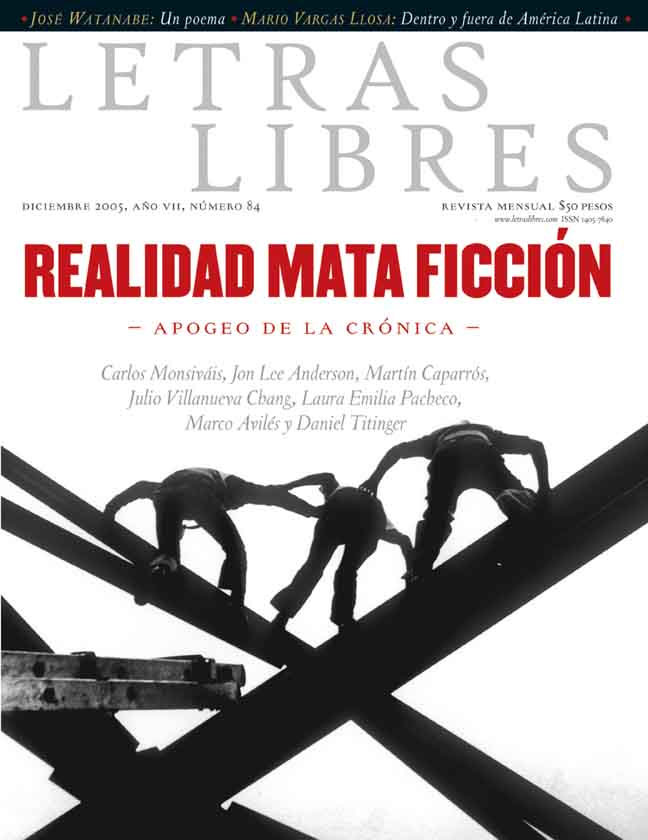A una década de El canon occidental (1994), el tratado con el que ganó, más allá de la academia, su popularidad como crítico coronado y garante del gusto, Harold Bloom publica una secuela (o apéndice) de un millar de páginas. En Genios, el canonista lanza sobre el mundo de la literatura una mirada donde un dejo de victoria aparece en combinación con cierta condescendencia melancólica. De los años de Clinton a los de Bush II, la batalla por el canon pareciera moralmente ganada: la corrección política se ve eclipsada por la descarada (y muy incorrecta políticamente) actividad publicitaria del neoconservadurismo. Las siguientes escaramuzas, se entiende tras leer Genios, serán (y Bloom parece insinuarlo) con la derecha: no se puede dejar el dominio de lo sagrado en manos de los fundamentalistas cristianos.
Es probable que el dominio de la Escuela del Resentimiento sobre los campus estadounidenses (y sus numerosas sucursales a lo largo del mundo) se extienda todavía por algunas décadas, o al menos durante los pocos años que faltan para que la palabra modernos acabe por sonar del todo antigua. La pertinacia de quienes, al estudiar la mediocridad, la estimulan acaso amargue a Bloom. Pero para quienes dejan ir, imperceptiblemente, casi todas las horas de lectura en el canon, no resta sino reconocer en el patriarca de Yale a un restaurador de ese orden que indica que la crítica es, esencialmente, el viaje por lo sublime. Bloom ha rescatado ante nuestros ojos la figura, vilipendiada durante un cuarto de siglo, del profesor de literatura como verdadero maestro de las humanidades, y su nombre se sumará a los de E.R. Curtius, Erich Auberbach, Walter Muschg, F.R. Leavis, Harry Levin, Hans Mayer, Albert Béguin. Este reconocimiento no significa adoptar ni servil ni universalmente la noción bloomiana de canon: aquello de dividir la historia de la literatura en una era aristocrática, otra democrática y definir la nuestra sólo como caótica me parece propio de un positivismo un tanto chato. También importa recordar que el canon, como comercialización pedagógica del saber, no interesa gran cosa a un espíritu más concentrado y agudo como el de George Steiner, y que tampoco ha hecho mella entre los críticos franceses (pienso en Marc Fumaroli), que resistieron heroicamente el asalto de la teorrea estructuralista.
Genios no es un ensayo sino una enciclopedia, y yo no le recomendaría a nadie que siguiese mi ejemplo, leyéndolo de principio a fin. Es el fichero (o el archivo) de El canon occidental y, como les suele ocurrir a las mentes brillantes, a cierta edad es difícil y hasta contraproducente cambiar de ideas y de prejuicios, aunque Bloom (Nueva York, 1930) se conciba a sí mismo como “un crítico empeñado en reeducarse”, declaración que sólo expresa buena voluntad. A veces, cuando a Bloom le da por regañarnos, uno querría decirle que, si sus alumnos creen que Hugo von Hofmannsthal es solamente el libretista de Richard Strauss y no el autor de La carta de Lord Chandos, pues peor para ellos: ése no es problema que deba preocuparnos al resto de la humanidad. Con todo, una década de exitoso peregrinaje ha relajado a Bloom, quien en Genios se muestra menos ansioso, tras haber descubierto con alivio que hay un mundo más allá de Yale y que, en sitios tan ignotos como Barcelona o Monterrey, hay lectores que llevan el canon en el corazón mucho antes de que él decidiera batallar por él.
Aludiendo a los nombres más comunes de los sefirot cabalísticos, Bloom divide Genios en diez grupos de diez autores, de grandes escritores o de novelistas o poetas “menores pero de gran estilo”. Siendo muy pobres mis conocimientos de Cábala, diré que la ordenación dada por Bloom a su libro es caprichosa, que responde a las exigencias de su propio genio (o duende, para decirlo con García Lorca) y al lector acaso le habría dado igual un orden alfabético que uno cabalístico. Pero me parece más interesante dudar del énfasis que Bloom pone en que todo lo que lo emociona sea gnóstico: si ya lo es, según él, la religión de Estados Unidos, es un poco excesivo que también la “religión de la literatura” resulte ser gnóstica. Quedémonos en que Bloom es, o quiere ser, gnóstico y que está en su derecho, como lo confiesa, de haber transferido al genio lo que Scholem atribuye a Dios según la Cábala. La lección en el fondo es grave y es hermosa: en la gran literatura no hay secularización.
Antes de proseguir con la reseña debo decir que esta edición española está plagada de erratas, tanto más sorprendentes por el prestigio y la calidad del sello que la edita. Algunas son tan graves como aquella (p. 101) que provoca que Tolstoi tome clases de hebreo con un rabino seis años antes de nacer, y otras reflejan que no hubo cuidado editorial o que se coló a la imprenta una versión defectuosamente corregida. Suena a mal chiste que, en una obra maestra de la crítica literaria, el traductor o el corrector ignoren que el famoso crítico francés del que habla Bloom repetidamente es Sainte-Beuve y no Saint-Beuve como allí dice. Capítulo aparte merece la selección de las citas que Bloom hace en el original y que ya estaban previamente traducidas al español, trabajo que se hizo de manera deficiente, olvidando traducciones canónicas (como la que hizo Cortázar de Los papeles del Club Picwick) o utilizando, para las citas bíblicas, no una edición de referencia (como la de Jerusalén o alguna de las viejas traducciones protestantes) sino una “Sagrada Biblia del pueblo católico” impresa en Colombia.
Pasadas estas aduanas el lector tendrá en sus manos un formidable libro de consulta, cuyas entradas dedicadas al genio de la lengua inglesa son probablemente insuperables. Hablando (y cito en desorden) de John Milton, S.T. Coleridge, John Keats, Flannery O’Connor, Wallace Stevens, D.H. Lawrence, James Joyce, William Blake, Jane Austen o Robert Frost, Bloom parece no tener rival por el vuelo intelectual desplegado ni por la pasión de la voz interior que lo anima. Si algo hay memorable en Genios es escuchar la voz del crítico como el viejo lector que multiplica su entusiasmo ante cada nuevo lector. Le queda muy bien a Bloom el papel de patriarca: ha sabido elevarse al nivel de Samuel Johnson, su maestro. Alguien dijo que Rilke era el Santa Claus de la tristeza; yo veo a Bloom como el Papa Noel de la crítica. Y abro mis regalos.
Cambiando a otras lenguas, como es previsible, una enciclopedia como Genios nos parece menos confiable. Bloom nunca deja de ser el profesor que le habla a sus estudiantes y nunca deja de ser, además, un profesor de Estados Unidos que le habla a los estudiantes de Estados Unidos. Piensa Bloom (aunque sería políticamente incorrecto que lo confesara abiertamente) que la literatura de Estados Unidos es la más importante de la modernidad, y procede en consecuencia, exaltando a Emerson, a Emily Dickinson, a Melville y a Whitman. En cambio, Poe le parece un mal escritor popularizado por aquellos que, por definición, no saben inglés: los franceses. La francofobia de Bloom va más allá de la justa reprobación del logocidio estructuralista, y al presentarse como voluntario para salvar a Emily Brontë de aquellos ¡que la quieren volver francesa! (p. 396), uno no puede sino pensar que Bloom ha sido víctima de la contaminación ambiental neoconservadora.
Pero en el pecado lleva la penitencia: Genios prueba una vez más que Bloom no sabe gran cosa de literatura francesa, ni le interesa saberlo. Sus páginas sobre los clásicos franceses inevitables son regulares, y en el caso de Proust recomienda la obra de un colega (en inglés) como la biografía de referencia, lo cual es absurdo para cualquier aficionado a las biografías de Proust. Algunas de las provocaciones de Bloom son muy finas, como ese elogio de Rimbaud donde desliza la observación de que semejante prodigio no habría hecho tanta mella “en la tradición anglosajona, infinitamente variada y heterodoxa” (p. 582).
En cuanto a los autores iberoamericanos, sólo queda agradecerle a Bloom que durante la última década, además de sus relecturas de Shakespeare, le haya dedicado más tiempo al portugués y al español. En el primer caso, es contagioso su descubrimiento entusiasta de Camoens lo mismo que certera su admiración por Eça de Queiroz, Pessoa, Machado de Assis y, ¡hélas!, José Saramago. En cuanto al segundo caso, tras pulir la estatua de Cervantes, Bloom explica mejor su excéntrico entusiasmo (ahora sabemos que cabalístico) por Carpentier y rinde los honores que ameritan, apenas, García Lorca y Borges.
Y es natural que para un crítico de Letras Libres cobre una importancia relevante lo que Bloom tenga que decir sobre Octavio Paz. Me parece, más aún, que ese capítulo es ciertamente útil para ilustrar el vicio y la virtud de Bloom como canonista. Hay varias afirmaciones que desde la ciudad de México suenan un tanto descabelladas, como aquella que en la página 642 define a Paz, imprecisa o aterradoramente, como un budista tántrico que adora al sol azteca (y a sus sacrificios humanos). Pero la intuición de Bloom para comprender incluso aquello de lo que tiene nociones de segunda mano acaba por imponerse, y el capítulo sobre Paz termina con unas líneas sobre el poeta y su ciudad natal que quizá ningún mexicano habría podido expresar mejor: “No se le hace un favor a un poeta al compararlo con Dante, y Paz —aunque es un artista maravilloso— tampoco saldría bien librado. Pero debo invocar a Dante en este momento para señalar que a pesar de la universalidad de su campo de acción —París, India, Estados Unidos, Japón— Octavio Paz estaba tan apegado a Ciudad de México como el exilado Dante a Florencia. Dante era tan orgulloso que se negó a volver a Florencia sino era en sus propios términos, y nunca volvió. Paz, alejado del gobierno a causa de los eventos de 1968, descubrió su camino de regreso a casa y merece ser recordado como el genio de su ciudad y de su nación”. (p. 655).
También me emocionaron mucho las palabras de Bloom sobre Freud (“No importa que haya querido ser un Darwin y se haya convertido en un Goethe”, p. 243) lo mismo que aquellas otras dedicadas a genios judíos como Kafka y Celan, donde las dos religiones de Bloom, el judaísmo y la literatura, sean o no definibles como gnosticismo, alcanzan una altura monumental. O esa adorable viñeta que pinta a Isaak Babel entre los cosacos, o el amoroso reconocimiento de la absoluta humanidad de Chéjov, o el retrato de Beckett deteniéndose ante el precipicio de la posmodernidad.
Pero todos tenemos prejuicios y los de Bloom, confesos, se refieren a los escritores que en diversos grados y formas incurrieron en el antisemitismo. En esos casos, quien había sostenido que no existe la historia sino la biografía declara que, tratándose de T.S. Eliot, hay que hacerle caso al poema y no al poeta. Y si la estima de Bloom por Ezra Pound ya era baja en El canon occidental, en Genios ha acabado por extinguirse, ninguneado por antisemita, de la misma forma en que el profesor de Yale declara que Céline le parece ininteligible y que buena parte de la religiosidad de Dostoievsky debe ser descartada como mera ignorancia de fanático judeófobo.
La crítica literaria, decía Oscar Wilde, es la única forma civilizada de autobiografía. Harold Bloom responde a esa frase edificante encarnando, a su vez, la parábola del hombre sabio que abandona la pacífica soledad del claustro y se decide a correr el riesgo de predicar por el mundo un conjunto de verdades. Y que alguien como él, con toda su grandeza y sus no menos notorios defectos, se haya convertido en un bestseller me parece uno de los acontecimientos literarios más notables del tránsito entre los siglos XX y XXI, un asterisco a favor de nuestro tiempo, que me deja algunos motivos de optimismo. En todo crítico existe la tentación de escribir una enciclopedia no habiendo encontrado, como dijo Alberto Savinio, una que estuviera redactada a su gusto. Harold Bloom es de los pocos que pueden presumir, tras Genios, de haber llevado a cabo esa hazaña. –
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.