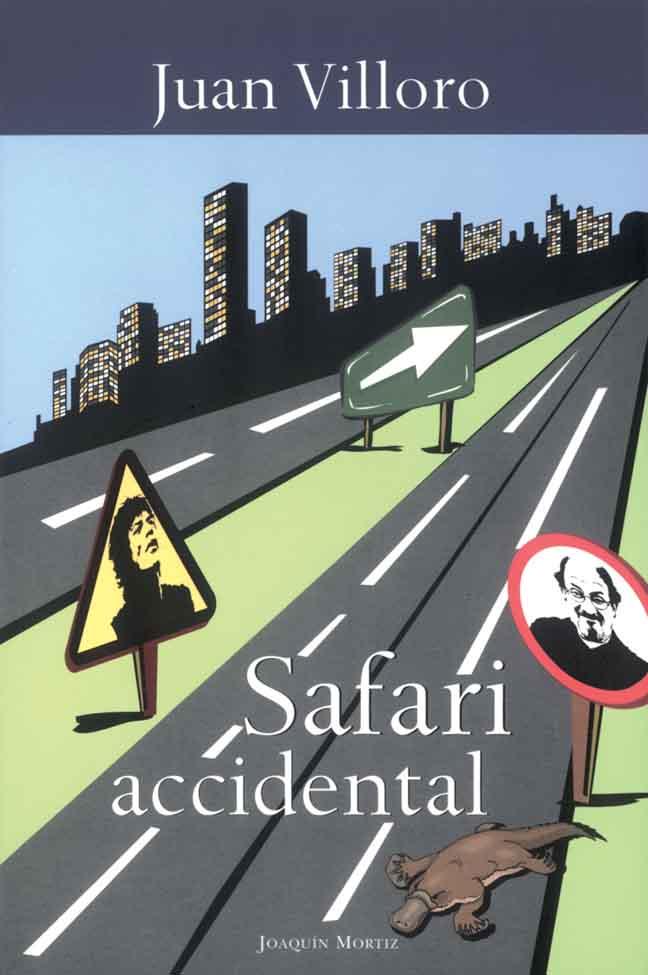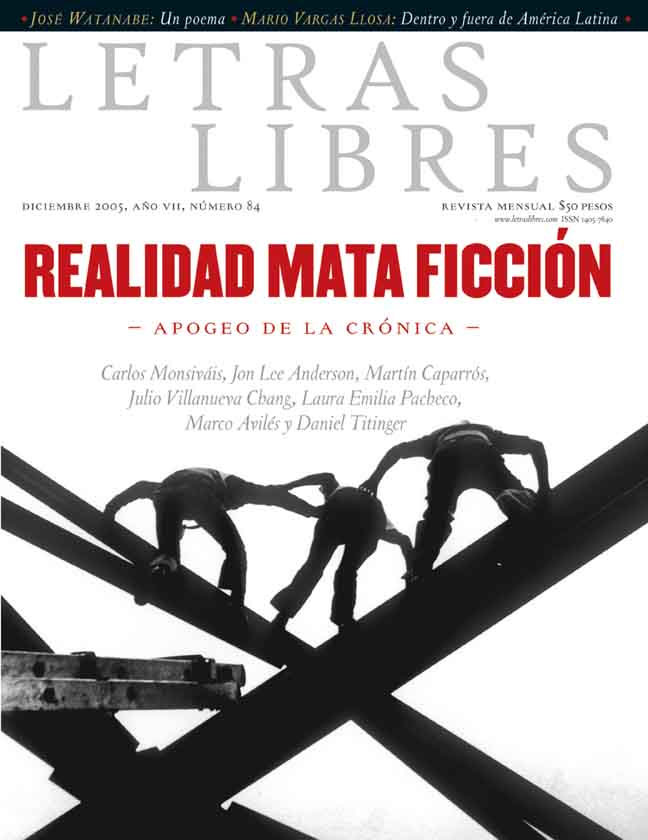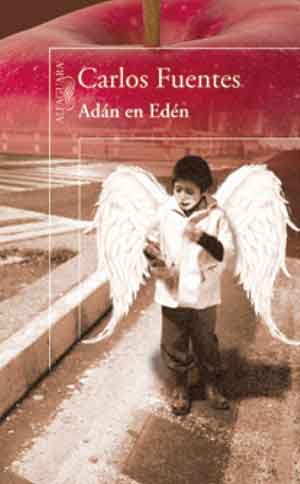Francis Scott Fitzgerald definió así el oficio de escribir: “Los autores tenemos dos o tres experiencias conmovedoras en nuestras vidas, experiencias tan asombrosas que no nos parece, en el momento, que nadie más ha sido atrapado por ellas, ni machacado y deslumbrado, y asombrado y golpeado y roto y rescatado e iluminado y recompensado y humillado nunca antes de esa misma forma.” En clave menos irónica, Fitzgerald acierta al menos en una idea: sentarse a escribir sobre algo requiere que estemos muy interesados en hacerlo, en el tema, los detalles, el personaje, la imagen, la musicalidad. Que se nos vaya la vida en ello. De otra manera el esfuerzo no valdría la pena y el lector lo percibiría desde las primeras páginas. La mayoría de los libros son abandonados por eso en la página once.
Digo esto porque el día que recibí Safari accidental de Juan Villoro pensé ingenuamente que leería las primeras dos o tres crónicas y me iría a dormir para continuar con la lectura al siguiente día. Lo terminé esa misma noche. Así es la desigual relación entre escritores y lectores: lo que al autor le lleva años de dolores de espalda al lector le toma una noche despacharlo. Uno de los secretos de Safari accidental es que parece una reunión de crónicas separadas, pero no lo es. Es un libro del “arte del hecho” que lleva sumergida una memoria personal. Por debajo de los encuentros con Mick Jagger, El Fisgón o la ciudad de Berlín corre la voz de Juan Villoro, que va tejiendo sin que nos demos cuenta una memoria de eventos, conclusiones sobre la vida, y opiniones, filias y fobias; desde su despreocupada existencia en el México post-68, el del Libro Negro y las fichas de la policía política contra su papá, hasta sus conversaciones con Martin Amis y ese melancólico Salman Rushdie que sabe que será abducido en Tequila, Jalisco, por un helicóptero de Scotland Yard. La novela sumergida en las crónicas es más accidental que cacería: cómo el niño que hablaba a Radio Éxitos para votar para que pasaran el Sergeant Pepper’s completo, con el tiempo, entrevistó a Yoko Ono; cómo el desentendido preadolescente de doce años que medio entendió que los disidentes políticos iban a Lecumberri terminó siendo el lúcido cronista del EZLN; y, en fin, cómo el aficionado al futbol terminó discutiendo de táctica en una mesa de café con el director de la selección nacional. Por supuesto no existe el cómo. Para Villoro es el azar. Todo embona en la literatura aunque nada lo haga en la vida. Y entre el safari —sacar la escopeta de la mirada a la caza de personajes y hechos— y lo accidental —que te apasione lo suficiente como para escribirlo—, lo que queda es la crónica personal que se distancia y acerca como convenga al ejercicio de seducción que es escribir para publicar esa misma semana, con las obsesiones de las que hablaba Scott Fitzgerald que rompen y humillan pero recompensan y asombran, todo a la vez. El azar en Juan Villoro se asimila al viaje mismo.
Breve intento (fallido) por definir lo villoresco
“Uno de los misterios de lo ‘real’ —escribió Villoro en su anterior libro de crónicas, Los once de la tribu— es que ocurre lejos. El mecanismo emocional de los autores resulta siempre esquizofrénico. Para alejarse de la soledad del que escribe ficción, el autor se hace cronista y va a la selva, al estudio de grabación, a una cita secreta”. Al contrario de Arturo Pérez Reverte, que huyó de las bombas para hacer novelas, Juan Villoro huye de cada una de sus novelas y cuentos para ir a lo que está lejos, lo que signifique un viaje donde las maletas siempre se pierden. De hecho, la certeza de que se van a perder es lo que lo mueve al viaje. Sin equipaje, se lleva a sí mismo y de esa manera un apasionado retrato de Berlín a lo largo de dos décadas incluye una escena alucinante de Villoro buscando a su madre perdida dentro de un museo ya cerrado en que exhiben las piezas del origen, las de la cuna de la civilización. De la misma forma una crónica sobre la costumbre de comer chile se presta a la teoría: “La pedagogía del ardor avanza hasta la graduación en que un discípulo ya no sabe si le gusta lo que le pica o le pica lo que le gusta.” Y, para insistir en la idea de que el residuo de algo es importante, compara la vida con un aguacate: con el hueso dentro se conserva mejor. Lo villoresco es precisamente ese estilo literario que encuentra en el confeti que escupía el subcomandante Marcos el detalle que lo revela como iracundo.
Villoro confiesa: “Me hice cronista gracias a las narraciones que Ángel Fernández hacía de los partidos de futbol. Por ejemplo, en los Mundiales salía el equipo de la URSS y Ángel Fernández decía: ‘Ésta es la escuadra de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con camiseta roja, y con las letras CCCP en la espalda. Y ustedes se preguntarán que quiere decir la CCCP. Es Cucurrucucú paloma’.” Lo villoresco parte de esta premisa, pero mezclado con una referencia a Elías Canetti. La magia está hecha: no es el paraguas y la máquina de coser en la mesa de operaciones de los surrealistas, sino una versión pop de la misma. El momento en que una discusión sobre la guerra de Iraq se encuentra, de frente, con un papatzul.
La crónica como VTP (“Viaje Todo Publicado”)
Villoro es un cronista globalizado: lo mismo habla de las computadoras Apple que de Bono. Lo mexicano se afianza como certeza de relajo, pasión por el dolor, y celebración de la derrota. A diferencia de Carlos Monsiváis, que es el decodificador de lo mexicano —lo popular, lo no oficial, el desciframiento puntual de nuestros códices modernos, llamados también movimientos de la sociedad civil—, Juan Villoro descifra a México en relación con la modernidad, no necesariamente social, sino siempre viajera. Sus temas están en proceso de legitimación vía la palabra escrita: la risa, el cómic, el rock, los escritores que son pop stars. Hay un afán de modernidad en todo cronista: la actualidad como el presente del autor. Villoro descifra de igual forma otras modernidades: la de Berlín oriental, La Habana, Chiapas o Disney World. A todas llega como un testigo que platica, piensa, escribe y toma un avión de vuelta.
Villoro, al igual que Monsiváis, siempre está en tránsito entre Zacatecas y Praga, Nurío y Barcelona, con la diferencia de que su escritura abarca el viaje. La crónica en Monsiváis es una minuciosa labor de ciudadanía crítica que lee la realidad mexicana hasta cuando está en Tokio; Villoro hace del tránsito su patria, mezcla de lugares, memorias, percepciones, teorías. Por su pertenencia generacional, es necesariamente un autor en el que las fronteras nacionales se distienden hacia todo lo que la mirada del viajero abarca.
En Safari accidental hay una patria construida donde Augusto Monterroso es vecino de Peter Gabriel y, juntos, comen mole. Es el nómada con la mirada lista desde que el avión aterriza. El tema es el del pasajero: el viaje como azar, el viaje como punto de llegada.
Paul Bowles escribió que viajar era una forma de la muerte. Se refería al transplante de un ser a un contexto siempre exótico donde es necesario reinventarse y descifrar el nuevo entorno. Para Villoro aun la memoria es un transplante. Si en Palmeras de la brisa rápida —una de las mejores crónicas de viaje publicadas el siglo pasado— confronta la memoria histórica y personal con el viaje, en Safari accidental lleva el ornitorrinco en la maleta. En su prólogo al libro y parafraseando la idea de Alfonso Reyes de que el ensayo es un centauro, Villoro define la crónica como un ornitorrinco. Creo que, antes que el género, el ornitorrinco es el propio autor que viaja atravesado por la prosa, la poesía, la comedia, la cita y el aforismo. Y ese equipaje se abre en medio del aeropuerto global. –