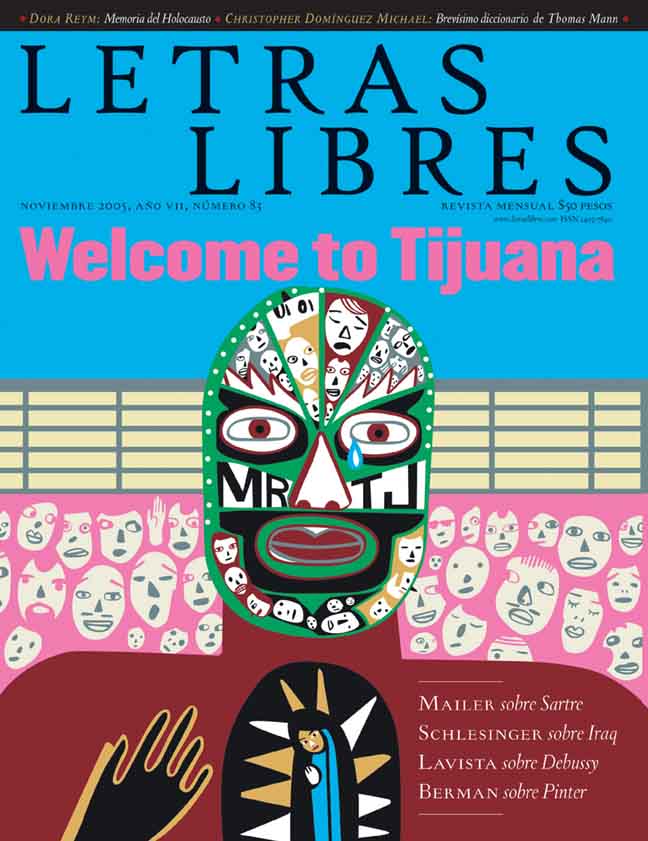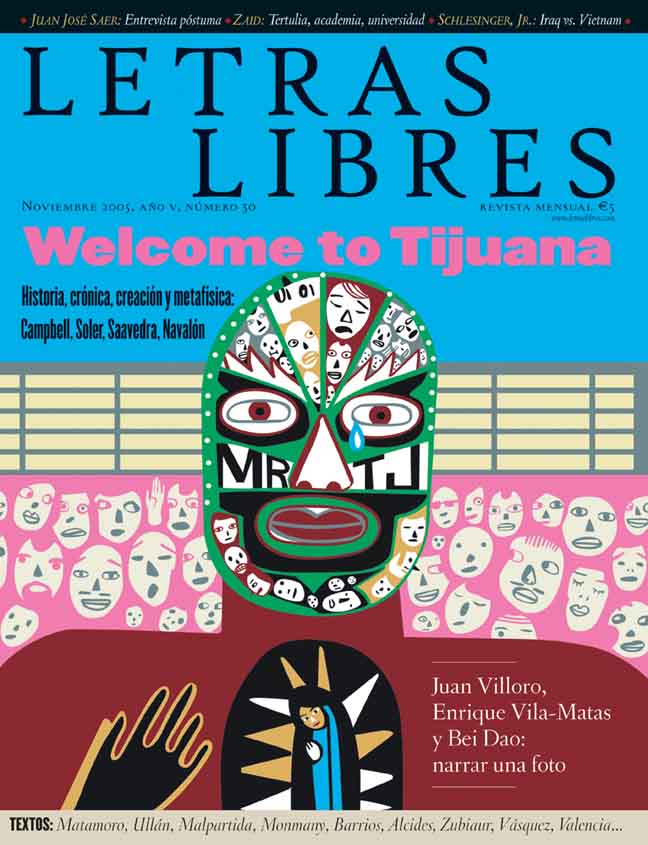Algunos mensajes antiguos en el tag-board arrojaban pistas. Tan sólo un eco de lo que otros, mejor informados, intuían de lo nuestro como algo posible, algo que sucedería. En cualquier sitio, una noche cualquiera, estaba presente esa locura con cero estadísticas, puro estímulo frío.
Lo que quedaba de la experiencia sería un afiche de juventud perdida, conversaciones para fiestas futuras, un cúmulo de citas signadas por el fracaso, la historia sesgada en poses ambiguas que alguien, algún día, trataría de armar sin considerar que le faltarían piezas (la más importante, lo esencial, the easter egg). La realidad era, everybody knows, algo que sucedía. Una puta cosa sensible.
Encendí el auto y, tras ponerle play a la banda sonora escogida, me dispuse a la labor. Algo glam casi post punk. Tanto por hacer en tan poco tiempo, lograrlo era mi mejor apuesta. Cumplir es una promesa, la excusa perfecta para el idealista que todos llevamos a cuestas. Eso lo supe desde el inicio. Por eso, con afán divertido, imaginé un sinfín de escenarios posibles (la parte alta de la city, la danger zone del junkie-art, bajo aquella banderota zedillista) para el encuentro de un grupo desconocido sin las excusas propias de un modo de producción avasallado por la tendencia neoliberal, la paranoia por la economía de conocimiento o los intentos histéricos de un stand-up comedian para trivializar una tragedia que, a pesar de lo que se proclame, cada cierto tiempo se repetirá: nuestra tambaleante torre existencial, nuestra ola de pasiones mutiladas, nuestra indolente tempestad. L’indifférence.
Qué historia contar si no había historia, sólo retazos de sit-coms, still lives de clase media en deriva situacionista ante el influjo de realidades periféricas, amplificadas y sedadas por el anonimato. A veces, cuando la gente observa una pintura vulgar, se reconoce a sí misma; son simples sujetos de la primera hora, con un valor coreográfico que valida ese realismo neurótico en dosis de galería. Todo era cuestión de suerte o que algo hiciera clic para recordar aquellos quejiditos de placer rizomático que sirvieron de enganche a una postura política como premio de consolación. We’re all pretenders.
Recogí a Boo en la central de autobuses. La reconocí de inmediato. Súper skinny, tras capas y capas de ropa. Algo tímida, barely legal. Con el feeling ultra cute, más cerca del pop luminoso de Shibuya que de la teatralidad gótica que hacía estragos en Los Ángeles. Subió al auto y, antes de saludar, lo primero que dijo fue: Im losing my edge. Entendí de inmediato el sentido de la contradicción. Nos hicimos cómplices.
Ander fue el siguiente en abordar. Había quedado en verlo en un café del downtown. Puntual as fuck. De apariencia taciturna, gafas protectoras, un dejo intelectual. Horas después, tras una conversación en escalones, descubriríamos que había sido profesor universitario, que abandonó su puesto porque no quería pasarse el resto de sus días tratando de conseguir aquellos pantalones de tweed que celebrarían su llegada a la Academia de puertas cerradas y que, cosas del pragmatismo mal aplicado, siempre hablaba en plural cuando mencionaba el libro que había escrito. Se volvió focata, vivía pegado al desvarío que le proporcionaba una pequeña línea delgada. Lo que había que oír.
Puse otro cd, remezclas fortuitas del futuro reciente en mash up. Observé de reojo a mis pasajeros: un borderline, una chica sin fuero. Me sentí boy-scout haciendo obras buenas que le harían ganar una estrellita. Sin embargo, lo mío era otra cosa. Nunca estuve desesperado; nunca demasiado triste; nunca fui hermano gemelo de la angustia y otros problemas existenciales; nunca imaginé la posibilidad de sufrir esa crisis de mediana edad que, señalan los tests en las revistas de tendencias, te mastica y traga; nunca sentí esa envidia envasada en frascos importados. La felicidad llegaba a borbotones, me hacia sudar en espiral. Era, puedo decirlo, un sujeto duty free.
Boo lo tenía clarísimo. Nada de enfoques subversivos o pintas con motivos partidistas. Odiaba a la prensa sensacionalista, a la virulencia propulsada por un tipo de acné severo y al sentir carioca de los que apoyan la instalación de las regasificadoras en desarrollos turísticos. Una chica wi fi, conectada con todo, que dedicaba versos on-line al hombre que se fuma la vida en el bar de los rostros cansados o a ese perfil desdibujado, casi humano, que moría solitario de sida. Ella sabía bien lo que quería. Lo tenía planeado hasta en los detalles ultra específicos. Pero lo nuestro era cosa de cinco, teníamos que ponernos de acuerdo (eso, ella lo desconocía).
Enfilé a un bar alejado del circuito de los chicos felices. Un sitio trendy a la inversa, música selecta y ese 2×1 toda la noche. Estuvimos tranquilos, bebiendo cerveza y hablando de cosas inciertas: el nuevo ansiolítico que se podía comprar sin receta, del sexo sin juego ni riesgo, del amor fou e insípidos intentos de ligar la belleza en forma exacta y neutral. Boo era graciosa, pasaba de los gags a los gadgets o al trick or threat sin pudor alguno; Ander, algo nervioso, mencionaba a cada instante que traía un gift para nosotros; y yo, sonriendo, confesaba que nunca había tocado unas tetas de silicona mientras presumía mi chapita de Deleuze. Afuera, sin que nos enteráramos, un grupo radical de chicas gordas tiraba piedras a modelos que lo único que hacían era protegerse la cara y correr hacia la puerta del club. No las dejaron entrar.
Tamborine llegó con Nanilkah. Se conocían de nada pero, a nuestros ojos, parecían grandes amigos. De esos imposibles, ridículos. La frase "The suffering’s going to come to everyone someday", impresa en la t-shirt de Tamborine (alto, pelo largo, rubio, algo fornido) reafirmaba la estética death metalera que (re)cargaba en forma simbólica; ella, por su parte, encajaba en nuestra idealización de las amas de casas que vimos en la pasada temporada televisiva: puro deseo insatisfecho, una provocación aletargada. Ya de cerca, en el trato íntimo, Nanilkah era un 4 queriendo ser 9, alguien que pedía a gritos un poquito de atención, que pretendía escapar a una estrategia familiar hegemónica con el firme propósito de la individualidad en dosis freak. Lo consiguió a medias.
Con el brío que nos dio el cristal que Ander extrajo de unas bolsitas de plástico y que compartimos en el baño, hicimos una fiesta. En ese estado saludé a Hache que no entendía el motivo de nuestra euforia pero brindaba por ella, a Monique que insistió en tomarnos fotos de baja resolución con su celular para "postearlas mañana, amigos", a un eléctrico Matt que externó sincero un "Los hombres son unos pendejos. Éste es mi último año como gay", antes de perderse en la pista de baile con Melissa, la chica con los hombros más sexys en la city. Todos reímos y, por un largo instante, aquélla fue la noche ideal: the perfect choice, the perfect drug, the perfect people. Falling and laughing, dancing and drinking, fotos y risas: nuestra gran noche.
En ese momento, antes del grito "Last call for drinks" del mesero en turno, olvidamos que un día la violencia cotidiana y su entorno desencantado nos atrapó con su carga sin sentido para, mejor opción, concentrar nuestra atención en ver a una pareja borracha haciéndolo en el ala izquierda del minúsculo dancefloor o contar nuestros hábitos de consumo cultural. ¿Cuándo empezamos a ser sólo siluetas? inquirió sin resultado Tamborine antes de exigirle al dj que pusiera un tema de Iggy Pop. Era obvia su selección: "Lust for life." En la mesa, medio acalorados por tanto derroche de emotividad, brindamos por ello.
Horas después, ya en otro sitio, mirando de frente a la ciudad y su amanecer aún pude escuchar los primeros acordes de "Magic", mi canción favorita. Segundos después, un ligero olor a gas hizo que perdiera el sentido. Los demás ya habían partido.~