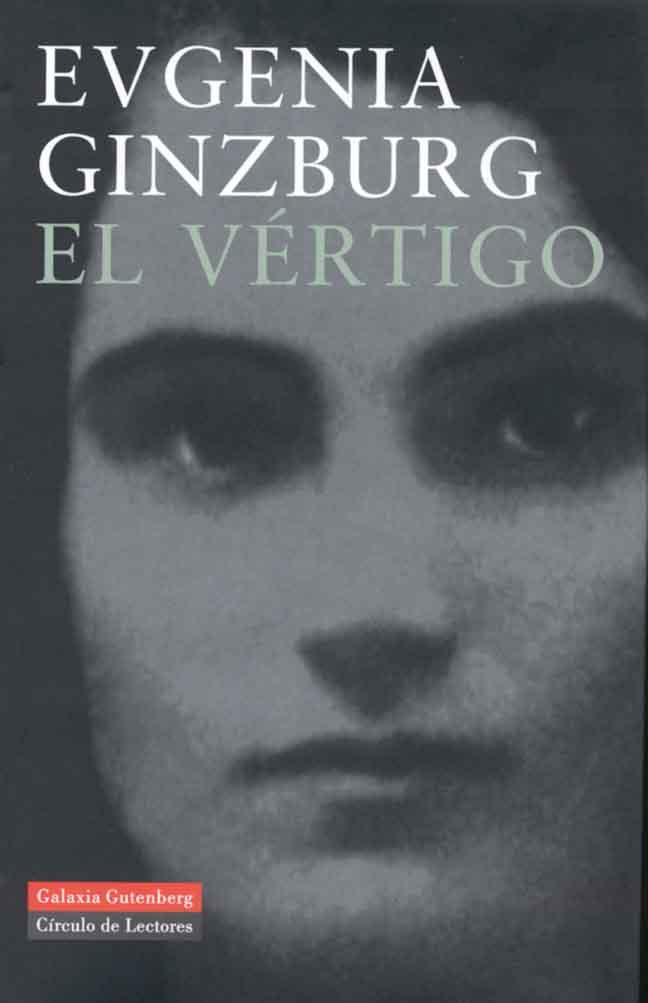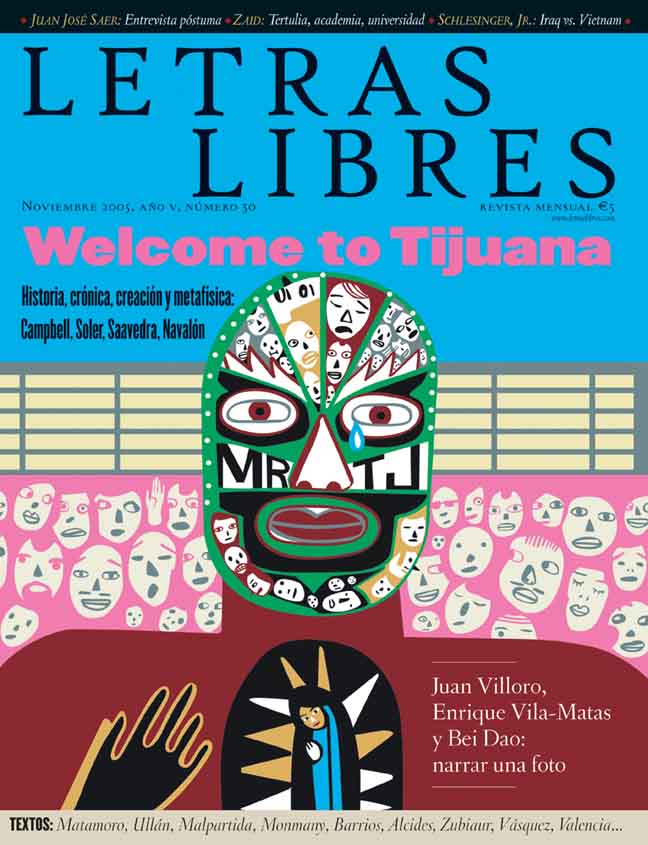¿Cómo contar con lucidez y sin demasiada amargura el robo de media vida por un déspota? Si se piensa despacio no fue pequeño el desafío de Evgenia Ginzburg, que al subir al avión a Moscú después de treinta años en Kolyma, el congelado infierno soviético, víctima de Stalin, con lucidez le agradece a Dios no sólo haber conservado el cuerpo, ya de por sí un milagro, sino el alma: seguir siendo capaz de reír, de odiar y de entusiasmarse. Y lo hace porque en el avión embarca con otro superviviente reducido a vegetal.
La literatura concentracionaria, una de las que definen el siglo XX, suele reunir tantas coincidencias que seguramente se organizan ya congresos y algún profesor andará ya clasificándolas en categorías. Pero una cosa distingue a las que cuentan el Gulag: la duración. Frente a los relatos de Primo Levi o Jorge Semprún de los campos de concentración nazis, donde lo imposible era superar los dos o tres años, los relatos de Kolyma de Shalamov, Solyenitsin o Herling son también los de imposibles supervivencias. ¿Cómo se puede sobrevivir de minero o leñador a 500 bajo cero y comiendo pan congelado? Pues algunos podían. Entre otras cosas, como ilustró Anne Applebaum en Historia del Gulag (Debate), porque el Gulag fue durante mucho tiempo (casi todo el periodo soviético) una empresa económica con peso relevante en la economía del país. Mayor, en cualquier caso, que la industria de trabajo esclavo de los nazis, supeditada a la prioridad absoluta de asesinar a los judíos.
La literatura concentracionaria es algo aparte por una razón: ¿cómo contar lo incontable? ¿lo tan siquiera innombrable por inconcebible? No es extraña la reticencia de los rusos a recordar hoy aquellos tiempos, según cuenta Applebaum, o los años que tuvo que esperar Primo Levi para que le escuchasen. A fin de cuentas, Jorge Semprún, según narra en varios de sus libros, se tuvo que autoconceder el olvido un par de décadas para poder recordar sin ser devorado por la memoria.
Alguien le pregunta a Evgenia Ginzburg al final de su libro cómo es posible que pudiera recordar con tanto detalle su paso, no por un purgatorio, sino por un infierno de 30 años (son dos libros en realidad, uno sobre la cárcel y otro sobre el campo de concentración y los años esperando en el norte la rehabilitación), y ella responde que si consiguió cruzarlos fue para recordarlos y dar testimonio. Y eso es lo que hace. (Por cierto que sugiere que los siguientes tampoco fueron un balneario).
Por ello mismo, como sucede con casi toda la literatura concentracionaria, construye su libro con una máxima ambición de claridad. Sólo Paul Celan, quizá, de los más conocidos, ha dado un testimonio hermético de la experiencia de los campos, que por otro lado es casi informulable. ¿No es eso misterioso? Igual que Levi, que Solyenitsin, que Shalamov o que Semprún, incluso, que si juega arriba y abajo con la memoria es por un mayor deseo de exactitud, Ginzburg escribe con la claridad de la profesora de colegio que por otra parte es, y esa claridad deja ver el deseo de llegar al fondo de su testimonio en el relato de experiencias por completo intolerables, como la separación sin plazo de sus hijos o la noticia de que uno de ellos muere sin haberlo podido volver a ver.
Como ella misma explica, esa descripción cronológica y sencilla responde al deseo de no dejar al lenguaje ninguna zona de oscuridad y por el contrario reservar por completo el misterio a la historia que cuenta, cuyo motor principal es sólo uno: ¿Cómo fue posible? ¿En aras de qué valores? ¿Con qué lógica enferma? O sea, cómo fue posible que un par de generaciones soviéticas que, a la altura de los tardíos años treinta, aún conservaba cierto entusiasmo revolucionario (cierta ingenuidad, se podría decir también) fuese sacrificada en masa, mediante asesinatos y deportaciones al hielo de Kolyma, territorio maldito del que casi nadie volvía, en aras de los retorcidos cálculos, aún hoy incomprensibles, de uno de los dos o tres mayores criminales del Siglo XX. Y la competencia fue dura, como saben hasta los niños de pecho.
Y eso es lo que cuentan los dos libros de Ginzburg, que sin duda pertenecen a la categoría de “la obra de una vida”: no tanto los porqués de haber entrado en esa lotería demente de las condenas sin verdaderas razones —las condenas por supuesta “intención”, no por actos comprobados, menos ajenas a nuestro mundo de lo que pudiese parecer—, sino cómo lo vivió una joven universitaria, esposa y madre de familia, leninista y miembro del Partido, y las sucesivas etapas: primero la estupefacción, en un mundo en el que la verdadera tortura es la incomprensión pues se ha quebrado toda apariencia de lógica: “…cuanto más limpia es la cárcel, nutritivas las comidas y benigna la vigilancia, tanto más cerca está la amenaza de la muerte” (p. 118). O como contaba Primo Levi, “aquí no hay porqués”, según le contestó un oficial nazi en Auschwitz cuando formuló la pregunta.
La incredulidad, luego, de que pueda existir un mundo como el de la prisión y el del campo, con el lento regreso de las ideas hechas a los valores esenciales del rechazo a cualquier razón de Estado y la salvaguarda de la libertad, que es sólo una, y del individuo. (Hay que recordar el clásico discurso marxista “antipequeño burgués” contra la libertad individual para calibrar la dimensión del viaje de regreso): “Usted es de los que todavía cree que hay presos de conciencia buenos y presos de conciencia malos”, dice Ginzburg a través de un veterano prisionero. En otro momento una presa comunista alemana muestra sus nalgas torturadas por la Gestapo… y sus uñas arrancadas después en el Comisariado del Pueblo.
Todo ello va acompañado del despliegue de inconcebibles tácticas para sobrevivir. Y el intento de preservarse el alma y mantener comportamientos de ser humano cuando y donde ya no parece posible. Aquello que hacía Iván Denisovich, en el libro de Solyenitsin, de quitarse el gorro para comer a 500 bajo cero y seguir siendo una persona. Es decir, no aceptar la sentencia de convertirse en fiera que, más que la privación de la libertad y el quiebro de una vida, parece ser la verdadera condena de los campos de concentración.
Puede que todo ello parezca conocido, y también algunas salidas de patético nacionalismo, según las cuales los “rusos” son así, frente a los “alemanes” que son asá, y cosas por el estilo. Pero, aunque Ginzburg presente su libro en el epílogo como las “memorias de una leninista” (lo que no siempre encaja con algunas páginas), en última instancia se trata de un testimonio que, por su fuerza, ayuda a vacunar contra el fanatismo. Y de ningún modo sobra su edición en 2005, pues viene a combatir en lo que se pueda el constante resurgir de la amnesia, con esta coartada ideológica o aquella, y la continuación de las complicidades y silencios de tantos años. –
Pedro Sorela es periodista.