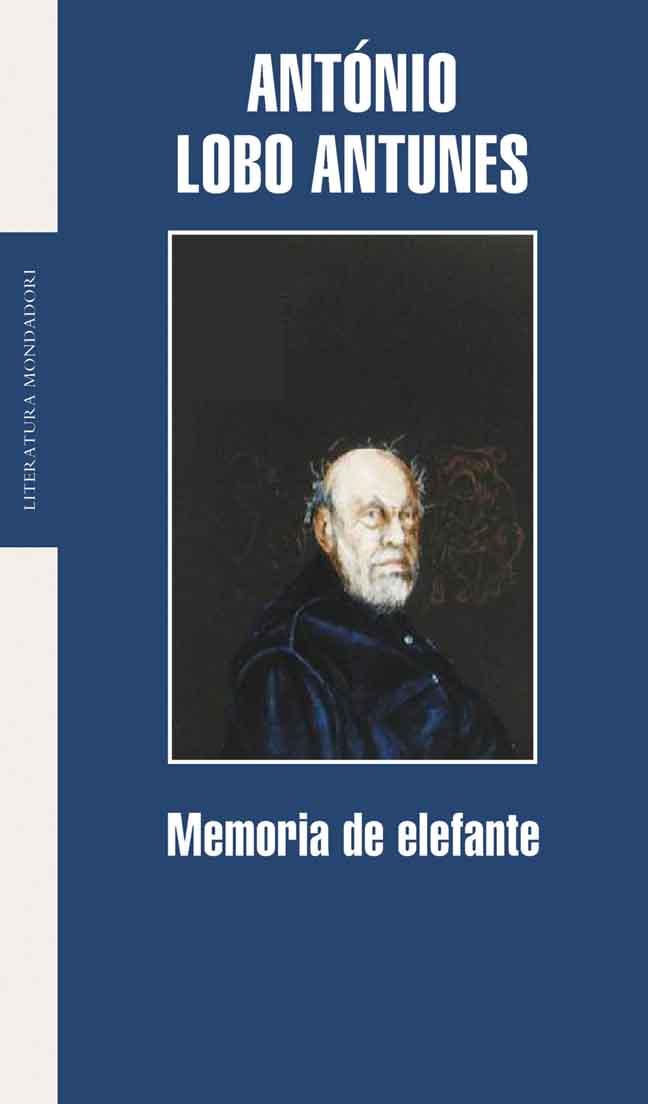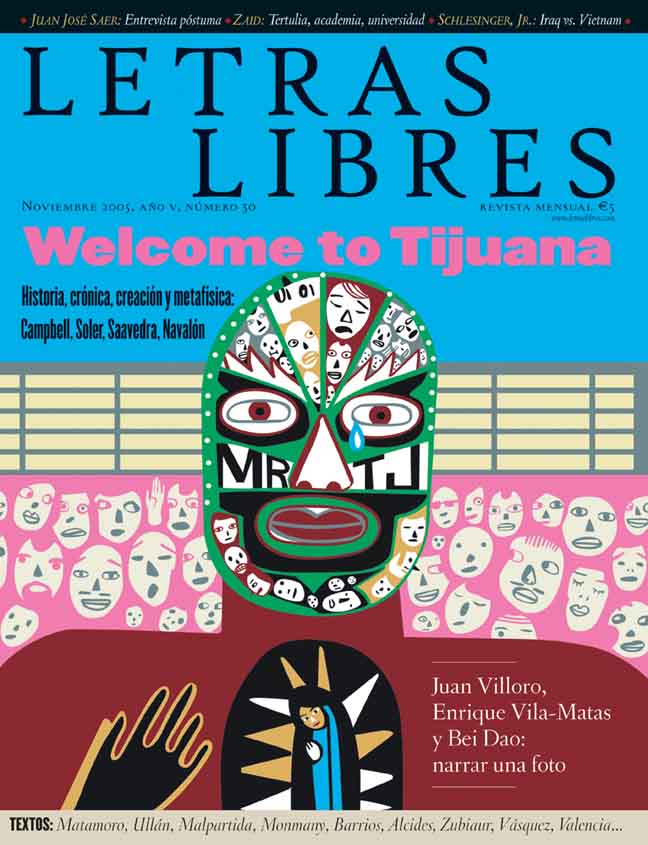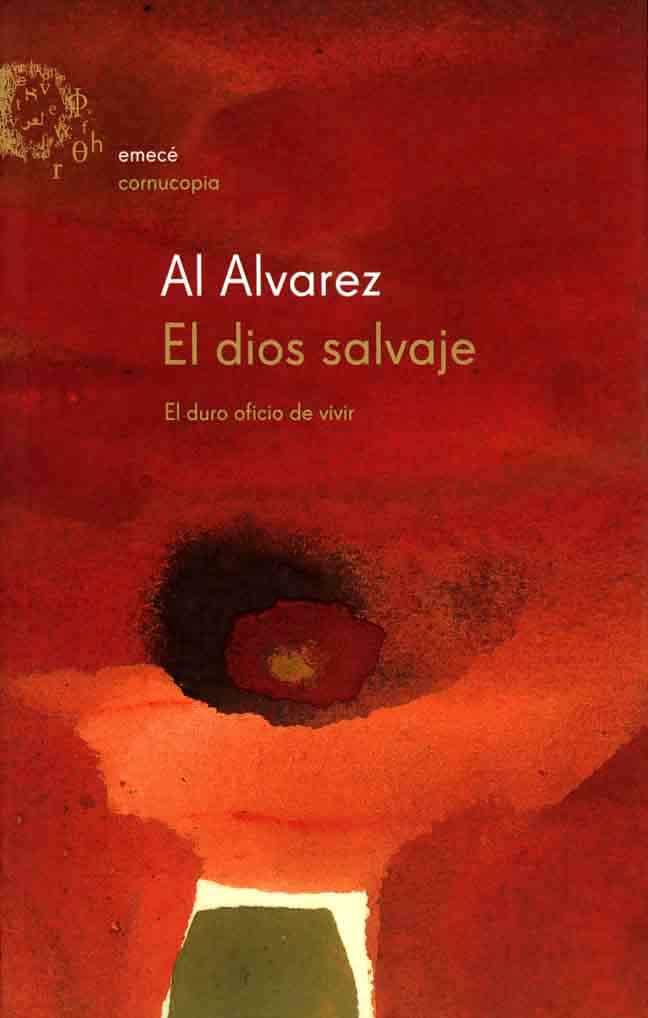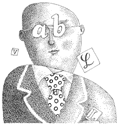Sí, la narrativa de Lobo Antunes avanza de la mano de la vida cotidiana que la produce, y el narrador, como el navegante, anota altibajos emocionales, recuerdos y paradojas de la identidad en un manuscrito escrupuloso y contingente que adquiere la forma de un cuaderno de bitácora: escribe su singladura vital en el océano de las palabras, convocándolas al texto y luego corrigiéndolas hasta la extenuación. “A escrita é a vida, e a vida a escrita: ou melhor, a vida é texto” (Colóquio Letras, n062, Julio de 1981).
Memoria de elefante (1979) transcurre a lo largo de un día y de una noche de crisis existencial de un psiquiatra que, como Lobo, desea en realidad consagrarse a la escritura y que, como Lobo, atraviesa extraviado un páramo yermo de su existencia. El autor ha confesado que inició la escritura de su primera novela aún casado con su primera esposa, Zé, si bien maduró y concluyó cuando el matrimonio ya se había separado y “sí, Memoria de elefante es la historia de esa separación y es un libro en el que se adivina un gran sufrimiento” (María Luisa Blanco, Conversaciones con António Lobo Antunes, Siruela, Madrid, 2001, p. 55), el de quien deambula errático entre lo que pretende y no consigue y lo que consigue pero desprecia. Las contradicciones que atormentan al narrador, tanto al menos como los hallazgos que iluminan la noche oscura del alma, constituyen la sangre que corre por las venas de un texto cuyas virtudes catárticas, como las de Os cus de Judas (En el culo del mundo, 1979) y otros libros primerizos que le liberaban de sus obsesiones, no ha negado nunca su autor.
Esta opera prima de Lobo inaugura su adicción al monólogo, suerte de alambique por el que fluye el universo interior de un narrador siempre identificado, en última instancia, con su autor. No se trata aún de la escritura desatada y al galope del monólogo que cierra Buenas tardes a las cosas de aquí abajo (2003), homenaje al vómito verbal de Molly Bloom con el que Joyce enmudeció su Ulises, sino de un vehículo para la introspección y la reflexión acerca de su propia existencia, cargada con el fardo de muchas dudas y de demasiados demonios. Las páginas de esta novela valen por el pecio del naufragio existencial de su narrador, obsesionado por su recuerdo de los horrores de la guerra de Angola —a cuyas secuelas morales dedica En el culo del mundo— y vulnerado por el absurdo fracaso de un amor intenso por su esposa, circunstancias ambas que le despiertan la turbia conciencia de estar llevando una vida vacía que va transfiriéndose al texto del relato en forma de paradojas, digresiones, violencia verbal, histrionismo y depresión. Su narrativa no es sino un asidero emocional que jamás oculta las virtudes redentoras de la escritura, y no en vano son sus lecturas de San Juan de la Cruz y de Quevedo las que afloran en muchas de las complacencias líricas en las que se deja caer el narrador, forzado a servirse del lenguaje en segundo grado de la metáfora para alcanzar a escribir acerca de lo inefable, literalmente de lo que no es posible contar. Y en esa lucha por trasmitir lo que lo atenaza, se encuentra ya la ansiedad que el lector acostumbra a descubrir bajo las frases de Tratado de las pasiones del alma (1990), de Esplendor de Portugal (1997), de Exhortación a los cocodrilos (2000).
Una incansable concatenación de referencias a autores y obras hace las veces de andamiaje al discurso de un narrador renqueante, bisoño aún, que precisa del tejido de citas para impostar su voz y hacerse oír (“pensaba en la composición de un largo poema malísimo inspirado en el Pale Fire de Nabokov, y creía que había en él la amplia fuerza del Claudel de las Grandes Odes templada por la contención de T.S. Eliot: la ausencia de talento es una bendición”, p. 98). Como cualquier otro principiante, Lobo Antunes escribe sin atreverse a escribir solo, y convoca a los maestros a una suerte de aquelarre literario.
Se mueve en coordenadas literarias hasta alcanzar el punto en que las palabras ahogan a las cosas o, lo que es lo mismo, hasta hacer que el referente no sea ya el mundo, sino la literatura: resuelve su enésima parodia del método freudiano acudiendo a la literatura de Proust, “—Mi bisabuelo se mató con dos pistolas al descubrir que tenía cáncer. —Usted no es su bisabuelo —explicó el psicoanalista rascándose el codo—, y ese Guermantes suyo es sólo un Guermantes” (p. 116); el narrador convierte de nuevo en personaje literario a una enajenada vaporosa y esquizofrénica del manicomio: “¿Cuándo fue que me jodí?, se preguntó el psiquiatra mientras Charlotte Brönte proseguía impasible su discurso de Lewis Carroll grandioso” (p. 22); construye comparaciones que no remiten ya al mundo sino a la propia ficción literaria: “se sentía como el coronel de García Márquez, habitado por la soledad sin remedio” (p. 132); no concibe una sola frase que la literatura no haya hecho suya: “un día me compraré un collar de cuentas freak y un juego de pulseras indias y crearé un Katmandú solo para mí, con Rabindranath Tagore y Jack Kerouac jugando a la brisca con el Dalai Lama” (p. 41); juega el narrador a convertirse en personaje, a mitificarse, “tú tranquilo, que después de que yo muera publicarás mis inéditos con un prefacio aclaratorio. Tú serás Max Brod y podrás llamarme en la intimidad de la cama Franz Kafka…” (p. 57). Un dandy americano y un místico español comparten esta frase cuya forma remite a San Juan de la Cruz pero cuyo contenido le guiña un ojo a aquella vida disoluta del padre de Gatsby, “El médico se acordó de una frase de Scott Fitzgerald: en la noche más oscura del alma son siempre las tres de la mañana” (p. 148). Literatura literaturizada. Lobo Antunes escribe todavía de cara a la galería. Provocador, necesita ser brillante a toda costa y a cualquier precio, y engarza muchas de sus frases como quien engarza las cuentas de un abalorio: “pertenecía a la clase de portugueses que transforman los acontecimientos de la vida en una sucesión estremecedora de diminutivos” (p. 71), u “Odié a Dylan Thomas sin que lo supieses siquiera, odié a ese cabrón galés que reventaba los gruesos diques del lenguaje con venteadas frases llenas de campanas y de crines, ese amante de espuma, ese hombre que vivía en una botella de whisky como los barcos de los coleccionistas, ardiendo en su llama de alcohol con dolorosa gracia de fénix” (p. 134), o bien “y así, insignificante Pierrot de un carnaval frustrado, me consumía rápidamente en una llamita portátil de angustia” (p. 136). Su prosa milimetrada, efectista y teatral está aquí lejos todavía de la que, magmática y arrobada, desmenuzada en sintagmas que se suceden hasta la letanía, faulkneriana, elíptica y esencialmente poética, anega sus últimas novelas, Buenas tardes a las cosas de aquí abajo (2003) o Yo he de amar una piedra (2005).
Lobo perseveró durante años en la redacción de novelas que desbarataba y abandonaba a medio hacer (“cada novela es una nueva toma de conciencia del camino que aún me falta por recorrer y de todo lo que me queda para lograr la novela que yo quiero. Nunca estoy seguro, nunca me quedo satisfecho”, Conversaciones…, p. 63), hasta que por fin decidió ahijarse Memoria de elefante y dejar de ser escritor para convertirse en autor.
Ignominiosa, desaliñada, invertebrada, complacida en su violencia verbal (la palabra soez, el desprecio por el eufemismo) aprendida de Dylan Thomas y de Céline —que fue también médico y también se travistió de narrador, y con cuya novela Viaje al fondo de la noche la narrativa de Lobo Antunes comparte asimismo la sordidez— la prosa de Memoria de elefante ya prefigura el estilo inconfundible del Lobo Antunes posterior, que usa y abusa de la poética de la analogía, pergeñando comparaciones sistemáticas que con frecuencia se sirven de la pintura y que caen casi siempre en la tentación de la grandilocuencia (dulce pájaro de juventud): “con un amor simultáneamente despiadado y fraternal, pureza de cristal de roca, aurora de mayo, bermellón de Velázquez” (p. 26); “tal vez apoyándonos mutuamente lleguemos allí, ciegos de Brueghel tanteando, tú y yo, por este pasillo lleno de los miedos de la infancia y de los lobos que pueblan el insomnio de amenazas” (p. 149). El escritor novel narra su educación sentimental apuntalando sus frases con comparaciones pictóricas, como si remitiese a la imagen del lienzo cuando cree que fracasa el verbo de sus descripciones. De De Chirico a Van Eyck, de la delgadez de Giacometti a “las mujeres de Delvaux, maniquíes de asombro desnudo en estaciones que nadie habita” (p. 12): Ut pictura poesis. Citas, golpes de efecto, psiquiatría, Angola, el discurso irreverente, la vis histriónica, la desgarradora verdad de su literatura: Lobo Antunes antes de Lobo Antunes.
“Yo pienso que Memoria de elefante es un libro lleno de defectos, como todas las primeras novelas. Ahora, si yo fuera editor lo publicaría. No tanto por lo que el libro es, sino por lo que promete. Es un libro muy ingenuo, pero tiene mucha fuerza. Lo trabajé mucho, tardé un año en hacer el primer capítulo” (Conversaciones…, p. 101). Que lo trabajó mucho lo demuestran las frases espigadas a lo largo de esta reseña, todas ellas épatantes, y basta con leer Exhortación a los cocodrilos (2000), su buque insignia, para constatar que las promesas que menciona se han cumplido con creces. Memoria de elefante es un modelo perfecto de opera prima por su ambición y su deseo de lucimiento, y sobre todo es un aviso del talento que llegaría después. –
(Barcelona, 1964) es crítico literario y profesor de la Universidad Pompeu Fabra.