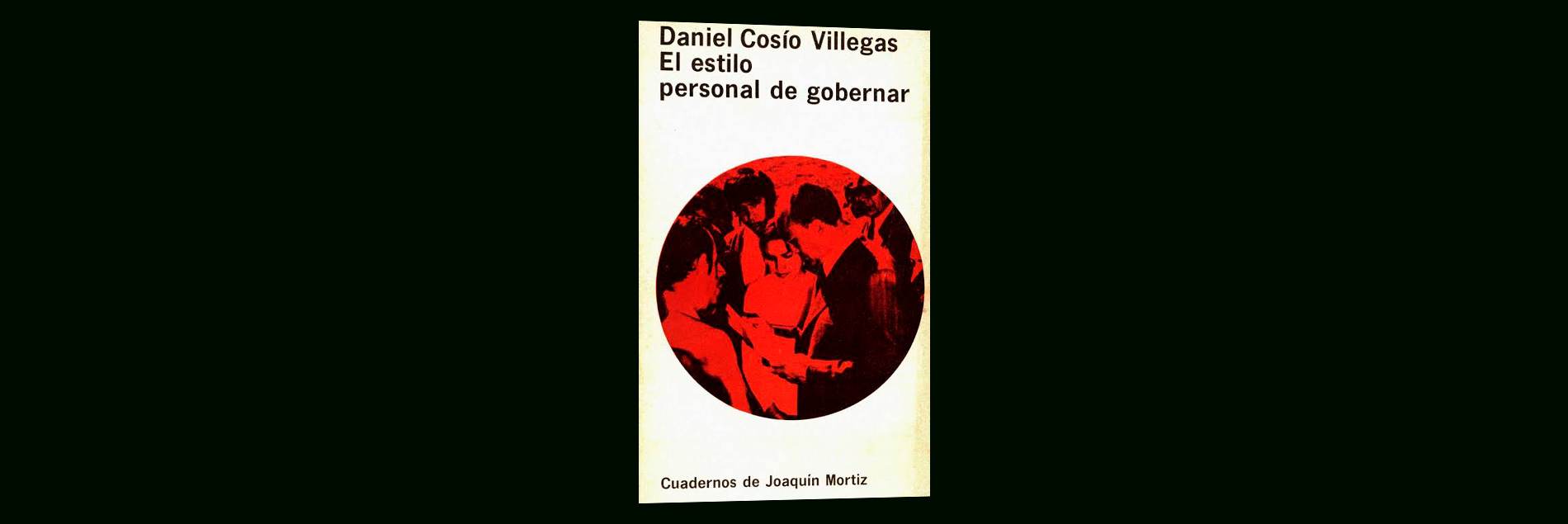El 6 de junio comenzó el Eid al-Adha, una de las festividades más importantes del calendario islámico. Esa misma noche, ocho edificios fueron alcanzados por bombas en Dahiye, un suburbio chiita al sur de Beirut. Yo estaba a apenas cuatro kilómetros de distancia, en un barrio llamado Achrafieh, cantando karaoke, cuando comenzaron a llegar los mensajes de mi familia: “No vayas a pasar por Dahiye, están bombardeando.”
El restaurante estaba rodeado de ventanales. Los miraba esperando alguna reacción: que vibraran, que se cuartearan, que estallaran en pedazos. Nada ocurrió. Salí en busca de una señal: humo, caos vial, fuego… pero la noche permanecía inmóvil, como si Beirut supiera guardar sus heridas detrás de una fachada intacta.
–No pasa nada, aquí somos un barrio católico –me dijeron dos asistentes con margarita en mano, mientras cantaban “Mourir sur scène”, la icónica canción de Dalida.
El contraste era brutal: en el sur, familias evacuaban con lo poco que podían cargar; a unos kilómetros, el pop francés llenaba un restaurante iluminado con luces azules neón.
–¿No vamos a parar la música? –pregunté.
–Querida, si tuviéramos que parar la música cada vez que ocurre algo en Líbano, este país viviría en silencio –me contestaron.
Mientras la vida seguía con gozo en el karaoke, escribí a mis amigas que viven cerca de la zona bombardeada:
–No te preocupes, no van a bombardear mi edificio. Estamos lejos –me dijo Zahraa.
–Seguramente escucharemos algo, pero todo tranquilo. En mi calle no habrá bombardeos –me aseguró Malak.
El ejército israelí suele lanzar “bombas de advertencia” antes de atacar. La lógica es simple: una hora basta para evacuar a las personas, pero no para mover misiles. El objetivo declarado es la infraestructura de Hezbolá, no la gente. Pero los daños materiales, emocionales y simbólicos se acumulan, sobre todo en medio de una festividad religiosa.
Mientras tanto, los titulares internacionales gritaban: “Bombardeos en el sur de Beirut”. En mi teléfono se multiplicaban los mensajes: “¿Estás bien?”, “¿Dónde estás?”, “¿Saliste de la ciudad?”, “¡Regresa a México ahora!” Yo seguía allí, a cuatro kilómetros, escuchando gente cantando.
La herencia maldita
Líbano, en su diminuta geografía de 10,452 kilómetros cuadrados, es un país saturado de complejidades. Con seis millones de habitantes, de los cuales casi dos son refugiados sirios y palestinos, conviven dieciocho confesiones religiosas (maronitas, ortodoxos, musulmanes sunitas y chiitas, drusos…) bajo un sistema parlamentario confesional único en el mundo, que reparte cargos según cuotas religiosas.
En el centro de Beirut, la mezquita Mohammad Al-Amin y la catedral maronita de San Jorge se levantan lado a lado como recordatorio de esa proximidad. Pero la cercanía física no implica armonía: la historia del país es también la historia de sus fracturas.
¿Por qué unos brindan y escuchan pop francés a la par que otros escuchan bombardeos a dos calles de distancia? La Guerra Civil libanesa (1975-1990) sigue siendo la herida abierta que lo marca todo hasta la fecha. Incluso quienes nacieron décadas después del conflicto cargan con ese peso. El saldo fue devastador: 144,000 muertos, 17,000 desaparecidos y más de 750,000 desplazados. Fue un conflicto prolongado que fracturó al país en múltiples frentes: las milicias cristianas, agrupadas en las Fuerzas Libanesas, se enfrentaron con los combatientes palestinos de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP); facciones musulmanas combatieron contra cristianos; y hacia el final incluso las propias milicias chiitas chocaron entre sí, en la llamada “Guerra de los Hermanos” entre las organizaciones Amal (respaldada por Siria) y Hezbolá (apoyado por Irán). El Partido Comunista, fundado décadas antes, también militarizó su brazo armado y participó activamente en las batallas. En paralelo, Israel y Siria intervinieron de manera directa, convirtiendo al país en un tablero regional.
Tras quince años atroces, los Acuerdos de Taif (1990) pusieron fin a los combates, pero no resolvieron las causas estructurales. Se decretó una amnistía general sin juicios ni reconciliación. La politóloga Amal Khoury lo resume con crudeza: “Las atrocidades no resueltas y la falta de justicia crearon un fuego latente.”
La última frase que aparece en los libros de historia escolares relata la retirada del último soldado francés del territorio en 1946. Después de esa fecha, nada: el relato oficial se interrumpe y la guerra civil desaparece de la enseñanza. Desde entonces, cada comunidad transmite la memoria que quiere, a su manera, en el círculo íntimo de la familia, entre amigos, en el barrio donde crece. No hay una narrativa nacional, sino un mosaico de relatos inconciliables. Como dice un dicho recurrente en Beirut: “si tuviéramos que escribir una historia de la guerra civil, haríamos otra guerra civil”. En Líbano, el pasado no se estudia: se hereda. Y muchas veces se hereda como una maldición, donde el otro siempre es, por definición, el enemigo. La propia ciudad lo recuerda: durante quince años Beirut estuvo partida en dos por la llamada “línea verde”, una franja de ruinas y francotiradores que dividía el este cristiano del oeste musulmán. Aun hoy, quienes caminan esas calles saben que la guerra no solo fue un episodio histórico, sino un trazado urbano que nunca terminó de borrarse.
Ese fuego estuvo contenido hasta que reapareció en 2019, durante la Zaura (revolución), cuando miles de libaneses salieron a las calles bajo el lema “Keloun ya3ne keloun” (“Todos significa todos”), exigiendo el fin de un sistema confesional que perpetúa las divisiones. La protesta unió a jóvenes de distintas religiones y clases sociales, pero pronto se topó con la represión y el inmovilismo de la clase política. Las opiniones sobre la Zaura siguen divididas: mientras algunos aseguran que no cambió nada, otros sostienen que, por primera vez, abrió un espacio para que los jóvenes hablaran entre sí y se reconocieran más allá de las narrativas heredadas en casa.
A la frustración de la revolución le siguió la catástrofe. En 2020, el país entró en la peor crisis económica de su historia: el sistema bancario colapsó, los ahorros de millones se evaporaron, la libra libanesa perdió más del 90% de su valor y la pobreza alcanzó a más del 70% de la población. La explosión del puerto de Beirut en agosto fue la metáfora más brutal: un estallido que arrasó barrios enteros y pulverizó la confianza en el Estado. Desde entonces, Líbano sobrevive en un equilibrio precario, con apagones cotidianos, inflación desbordada y una fuga constante de talento joven. Y, sin embargo, en medio de la ruina, el país insiste en seguir cantando “Mourir sur scène”: morir sobre el escenario, pero nunca abandonar la función.
Cartografías de la violencia
Días después del bombardeo caminé por Dahiye. La primera impresión fue desconcertante: parecía que no hubiera pasado nada, o al menos no mucho. Las calles estaban en calma, algunos vecinos barrían el polvo acumulado, los comercios abrían como si la rutina no pudiera quebrarse. En cada esquina colgaban fotos de mártires y de Hasán Nasralá, exlíder de Hezbolá, junto a banderas de Irán. Entre tantos edificios intactos, me encontré con uno en apariencia común, un bloque gris sin nada que lo distinguiera de los demás. Era, sin embargo, el lugar donde meses antes habían asesinado a Nasralá.
Quise fotografiarlo, quizá para registrar la banalidad de lo extraordinario: un inmueble corriente convertido en escenario de un magnicidio. Pero un grito interrumpió mi gesto y, de la nada, apareció un hombre que me apuntó con un arma larga. Me ordenó no tomar imágenes, revisó mi teléfono para comprobar que no hubiera capturado nada y me lo devolvió acompañado de una amenaza seca.
Seguí caminando, con la certeza de estar vigilada, y descubrí otras huellas inquietantes: espacios vacíos donde antes había edificios, parcelas de ausencia en medio de una ciudad aparentemente intacta. Aquí la destrucción no es total, sino selectiva: un edificio derribado con precisión quirúrgica y todo lo demás alrededor en pie. El resultado es un paisaje surreal, donde la normalidad convive con un vacío violento en su centro.
Esa lógica también irrumpe de manera brutal. Lo viví en la carretera de Khalde. Al principio pensé que era un accidente: fuego, humo, ambulancias, patrullas. Después supe que apenas diez minutos antes un dron israelí había bombardeado el convoy de un alto responsable de Hezbolá, encargado de la logística de armas. Lo que presencié no era un accidente, sino la traducción contemporánea de la guerra: un asesinato selectivo que mezcla tecnología, geopolítica y espectáculo. Para quienes iban en la caravana de coches detenidos, era un incidente más en el regreso a casa; para mí, una postal de la normalización del horror.
Semanas después volví a Dahiye durante los preparativos de Ashura, una de las conmemoraciones más importantes del chiismo, que recuerda el martirio del imán Husáin, nieto del profeta Mahoma, en la batalla de Karbalá. Allí, esta conmemoración adquiere una forma casi monumental. Las calles se llenan de símbolos: tiendas de campaña improvisadas con retratos de mártires, banderas negras desplegadas como duelos interminables, carteles que claman “No borrarán nuestro recuerdo”. Los niños y adolescentes, vestidos de negro y rojo –los boy scouts de Hezbolá–, repartían agua y dulces como si se tratara de una fiesta patronal. Por los altavoces resonaban cánticos y discursos que entrelazaban el sacrificio del imán Husáin con el de los combatientes muertos en las ofensivas recientes contra Israel.
El día de Ashura, Naim Qassem –que desde octubre de 2024 ocupa el liderazgo de Hezbolá tras el asesinato de Nasralá– pronunció un discurso que condensaba el sentido de ese ritual: “Seguimos el camino del imán Husáin. Confrontar al ejército de Israel es un deber. Aunque todo el mundo esté en nuestra contra, nuestra misión es mantener viva la llama de la resistencia.” La idea era clara: la muerte no rompe los vínculos, los refuerza. Cada mártir se transforma en un punto de unión que cohesiona a la comunidad.
Como señala el antropólogo Talal Asad, los rituales tienen fuerza porque vuelven actual el pasado, lo proyectan como mandato en el presente. Michael Taussig añade que el poder no reside solo en la fuerza material, sino en transformar la violencia en relato, en historia compartida. Eso es lo que ocurre con Hezbolá: desde su fundación en 1982 y con apoyo de Irán, pasó de ser una milicia chiita a convertirse en una fuerza política institucional –para 2022 controlaba 62 de los 128 escaños parlamentarios–. Pero su poder no radica únicamente en las armas: también en la capacidad de administrar símbolos, de ritualizar la resistencia. Escuelas, hospitales, redes asistenciales y discursos sacralizados forman parte de su infraestructura social; la pedagogía del martirio, de su infraestructura simbólica.
Como recuerda Veena Das, la violencia no siempre se concentra en el acto de matar, sino en cómo se inscribe en la vida cotidiana. Hezbolá ha hecho de esa inscripción una estrategia: convertir la muerte en patrimonio, la memoria en identidad.
Violencia en dos idiomas
En un bazar de Trípoli alguien me preguntó de dónde venía. Respondí: “de México”. Me miraron con sorpresa: “¡Qué miedo! En México no conocen a Dios.” Esa frase me atravesó, porque en México me dicen lo mismo de Líbano. Era como si ambos países se reflejaran en un espejo invertido, intercambiando estigmas y miedos.
¿Cómo comparar la violencia de mis dos patrias? No son equivalentes: son gramáticas distintas. En México la violencia es difusa, anónima, se infiltra en la vida cotidiana. Uno no siempre sabe quién dispara ni quién desaparece. Las fosas clandestinas, las cifras interminables de desaparecidos, las madres buscando con palas en el desierto: ahí el terror es cotidiano, pero despersonalizado. Es desgarradoramente ordinario.
En Líbano, en cambio, la violencia tiene un nombre propio: Israel, Hezbolá, Siria. Aquí no se habla de “violencia”, sino de “unf”, la palabra árabe que condensa tanto la agresión física como la opresión. No es rumor, sino espectáculo. Aquí se habla de mártires y resistencia; allá, de víctimas e impunidad. En México la pregunta es “¿quién lo hizo?”; en Líbano, “¿de qué lado estás?”. En México, las balas anónimas fragmentan comunidades; en Líbano, los símbolos de la resistencia –las fotos, los discursos, las banderas– cohesionan a unos mientras excluyen a otros.
Ambas violencias desgarran y ambas producen duelos imposibles. Y, sin embargo, sobrevivir, ya sea en un karaoke de Achrafieh o en un bar de la Ciudad de México, sigue siendo un acto íntimo de resistencia. En Líbano aprendí que la guerra puede estar a cuatro kilómetros y sentirse lejana, que las memorias dividen tanto como las balas, que la violencia puede tomar la forma de espectáculo, de rumor, de martirio o de silencio. En México descubrí que la violencia se esconde en lo cotidiano, en la ausencia, en la pregunta sin respuesta. Dos gramáticas distintas, dos heridas abiertas, pero una misma obstinación: la vida que se abre camino aun en medio del desastre. Tal vez por eso, cuando pienso en ambos países, me vuelve a la mente aquella noche de karaoke y la voz de Dalida, recordándome que incluso en la tragedia alguien sigue cantando “Mourir sur scène”, aferrándose al micrófono como si fuera la última forma de existir. ~