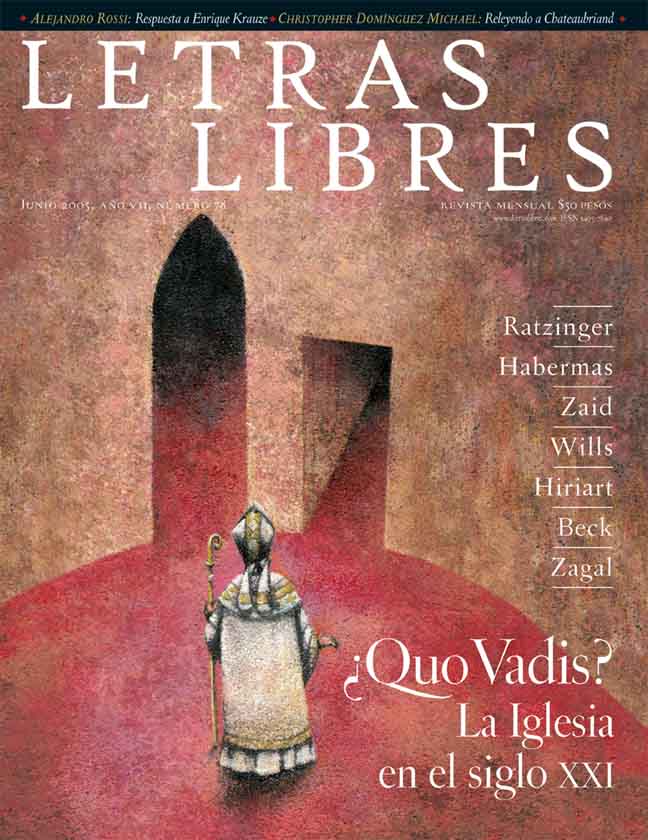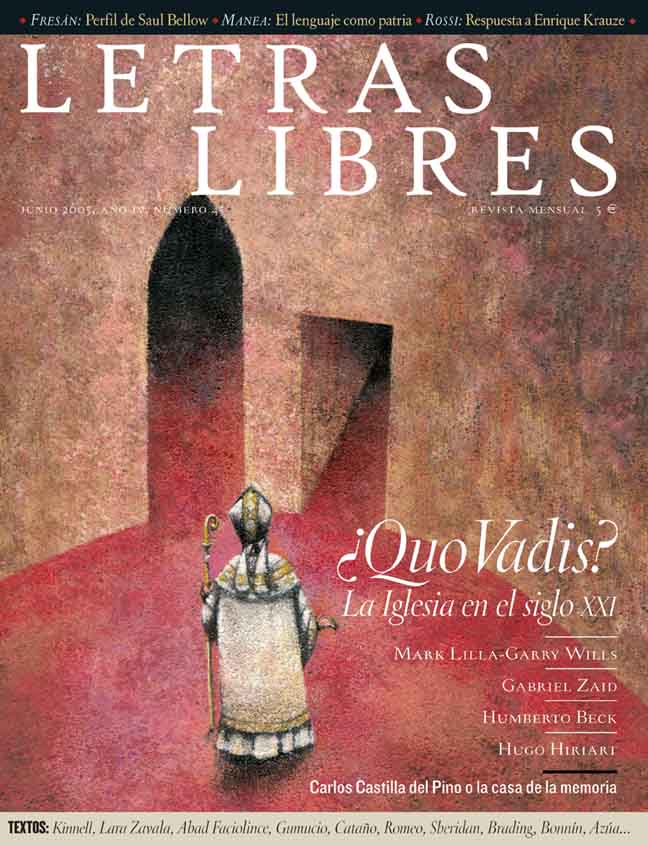La tierra de un escritor es algo nebuloso. ¿Dónde comienzan sus fronteras, dónde cesa su deuda con los otros? La “geografía de la imaginación”, como la llama Guy Davenport, suele exceder el espacio en que los escritores cumplen su misión de perder pelo ante el teclado. En los tiempos que corren, un poeta o un novelista difícilmente reclaman para sí el vernáculo prestigio de ser heraldos “representativos”. A diferencia de lo que ocurre con los futbolistas y los acróbatas de circo, los escritores rara vez aspiran al triunfo regionalista de ser el “Maradona de los Cárpatos” o el “Croata Volador”.
Las influencias literarias sortean las aduanas que impone la convención territorial. Esto atañe a la escritura tanto como a la lectura. En casos extremos, el grueso de los lectores de un autor pertenece a una lengua distinta a la suya (en un ensayo reciente, Francisco Rico recordó que sólo hacia mediados del XVIII el Quijote, que ya era un clásico en francés e inglés, también lo fue en castellano).
Y sin embargo, ciertas constancias, ciertas formas subjetivas de la experiencia, hacen que el escritor sienta, de manera inexorable, que es de un sitio. De pronto, se encuentra en esa versión teatral de la lectura, una sala de conferencias donde un rostro en la segunda fila provoca la imposible impresión de que siempre ha estado ahí.
Supongo que cada país dispone de diferentes espíritus irregulares, personas de aspecto un poco perdido o extravagante, que asisten en forma solitaria —nunca en mundana compañía— a los actos literarios y así les otorgan peculiar coherencia. El autor no sabe quiénes son, rara vez habla con ellos, cree olvidarlos al abandonar la sala. Pero al verlos de nuevo, sabe que está en su sitio. Sería desmedido suponer que esas tres o cuatro caras anónimas y familiares son su público. El autor también las ha visto en conferencias de otros autores, guardando la atención un tanto reticente que a él le muestran. Más bien, son el público. Esas caras integran un sistema; por ellas, el acto tiene que ver con otros, pertenece a una constelación reconocible a través de sus estrellas fijas.
Aunque no parecen muy atentos, los hombres repiten su asistencia. Escuchan con el aire errático del que está ahí porque afuera hace más frío o absortos en incendios que tal vez son interiores. Los de México DF visten las ropas maltratadas que suelen distinguir a quienes buscan fervoroso remedio en la cultura. Rompevientos desgastados, pantalones luidos, zapatones con cuarteaduras. Llevan arrugadas bolsas de plástico a modo de portafolios; prefieren los lápices a las plumas, no tienen reloj, usan boinas raras, hechas de un casimir que hace medio siglo fue un chaleco. Aunque normalmente son de una limpieza escrupulosa, a veces muestran lastimaduras, una uña negra y rota, una rajada en la mejilla, un manchón de merthiolate en la frente. Cuando el autor, acostumbrado a su presencia sigilosa, se acerca a saludarlos, hablan con un respeto evocador de otros tiempos: “Gusto en verlo, maestro”.
¿Por qué están ahí? O mejor: ¿por qué están siempre ahí? ¿Qué complejidades los expulsaron de otras compañías? ¿Conforman una secta que se reúne ruidosamente en sótanos o azoteas para definir un canon hermético, sólo frecuentado por quienes lo merecen? ¿Son, por el contrario, enemigos que no hablan? ¿Están ahí con rabiosa oposición, comprobando el vacuo tráfico de las vanidades? ¿O se limitan a demostrar, con su muda comparecencia, que se está peor en otros sitios?
Hablar con ellos, individualizarlos, significaría romper el pacto esencial de esas sesiones, ceder a la tentación de tener un público, guiar la palabra por el oído. No hay por qué conocerlos para saber que son ellos. Los presentes. Ni el más cosmopolita de los autores escapa a esa estricta composición de lugar: los tres o cuatro rostros que otorgan sentido de la pertenencia. Pobretones, con expresión de entender a medias o de no estar del todo ahí, aferran su arrugada bolsa de plástico, mordisquean la uña gruesa de los artesanos. Ellos son la tradición, única muestra de que ese acto pertenece a una serie, se inscribe en lo que buscan otros actos, prefigura un porvenir.
Los demás escuchas están ahí por excepción. Amigos leales que visitan al autor como si estuviera en la cárcel o el hospital. Terminado el acto, el conferencista se aleja hacia la fonda de turno, después vuelve a la escritura sin fronteras, los libros que lo afectan y lo comprometen con voces muy lejanas. A veces habla en otras partes y trata de adivinar cuáles son los tres o cuatro escuchas permanentes que definen esa tradición. Rara vez lo logra. Sólo al regresar a las salas que su memoria desdibuja pero le resultan secretamente esenciales, comprueba que está en su sitio. Ve la guayabera aún más desgastada, el pelo abundante que crece apenas arriba de las cejas, la cortada que asombrosamente no ha cicatrizado.
Hace años, Juan José Arreola lanzó una editorial con el afortunado título de Los Presentes. La escritura como regalo y acto de presencia. Tal vez también aludía a los testigos necesarios, los que se desconocen pero están ahí, para recordar que algo perdura, algo lejano, quizá dicho por otro.
De golpe, un brillo fija la mirada del hombre que se toca la mancha de merthiolate. Por un segundo, el autor sabe que pertenece: ha hecho contacto como si fuera otro. Luego, la cara visible y rota de la tradición se vuelve a distraer. –
es narrador, ensayista y dramaturgo. Su libro más reciente es El vértigo horizontal. Una ciudad llamada México (Almadía/El Colegio Nacional, 2018).