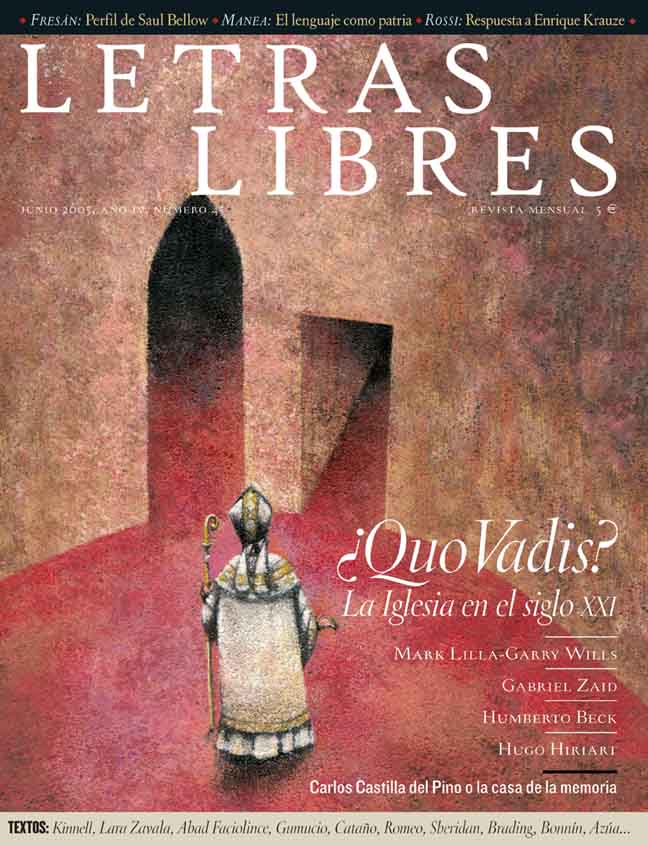Llegué a la estación de trenes de Alicante con el tiempo justo para encender el último cigarrillo. Martes 2 de febrero, día de la Candelaria, el día después de que entrara en vigor la prohibición de fumar en los trayectos con menos de seis horas de duración. Diez minutos le faltaban para traspasar este límite, y en consecuencia para disponer de un coto para fumadores, al Euromed que me iba a conducir hasta Barcelona. Un guardia de seguridad interrumpió estas consideraciones: también estaba prohibido encender un cigarrillo en el andén.
Tiré el mío a las traviesas y entré en el vagón que me correspondía. Todo el pasaje hablaba por el móvil. Pensé que con el convoy en marcha se callarían, se colocarían los auriculares, se relajarían mirando las imágenes de las pantallas que colgaban en medio del pasillo.
Quien ocupaba el asiento inmediato al mío hablaba muy alto por el móvil. Trataba de convencer a su padre del éxito de las gestiones que lo habían llevado hasta Alicante. Se me ocurrió pensar en el hijo de un Pessoa iletrado, un señor padre Pessoa obsesionado por los detalles de la operación comercial que había delegado en su hijo.
El tren, moviendo las caderas con sensualidad y desgana, dejaba atrás los andurriales de Alicante, las fábricas abandonadas, los polígonos, las naves industriales, los campos de fútbol, las algaidas. Atardecía sin pena ni gloria, y el hijo del señor Pessoa hablaba todavía más alto. Apareció la azafata con los cacahuetes, la copa de vino español, el carrito de los periódicos, y le expresé mi queja. Prometió que en cuanto le fuera posible llamaría al factor del tren para que se ocupara de mi problema.
Mi problema… El factor del tren me trasladó al vagón de al lado. Aquí la prole de los hijos de Pessoa había crecido y sus voces por el móvil conformaban una partitura uniforme de pesadilla. Era de noche de pronto. Mirar por la ventanilla era ver el rostro de un hombre ridículo y ensimismado, el mío propio, confundido entre los reflejos y los destellos que llegaban esporádicamente del exterior.
El tren corría por la noche cerrada y sin desmayo los comerciales peroraban. Ni comían cacahuetes. Ni maldito el caso que le prestaban a la película en las pantallas en medio del pasillo. ¿Iba a sacar yo, en tales circunstancias, una primera edición de La agonía de Europa, de María Zambrano, que había rescatado de una librería de viejo de Murcia, que era el lugar de donde yo procedía aquel día?
A mí no me gusta leer en los trenes. Tengo el mismo reparo que tenía Rilke de leer un libro en la cama. No me gustan los dedos manchados de cacahuetes, el olor de las toallitas higiénicas, el dejar todo eso asociado en la memoria a la lectura de un libro. Además, los trenes nacieron para pensar y mirar, si no es que esto y aquello es la misma cosa, un paisaje tanto de afuera como de adentro.
La agonía de Europa ardía en mis manos. En un asiento que me daba la cara, descubrí a una mujer joven. Tenía las facciones regulares, el pelo rubio y sin matices, una belleza al gusto de hoy día, sin réplica, aburrida. Pero ella no llevaba nada en las manos, esto era lo sorprendente, y no dejaba de sonreír a quien quisiera mirarla, que debía de ser únicamente yo, pues los comerciales, los zalacatines, ya tenían bastante con lo suyo, con sus relatos altisonantes, de modo que sólo yo era el avistador, aunque la miraba a través de su reflejo en mi ventanilla.
¿Cuál es el lugar de la poesía en el mundo?, le pregunté al reflejo de la bella en la ventanilla.
El tren avanzaba por los oteros, supongo, pues no se veía nada. Avanzaba por una costa destrozada a golpes de cemento, dinero negro y catetismo arquitectónico. Pensé en escribirle a la bella un poema de amor. Un poema de amor transitorio, como una nota a pie de página en el poema del Transiberiano de Blaise Cendrars. Un poema ferrovial en medio de la algazara de aquella tropa enardecida de vendedores. La joven parecía magnífica, con una elegancia que acaso se explicaba por el hecho de estar a solas, con el mentón erguido, sin hablar ni mirar a nada ni a nadie.
Y en esto que todas las azafatas del Euromed se acercaron para despedirla. Entonces lo supe: la bella era también una azafata de tren, y se había dejado el móvil en Valencia. De ahí la prestancia, que no era más que consternación. Con un suspiro profundo, con una sonrisa perfecta en la boca de labios grandes, se apeó en la estación de Tarragona.
Fin del poema furtivo y fugaz. Los comisionistas, los buhoneros, mostraban sin recato las carrijadas hinchadas de tanto soplar por el móvil.
¿Cuál es el lugar de la poesía en el mundo? Ni siquiera María Zambrano, en aquel vagón ebrio de cháchara, hubiera podido llevarse la boquilla de su cigarrillo a los labios para tratar de esclarecer el lugar de la poesía en el mundo, o para desmentir la agonía de Europa a la vista de los comisionistas, eufóricos, sudados, realizados con las mil y una palabras que proferían a no se sabe quién mientras el tren seguía en la noche. –
Juan García Ponce (1932-2003)
A nadie mínimamente familiarizado con la obra o la persona de Juan García Ponce podría resultarle extraña su muerte, acaecida hace unas semanas. Si de algún escritor mexicano puede decirse que…
La amiba conyugal se mueve
Concibió pronto el musculoso proyecto de su Comedia, no Divina, sino Humana. Una manera de organizar en estructura el torbellino narrativo. Así como el naturalista Buffon describió y clasificó…
Fe de erratas
Ni siquiera vale la pena intentar justificarnos. Sencillamente no hay atenuantes: en el número anterior publicamos la traducción que Salvador Elizondo hizo de “The…
¿Qué hacer ante un billete aparentemente falso?
Primero no lo use para pagar el precio de escribir esa pregunta: lo cubrirán de brea, lo formarán en la hilera de los que no son clientes y merecen solo ver sus horóscopos y…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES