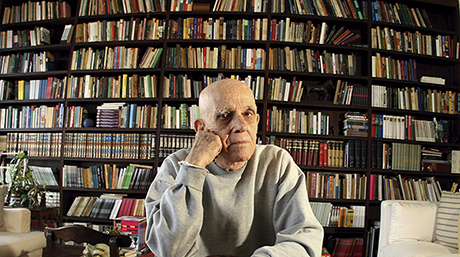El país se preparaba para despedir a Vicente Fox con un aire de gratitud. Todavía soplaba el reconocimiento de haber derrotado al PRI, quitándole a México la marca de país raro. México dejaba atrás casi un siglo de matrimonio forzado con un partido para convertirse en un país visiblemente democrático, un país en donde los partidos ganaban y perdían elecciones, donde el presidente se veía forzado a negociar con la legislatura, donde los poderes locales contaban. La alternancia del 2000 parecía la coronación simbólica del largo proceso de democratización del país. Se iniciaba, desde luego, una época cargada de incertidumbres y desafíos. El pluralismo no era, como se coreaba contra el monolito, la solución a todos los problemas. La solución de un problema era la aparición de muchos más.
La gratitud surgía en primer lugar del gran salto del 2000. Pero se nutría en la involuntaria enseñanza de su gobierno. El demagogo talentoso, el populista amenazador, el profeta de la felicidad instantánea tuvo que hacerse cargo de su triunfo. Nos había dicho que su gobierno terminaría con la corrupción, brindaría seguridad, resolvería inmediatamente el conflicto con la guerrilla zapatista, reformaría las finanzas del Estado, reinventaría la Constitución, daría pistas para los aviones, modernizaría el sector energético. A cinco años de distancia, el resultado no podría ser más desalentador. Malas cuentas por todos lados: México no ha reformado el estatuto del poder, las reglas de la luz eléctrica, el petróleo o los impuestos; ha descubierto que la corrupción no era patrimonio exclusivo de una pandilla, y sigue parchando un viejo aeropuerto. En esa lista de frustraciones estaba la extraña enseñanza del gobierno de Fox: el gobierno en pluralismo no era la producción de los deseos del caudillo. Un gobierno, por muy legítimo que sea, no resulta automáticamente capaz de gobernar. La alternancia fue la primera aportación de Fox a la maduración política de México. La segunda fue el desencanto. La decepción es una de las grandes maestras de la política. El desencanto, como escribió Magris, socorre y corrige la utopía. Gracias al desencanto frente a la utopía prometida, el país se encaminaba a la paciente y modesta tarea de vivir en el grisáceo océano de la democracia.
Pero la desembocadura del sexenio de Vicente Fox no ha sido la saludable administración del desencanto sino la estridente secreción de la rabia. México podría perfilarse a su primera elección ordinaria, caminar a una votación para cotejar desempeños, biografías, propuestas. Una elección ordinaria entre partidos, y no un plebiscito sobre el régimen político. Esa esperanza de una votación, quizá ruidosa pero tranquila, se disipó con el atascadero del litigio contra el alcalde de la ciudad de México. Furia de dos perros rabiosos. Uno siente la urgencia de eliminar pronto y como sea a un contendiente que percibe terriblemente peligroso. Otro ve una conjura de autócratas contra la voluntad del pueblo.
Contra el panorama que pintan los extremos, el asunto parece mucho más complejo. Aunque muchos pretendan salir de este entuerto vestidos de santos (de la legalidad, de la democracia, de la historia o de la Voluntad Popular), el cuento del desafuero es una fábula de la irresponsabilidad. Comienza seguramente con la desatención de los cuidados jurídicos elementales. Sea por decisión o por negligencia, el alcalde de la ciudad de México, o quizá su equipo inmediato, desatendió órdenes del poder judicial. Hablo en plural: dos órdenes judiciales sobre el mismo caso que no encontraron la respuesta debida en el gobierno del Distrito Federal. Evidentemente, sin esa reiteración de incumplimientos nada habría podido hacerse jurídicamente en contra de López Obrador. Sin embargo, el argumento en su contra es judicialmente muy endeble. No se trata de una acusación sólida que acredite sin lugar a duda la responsabilidad penal de quien gobierna la capital de la República. Por el contrario, la acusación de la fiscalía sigue un razonamiento contra el alcalde que no ha seguido puntualmente en otros expedientes de desacato. Una cosa es probar el desacato para efectos de un juicio de amparo, y otra distinta es atribuir a la cabeza de un órgano político la responsabilidad penal del caso.
El acusador ha tratado de convencernos de que el origen de este caso es estrictamente ju-rí-di-co. La ley implacablemente aplicada, sea quien sea el destinatario de su imperio. El argumento del fiscal no resulta convincente. Al presentar sus razones ante el Jurado de Procedencia de la Cámara de Diputados, el Subprocurador apenas invocó razones de derecho. El fiscal arremetió contra la persona —no contra el delito. Lejos de fundamentar la acusación en hechos que violaban normas concretas, el fiscal denunció al gobernante como un autócrata que despreciaba a la ley y descreía de las instituciones. Podría tener razón en sus denuncias. En todo caso, no le corresponde a él, como representante del Ministerio Público, lanzar acusaciones que jurídicamente son irrelevantes. La personalidad, el discurso, las actitudes de un hombre serán rasgos que la crítica debe examinar, pero no son punibles. Sólo merecen el castigo del Estado las conductas que violan las leyes. Sin embargo, quien desde la Procuraduría General de la República expresa los fundamentos de la acusación, condimenta con denuncias políticas las consideraciones jurídicas que motivan la denuncia.
No debe extrañarnos quizá que el órgano político haya actuado políticamente para remover la inmunidad del alcalde. Una coalición imponente unió al PRI y al PAN en contra del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Quizá el discurso de este último haya contribuido a inclinar el voto de algunos indecisos. Si el acusador no estuvo a la altura de las exigencias, tampoco lo estuvo el acusado. A diferencia del mensaje previo en el Zócalo, en donde pidió prudencia y tranquilidad a sus seguidores, el discurso de López Obrador ante los diputados fue la incineración simbólica de toda la clase política y empresarial del país. Una bomba lanzada contra el complejo institucional del país y una convocatoria a la purificación de la República.
Lo que extraña de la votación de la Cámara de Diputados no es que hayan prevalecido las razones políticas para quitar la protección jurídica al alcalde. Lo que extraña es la cortedad de miras de su cálculo. A pesar de la votación de aplanadora, la Cámara no logró acreditar la sensatez de la medida ni mucho menos la lucidez de sus miembros. La votación contra López Obrador parte de una severa miopía. Parte, en primer lugar, de una tonta devoción por encuestas que poco dicen. Los registros de popularidad muestran a López Obrador como el candidato preferido de la ciudadanía. Se trata, sin embargo, de una popularidad tejida en el aire. Es la popularidad de un candidato visible sobre muchos candidatos que aún no dan la cara. Una popularidad personal que no toma en cuenta la fragilidad de su partido. Pero es de ahí de donde surge el pánico que despierta López Obrador. De una fuente tan frágil cuelga la convicción de que el alcalde de la ciudad de México se convertía en un candidato inderrotable. Más aún, la votación de los panistas y priistas refleja una desconfianza del tejido institucional de la nueva democracia. Muchos creerán que el discurso desafiante del tabasqueño provocaría un daño irreversible en el camino de la democracia mexicana. Como alcalde ha menospreciado a su Congreso, se ha resistido al examen de sus decisiones, ha puesto en operación un amplio programa clientelar y ha pasado por alto las resoluciones de los jueces. Sin duda, un desempeño muy cuestionable bajo cualquier criterio democrático. Lo que sus críticos olvidan es que, aunque López Obrador lograra el triunfo como presidente, estaría aún más atado de lo que ha estado el presidente Fox. A pesar de su retórica, el ecosistema democrático, los apremios económicos y la escena internacional obligarán a la moderación de quien ocupe la silla presidencial.
Si el pluralismo exige el acercamiento de ideas distintas, el conflicto judicial que se ha insertado en el centro de la política divide al país en polos inconciliables. La saliva que corre en el Parlamento no es la que humedece el discurso razonado, sino la del escupitajo que insulta y humilla. La diversidad no es un mosaico de coloraturas y tonalidades distintas, sino un campo dividido en dos flancos enemigos: los buenos contra los perversos; la legalidad contra los maleantes. La rabia de unos y otros amenaza con regresar el reloj de la política mexicana a los tiempos en que se debatía la naturaleza propiamente democrática del régimen. Mucho le costó al país dar el salto a las arenas del pluralismo. Uno de los grandes activos del país había sido precisamente el haber dado vuelta a la página de la transición y enlistarse entre los países democráticos. Eso es lo que se disputa ahora que está en entredicho (por una arcaica y aberrante disposición legal) la posibilidad de que no se registre la candidatura de López Obrador.
Las percepciones son fuerzas poderosas en el universo de la política. La impresión predominante, dentro y fuera del país, es que el proceso en contra de López Obrador no es la ejemplar implantación de la legalidad en México, sino la aplicación selectiva de la ley para excluir a un candidato. Mientras tanto, al tiempo que unos denuncian la regresión autoritaria y otros celebran el primer paso del Estado de Derecho, los verdaderos problemas de la política, la economía y la sociedad siguen en el agujero de la desatención. En este circo hemos perdido todos.
Se extrañan los tiempos del desencanto. –
(Ciudad de México, 1965) es analista político y profesor en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Es autor, entre otras obras, de 'La idiotez de lo perfecto. Miradas a la política' (FCE, 2006).












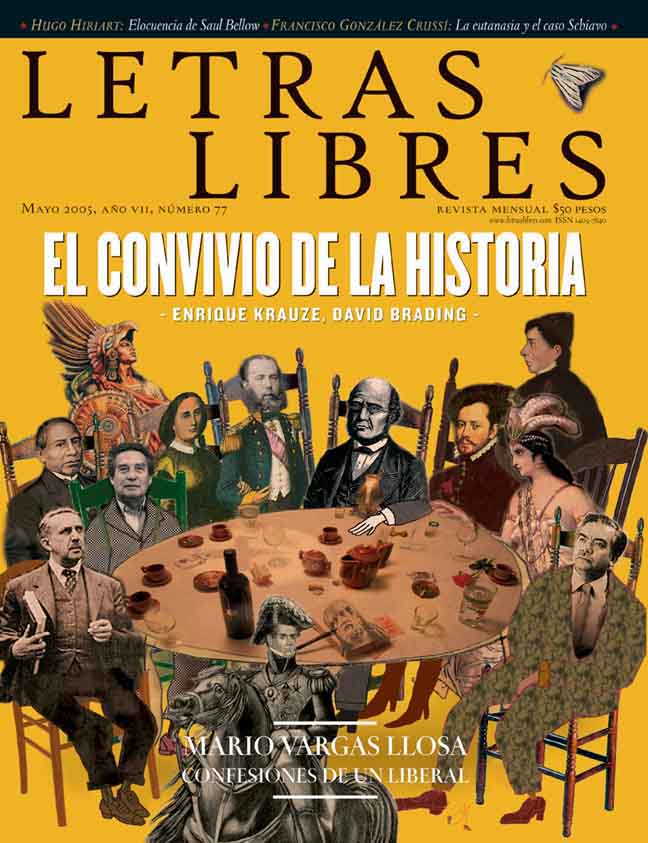
 11.21.14.png)