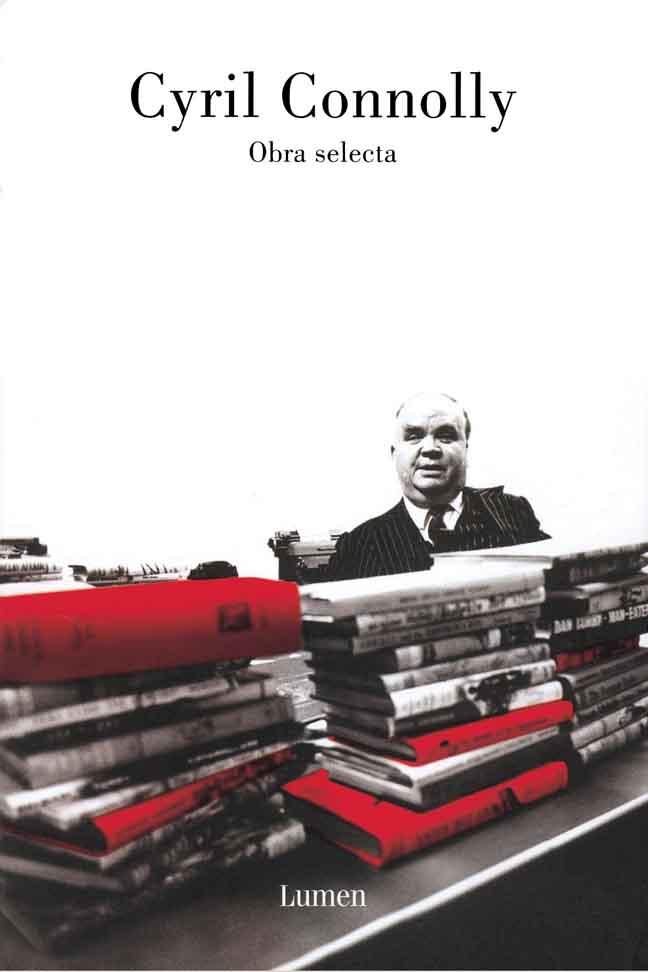La última vez que lo vi, sin saber que sería la última, yo estaba sentada en la terraza con una amiga y él cruzó la verja, sudando, con la cara y el pecho colorados, y el pelo húmedo, y se paró a hablar con nosotras, muy amable. Se acuclillaba en el suelo de cemento rojo, o se apoyaba en el filo de un banco de madera.
Era junio y hacía calor. Había sacado sus cosas de mi garaje para cargarlas en una furgoneta. Pensé que se las llevaba a otro garaje. Recuerdo lo colorado que estaba, pero tengo que imaginarme sus botas, sus muslos anchos y blancos cuando se ponía en cuclillas o se sentaba, y la posible expresión de su cara, franca, amistosa, mientras hablaba con aquellas mujeres que nada le pedían. Sé que yo era consciente de la pinta que teníamos mi amiga y yo, en nuestras tumbonas, con los pies en alto, y que, al lado de mi amiga, yo parecería incluso mayor de lo que era, aunque quizá esto a él le gustara. Entró en la casa a beber agua, volvió y me dijo que había acabado y que seguía su camino.
Un año más tarde, cuando pensaba que se habría olvidado por completo de mí, me mandó un poema en francés, copiado a mano, de su puño y letra. No venía ninguna carta con el poema, aunque iba dirigido a mí, a mi nombre, tal como se encabeza una carta, y al final aparecía su nombre, como se termina una carta. Al principio, cuando vi su letra en el sobre, creí que me devolvía el dinero que me debía, más de trescientos dólares. No se me olvidaba el dinero porque las cosas habían cambiado y me hacía falta. Aunque mandara el poema a mi nombre, no estaba segura de qué quería decirme con ese poema, ni qué quería que pensara que quería decirme, ni con qué intención me lo mandaba. Había puesto en el remite su dirección, pero, aun sabiendo que quizá esperaba una respuesta, no sabía qué contestarle. No se me pasó por la cabeza mandarle otro poema, ni sabía qué tipo de carta podía servir de respuesta a ese poema. Al cabo de unas semanas, se me ocurrió una manera de contestarle, contándole lo que pensé cuando recibí su envío, lo que creí que me mandaba y cómo descubrí que era otra cosa, cómo lo leí y lo que pensé que quizá quería decirme mandándome un poema sobre la ausencia, la muerte y el reencuentro. Todo eso lo escribí como si fuera un relato, una historia, algo que me parecía tan impersonal como su poema. Añadí una nota en la que decía que me había resultado difícil escribir el relato. Mandé mi respuesta a las señas que aparecían en el remite, pero no volví a recibir noticias suyas. Copié la nueva dirección en mi agenda y borré la antigua, que el tiempo había invalidado. Ninguna dirección le duraba mucho y en mi agenda, donde aparece su nombre, el papel está gastado a fuerza de borrar.
*
Pasó otro año. Estaba de vacaciones en el desierto con un amigo, no lejos de la ciudad donde él había vivido, y decidí buscarlo en su última dirección. Me había sentido rara e incómoda durante el viaje, porque el hombre con el que iba me parecía un extraño. La primera noche bebí demasiado, perdí el sentido de la distancia en el paisaje iluminado por la luna, y, borracha, me empeñaba en atravesar las cavidades blancas de las peñas, que me parecían blandas como almohadas, mientras él intentaba sujetarme. La segunda noche me quedé en la cama, en el motel, bebiendo Coca-Cola sin apenas dirigirle la palabra. La mañana siguiente la pasé a lomos de un caballo viejo, el último de una larga fila de caballos, cabalgando entre colinas, subiendo para volver a bajar, mientras él, harto de mí, iba de roca en roca en el coche alquilado.
En cuanto salimos del desierto, nuestra relación se volvió más agradable. Mi amigo conducía y yo le leía en voz alta un libro sobre Cristóbal Colón, aunque, según nos acercábamos a la ciudad, más preocupada me sentía. Dejaba de leer y miraba por la ventanilla, pero sólo percibía fragmentos aislados de lo que veía mientras nos acercábamos al mar: un barranco de eucaliptos que descendía hasta el agua; un cormorán negro posado sobre un monolito de piedra caliza blanca, a la que la erosión había dado forma de reloj de arena; un embarcadero con una montaña rusa; la cúpula de una casa que, junto a una palmera, dominaba la ciudad; un puente sobre la ferrovía que corría ante nosotros y a nuestra espalda. Cuando tomamos la dirección norte, hacia la ciudad, nos acercamos a los raíles del tren, que, a veces a la vista, desaparecían cuando se adentraban en el interior y nuestra carretera seguía acantilado arriba, a orillas del mar.
Al día siguiente, por la tarde, salí sola y compré un plano. Me senté a consultarlo en una tapia, que noté fría, aunque el sol calentaba. Un desconocido me dijo que la calle que yo buscaba estaba demasiado lejos para ir a pie, pero fui a pie. Cada vez que llegaba al final de una cuesta, miraba el mar y veía puentes y veleros. Cada vez que bajaba a otra hondonada, volvían a rodearme las casas blancas.
No había previsto que, andando, la ciudad llegara a parecerme tan grande, ni que mis piernas se cansaran tanto. No había previsto que, al cabo de un rato, me deslumbrara el sol que daba en las fachadas blancas de las casas, que caía a plomo hora tras hora sobre las fachadas cada vez más blancas, y luego menos blancas con el paso de las horas, cuando ya los ojos empezaban a dolerme. Cogí un autobús, pero me apeé pronto y seguí andando. Aunque todo el día había lucido el sol, al final de la tarde hacía fresco a la sombra. Pasé por delante de varios hoteles. No sabía exactamente dónde estaba, aunque más tarde, cuando salí de aquel barrio, entendí el recorrido que había hecho.
Por fin, después de seguir unas veces el camino correcto y otras el equivocado, llegué a su calle. Era la hora punta de la tarde. Hombres y mujeres en ropa de trabajo me adelantaban o se cruzaban conmigo. El tráfico era lento. El sol, poniéndose, dejaba sobre las casas una luz amarilla oscura. Yo estaba asombrada. No me había imaginado que esta parte de la ciudad pudiera ser así. Ni siquiera me había creído que existiera esa dirección. Pero allí estaba el edificio de tres plantas, pintado de azul claro, un poco destartalado. Lo observé desde la acera opuesta, subida a un escalón en el que, escrito con azulejos, se leía el nombre de una farmacia, aunque la puerta que tenía a mi espalda pertenecía a un bar.
Hacía más de un año que había copiado en mi agenda esa dirección, y con precisión me había imaginado, como si la hubiera soñado, una calle de casas amarillas de dos plantas, con gente que entraba y salía, bajando y subiendo los peldaños del portal, e incluso me había imaginado a mí misma ante la casa, en un coche aparcado en diagonal en la acera opuesta, vigilando la entrada y las ventanas. Lo había visto salir de la casa pensando en sus cosas, con la cabeza gacha, pisando con fuerza los escalones. O, más despacio, bajando los escalones, con su mujer, como ya lo había visto dos veces sin que él supiera que lo observaba, una vez desde lejos, parados en la acera junto a un cine, y, otra vez que estaba lloviendo, a través de la ventana de su apartamento.
No estaba segura de si le dirigiría la palabra, porque cuando me imaginaba la situación veía tal rabia en su cara que me descomponía. Sorpresa, rabia y pavor, porque me tenía miedo. La cara era inexpresiva, impasible, con los párpados caídos y la cabeza echada un poco hacia atrás. ¿Qué iba a hacerle yo ahora? Retrocedería un paso como si así pudiera mantenerse fuera de mi alcance.
Aunque vi que el edificio existía, no creí que existiera su apartamento. Y si su apartamento existía, no creí que pudiera encontrarme su nombre escrito junto al timbre. Entonces crucé la calle y entré en el edificio en el que él había vivido, recientemente quizá, con toda seguridad hacía menos de un año, y leí los apellidos ard y pruett en una cartulina blanca, al lado del timbre de su apartamento, el número 6.
Más tarde caí en la cuenta de que esa extraña pareja de sexo indeterminado, ard y pruett, serían quienes habían descubierto todo lo que dejó: los trozos de cinta adhesiva pegada a las cosas, los clips y las chinchetas entre los listones del suelo de madera, los agarradores y los botes de especias o las tapaderas de las cacerolas detrás de la cocina, el polvo y las migajas en los rincones de cada cajón, las esponjas acartonadas y sucias debajo de la bañera y del fregadero que alguna vez usó con su energía habitual para limpiar cualquier tipo de superficie o recipiente, la ropa colgada y olvidada en lo más oscuro del armario, trozos de madera astillada, agujeros de clavos en la pared y, alrededor o cerca, manchas y arañazos que parecerían fruto del azar por el simple hecho de que Ard y Pruett no podían saber a qué propósito obedecían. Me sentí inesperadamente unida a esas dos personas, aunque no me conocieran y aunque jamás las hubiera visto, porque también ellas habían convivido con él en una especie de intimidad. Pero, claro, cabía la posibilidad de que fueran otros los inquilinos que encontraron lo que él dejó, y de que Ard y Pruett hubieran encontrado las huellas de otra persona.
Decidida a dar con él, y puesto que ya estaba allí, llamé al timbre. Si fracasaba esta vez, abandonaría. Llamé, y llamé de nuevo, y volví a llamar. Esperé en la calle lo suficiente para aceptar que había llegado, por fin, al final de un viaje necesario.
Había emprendido a pie el camino a un lugar que estaba demasiado lejos. No paré cuando se hizo muy tarde y estaba al límite de mis fuerzas. Recuperé parte de mis fuerzas cuando me acerqué adonde él había vivido. Seguí adelante, dejé atrás su casa, hacia Chinatown y el barrio de las prostitutas, los almacenes de la bahía, y el mar, pensando, intentando aprenderme la ciudad de memoria, y, aunque él ya no viviera en esa casa, y mi cansancio fuera tanto, y tuviera que seguir andando, y siempre me quedaran más cuestas que subir, haber estado allí me calmaba, no me sentía así desde que él me abandonó, como si, aunque él no estuviera, lo hubiese reencontrado.
Quizá lo que hacía posible que recuperara la calma, y que le pusiera fin a aquella historia, era el hecho de que él no estuviera allí. Porque si él hubiera estado allí, todo habría continuado. Yo habría reaccionado de alguna forma, aunque sólo fuera yéndome lejos, a seguir dándole vueltas al asunto. Ahora podía dejar de buscarlo.
Pero el momento en que supe que abandonaba, cuando me di cuenta de que mi búsqueda había terminado, llegó un poco más tarde, mientras descansaba en una librería de aquella ciudad, con el sabor en la boca de un té malo y amargo que me dio un desconocido.
Había entrado a descansar en aquel viejo edificio con suelos de madera que crujían, una escalera estrecha que conducía a la planta baja, luz mortecina en el sótano, y más salubridad y claridad en la planta principal. Recorrí la librería, bajé y subí las escaleras, estante por estante. Me senté a ojear un libro, pero estaba tan cansada y tenía tanta sed que no podía leer.
Me acerqué al mostrador, no lejos de la puerta. Un hombre triste, con una chaqueta de punto, ordenaba libros, apilándolos. Le pregunté si había agua, si podía darme un vaso de agua, aunque yo sabía que lo más seguro es que no hubiera agua en una librería. Me dijo que no había agua, pero que podía ir a un bar que había cerca. Lo dejé sin contestarle y subí unos cuantos peldaños, a la sala desde la que se veía la calle. Volví a sentarme a descansar mientras la gente se movía en silencio a mi alrededor.
No había querido ser grosera con el hombre: simplemente no pude abrir la boca y hablar. Hubiera necesitado toda mi energía para expulsar el aire de los pulmones y producir algún sonido, y me habría dolido, o me habría exigido algo de lo que no podía desprenderme en ese momento.
Abrí un libro y miré una página sin leerla, luego hojeé otro libro de principio a fin sin entender lo que veía. Pensé que el hombre del mostrador me tomaría probablemente por una vagabunda, porque la ciudad estaba llena de vagabundos, en especial de esos que disfrutan sentándose en una librería a la hora en que oscurece y la tarde se enfría, y se atreven a pedir un vaso de agua, e incluso a ser groseros si no se les da. Y, puesto que, cuando lo dejé sin contestarle, su expresión de sorpresa y acaso de preocupación me hacía pensar que me confundía con una vagabunda, de pronto sentí que quizá yo fuera lo que me consideraba aquel hombre. Otras veces me había sentido sin nombre ni cara, recorriendo de noche las calles, o bajo la lluvia, cuando nadie sabía por dónde andaba yo, y ahora, sin esperármelo, esa impresión había sido confirmada por el hombre del mostrador. Mientras me miraba, salí volando de quien yo creía ser, y me volví neutra, incolora, insensible: una u otra opción eran equivalentes, quien yo pensaba ser, la mujer cansada que pedía agua, y lo que aquel hombre me consideraba, y cabía la posibilidad de que ninguna de las dos coincidiera con la verdad que nos habría unido, así que él y yo, mirándonos a través del mostrador, estábamos más separados de lo que parece normal entre dos desconocidos, aislados como en un banco de niebla, silenciados los pasos y las voces que teníamos cerca, bañados por una mínima fuente de claridad, un momento antes de que yo, en mi nuevo personaje de vagabunda, demasiado cansada y desorientada para hablar, me apartara sin contestar y entrara en la otra sala.
Pero, mientras yo pensaba estas cosas, el hombre se acercó a donde yo me sentaba, junto a una estantería. Se inclinó y, muy amable, me preguntó si quería una taza de té, y cuando me la trajo le di las gracias y me la bebí. Estaba caliente y era fuerte, pero tan amargo que me dejó la boca seca.
*
Éste parecía ser el final de la historia, y también fue por un momento el final de la novela: la taza de té amargo tenía algo de definitivo. Luego, aunque seguía siendo el final de la historia, lo puse al principio de la novela, como si necesitara contar primero el final antes de contar el resto. Hubiera sido más sencillo empezar por el principio, pero el principio significaba poco sin lo que venía a continuación, y poco significaba lo que venía a continuación sin el final. Quizá me negaba a elegir un punto desde donde comenzar, o quería contar al mismo tiempo toda la historia y todas sus partes. Como dice Vincent, lo que quiero supera muchas veces lo posible.
Si alguien me pregunta de qué trata la novela, le diré que de perder a un hombre, porque no sé qué decir. Pero es verdad que durante mucho tiempo no supe dónde se encontraba, aunque lo supe y lo dejé de saber, lo volví a saber y volví a perderlo. Vivió en las afueras de una pequeña ciudad a unos cientos de kilómetros de aquí. Trabajó para su padre, que es físico. Ahora podría estar dando clases de inglés para extranjeros, o enseñándoles a redactar a hombres de negocios, o dirigiendo un hotel. Podría estar en otra ciudad, o en ninguna ciudad, aunque una ciudad me parece más probable que un pueblo. Podría seguir casado. Me han dicho que ha tenido una hija con su mujer y que le han puesto el nombre de una ciudad europea.
Cuando me mudé a este pueblo hace cinco años, dejé de imaginarme que se presentaría de pronto porque me parecía inverosímil. No resultaba tan inverosímil en otros sitios donde viví. Por lo menos en tres ciudades y dos pueblos seguí esperándolo: si paseaba por la calle, imaginaba que venía a mi encuentro. Si iba a un museo, estaba segura de que me esperaba en la próxima sala. Pero no lo vi nunca. Podría haber estado allí, en la misma calle o incluso en la misma habitación, mirándome, a unos metros de distancia. Quizá se había esfumado antes de que me diera cuenta.
Sabía que seguía vivo en alguna parte, y pasé varios años en una ciudad que él seguramente visitaría, aunque mi barrio era una zona sucia y decrépita, portuaria. Pero mis esperanzas de verlo crecían cuando más me acercaba al centro de la ciudad. Me sorprendía a mí misma caminando detrás de una figura que me resultaba familiar, ancha, musculosa, no mucho más alta que yo, con el pelo liso y rubio. Entonces volvía la cabeza y la cara no se parecía a la suya: ni la frente, ni la nariz, ni las mejillas, todo feo de pronto por la única razón de que había sido suyo y ya no lo era. O desde lejos venía hacia mí un hombre que tenía su mismo porte, tenso, arrogante. O, cerca, en un vagón de metro atestado, veía los mismos ojos azul pálido, la piel rosada y pecosa, o unos pómulos prominentes. Una vez los rasgos eran los mismos, pero exagerados, como si la cabeza fuera una máscara de goma: pelo del mismo color pero más fino, ojos tan claros que eran casi blancos, frente y pómulos tan abombados que resultaban grotescos, carne descolgada de los huesos, labios apretados como en un arrebato de ira, el cuerpo ancho hasta lo absurdo. Otra vez, la versión de su cara era tan indefinida, tan tersa y franca, que vi cómo, con el tiempo, acabaría convirtiéndose en la cara que yo había querido tanto.
Vi su ropa en mucha gente: de tela buena pero basta, a menudo raída o gastada, siempre limpia. Había llegado a creer, aunque sabía que era absurdo, que si un número suficiente de individuos vestían la misma ropa en el mismo sitio, él aparecería atraído por una especie de magnetismo. O imaginaba que un día vería a un hombre exactamente con la misma ropa que él, una chaqueta de cuadros roja de leñador, o una camisa de franela celeste, y pantalones blancos de pintor, o unos vaqueros con vuelta, y ese hombre tendría el pelo entre dorado y rojizo y peinado a un lado sobre la frente amplia, ojos azules, pómulos prominentes, labios duros, un cuerpo ancho y fuerte, un porte a la vez tímido y arrogante, y el parecido sería completo, hasta el último detalle, el toque de rosa en el blanco de los ojos, o las pecas en los labios, o la mella en la paleta, como si hubieran reunido todos sus componentes y sólo faltara la palabra adecuada para convertir a ese hombre en él.
Fragmento de El final de la historia, la primera novela de Lydia Davis (2004), que saldrá el 4 de noviembre en la editorial Alpha Decay.
Es traductora al inglés de Proust, Flaubert y Foucault, y autora de cuentos breves. En 2011 Seix Barral los publicó en español. Este año obtuvo el Man Booker Prize.