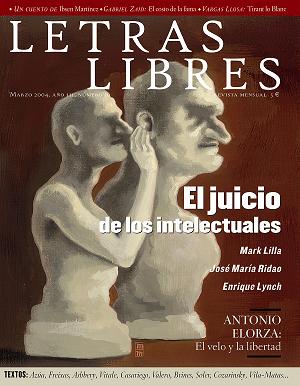El problema del mal ha fascinado desde siempre. Quizá porque su génesis y su discernimiento siguen siéndonos fundamentalmente un misterio, aunque el esquema maniqueo vuelva a hacer furor en la política (la nacional y la internacional) y se haga acompañar por épicas bien definidas como en El señor de los anillos. Entiendo que resulta siempre saludable recelar de simplificaciones dualistas. Los ejemplos extremos tienen la virtud de iluminar, o a su vez el inconveniente de abrumar; introducen, en suma, una distorsión de perspectiva que puede no ser siempre del todo inocente. Confío en ilustrar un tanto este problema desplegando una pequeña anécdota, que tomo de un autor desconocido. Como se entenderá a la luz de lo anterior, la elección de escenario es consciente y deliberada. Mi propósito es reajustar las dimensiones.
En su libro Umschlagplatz, Jaroslaw Marek Rymkiewicz trata de representarse física y moralmente la plaza así llamada, frente al gueto de Varsovia, desde las que partían los vagones a los campos de exterminio. Del libro tomaré sólo esta historia, que relata una conocida del autor. Esta mujer vivía durante la ocupación justo al lado del gueto, en una calle en que la zona “aria” y la “judía” estaban separadas sólo por alambradas. A pesar de la vigilancia, las alambradas presentaban siempre estrechos huecos por los que a diario se aventuraban niños en busca de comida: uno de tantos recursos desesperados para paliar el hambre en sus familias hacinadas. Los niños eran regular y literalmente cazados por las patrullas de policías letones. La mujer cuyo testimonio reproduzco afirma que su vida entera iba a quedar marcada por lo que vio en aquel tiempo; sin embargo, y reveladoramente, no detalla el horror masivo al que asistió. Cuenta sólo esta anécdota, a cuyo mínimo carácter quiero atribuirle yo potencia metonímica. Me atrevo a sostener que en ella se contiene, en sus reales dimensiones, el problema del mal.
Es un día corriente en la calle referida. Como en tantas otras ocasiones, un niño asoma su cabeza y cruza trabajosamente la alambrada. Varios polacos “arios” son testigos de la escena, pero no hay policías cerca. De pronto, una mujer avista al niño y comienza a gritar desaforadamente: “¡Un judío! ¡¡Un judío!!”
Rymkiewicz se detiene casi con morosidad en esta escena. Intenta comprender la lógica de esta mujer. Puede que se tratase, dice, de una antisemita, que deseaba realmente el exterminio de los judíos (también el de los niños): sin duda no faltaba gente así en Polonia. O puede ser que obrase con acuerdo a algún tipo de cálculo: el colaboracionismo acoge múltiples razones. Pero prefiere descartar estas explicaciones programáticas. Lo que a Rymkiewicz le fascina de este acto (como a mí) es su carácter casi con seguridad irreflexivo y gratuito. Podemos entender, dice, la lógica de aquéllos que chantajeaban a judíos escondidos: sencillamente, querían su dinero. O incluso la de aquellos que decían denunciar por miedo, o por salvar a su familia, o en la esperanza de ganarse algún favor de los verdugos: ni la vileza ni la cobardía son irracionales. Pero lo que caracteriza a esta pequeña escena, para Rymkiewicz (como para mí), es que no había nada amenazando a esta mujer, ni podía esperar ganancia alguna. Simplemente (me atrevo a aventurar) reclamó un castigo para el pequeño trasgresor (judío, no lo olvidemos): quería que alguien disparase sobre él.
En su comparativa pequeñez, quizá la anécdota pueda ayudar a iluminar este fenómeno moral inveteradamente esquivo. La adecuación de la escala no sólo lo muestra con mayor pureza, sino que lo despoja de su alteridad aurática: de ahí su potencia y su carácter inquietante. Sugerir, como estoy haciéndolo, que el mal puede brotar así, espontáneamente, un poco como por descuido o inconsciencia, es algo que suele escandalizar a muchos. Hannah Arendt suscitó un revuelo incluso ofensivo al titular su extraordinario libro sobre Eichmann La banalidad del mal: la fórmula se ha malinterpretado y denigrado tanto que su operatividad es ya dudosa, y sin embargo sigue pareciéndome adecuada. Nadie pretende sostener (al menos Arendt, ni yo mismo) que el mal carezca de importancia, ni mucho menos volverlo exculpable: de hecho, la implicación es casi exactamente la contraria. Lo que parece exasperar es la constatación fundada de que Adolf Eichmann, responsable de la deportación hacia su muerte de millones de personas, no era un monstruo en ninguno de los sentidos discernibles y relevantes de la palabra, sino un gestor estúpido y vulgar (el escándalo parece también estar relacionado con otras constataciones de Arendt, como la de que la mayoría de las víctimas fueran llevadas a la muerte sin que interviniera un solo soldado nazi, o la de que allí donde hubo una resistencia civil decidida se interrumpieron las deportaciones). Igualmente albergo la convicción (sin duda indemostrable, como su negativa, pero altamente verosímil a tenor de la psicología social) de que nuestra señora de la anécdota no era un monstruo, sino alguien vulgar, quizás a lo sumo buena cocinera o cariñosa con los gatos. Su acto seguramente fue monstruoso, pero lo ilustrativo de la anécdota, lo verdaderamente turbador, es que no cuesta tanto atribuírselo a millones.
El libro de Rymkiewicz no deja de formular en este punto la pregunta que instintivamente asaltará a muchos lectores: ¿qué pasó con el niño? Oh, se nos responde casi con despego, nada. Un transeúnte se lanzó sobre aquella mujer para abofetearla y llevársela de allí; no apareció ningún gendarme. En cierto modo, es lógico que no se preste demasiada relevancia a esta continuación, que está lejos de ser un final feliz: antes o después, el niño iba a morir de hambre o de epidemia, ametrallado o gaseado, como medio millón de semejantes encerrados en el gueto. Y sin embargo, este segundo acto brinda aproximadamente el polo opuesto del primero. ¿Qué ocurrió en la cabeza de ese hombre? Su conducta no estaba en absoluto exenta de riesgos: proteger a un judío conllevaba, en la Polonia ocupada, la pena de muerte. Es posible que fuera un miembro activo de la resistencia, incluso uno de los que (no eran tantos) ayudaba expresamente a los del otro lado. Pero no es muy difícil descartarlo: hubiese sido una razón de peso para no exponerse en tal momento. Aquí también es más probable que se tratase de un acto reflejo y de un hombre normal (igual que la mujer era seguramente una mujer normal).
Ahora bien: si aceptamos que ambos eran normales y espontáneamente obraron de manera tan opuesta, es que la libertad moral existe, incluso al lado mismo del infierno. Esta tesis, que para algunos es la enunciación de una esperanza, adquiere para otros el cariz molesto de un mandato. Hago clara mi pertenencia a los primeros. Pero hay quienes prefieren aferrarse a la sentencia de que aquella mujer, que gritaba a la vista de un niño esclavizado y hambriento, era un monstruo (como Eichmann). Su corolario, personalizado hasta mostrar la base del alivio, rezaría entonces: ni yo ni mis conocidos hubiésemos reaccionado así.
Probemos ahora, a fin de ser exhaustivos, la afirmación simétrica: tanto yo como mis conocidos hubiésemos reaccionado como el hombre.
Si todos pueden sostener esto en voz alta, confieso la inutilidad de cuanto estoy diciendo.
Pero si al enunciarlo siente uno rondar cierto desasosiego, quizá estemos captando algo mejor lo hiriente del problema. La inquietante proximidad del mal. Su turbadora cercanía. ~
Bitácora de Semana Santa (2)
Cruz derecha (Prácticas anónimas) Todos los Viernes Santos comienzan a las ocho de la mañana. Es innegable que la representación de Iztapalapa es sorprendente: cincuenta personajes principales…
La lectora de John Connolly
Breve crónica de un encuentro entre el novelista irlandés John Connolly y un grupo de lectores. Entre ellos, una chica de veintidós años que leyó 35 veces uno de sus libros, jura que le cambió…
La supervivencia del poeta
Tomás Segovia, Salir con vida, Pre-Textos, Valencia, 2003, 84 pp. Dos poemas extensos —tan caros a Segovia—…
David Grossman
Considerado el escritor más relevante de la literatura israelí contemporánea, David Grossman enarbola el legado de Amos Oz y A. B. Yehoshua para erigirse como la voz más representativa de su…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES