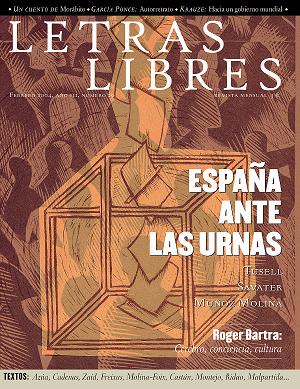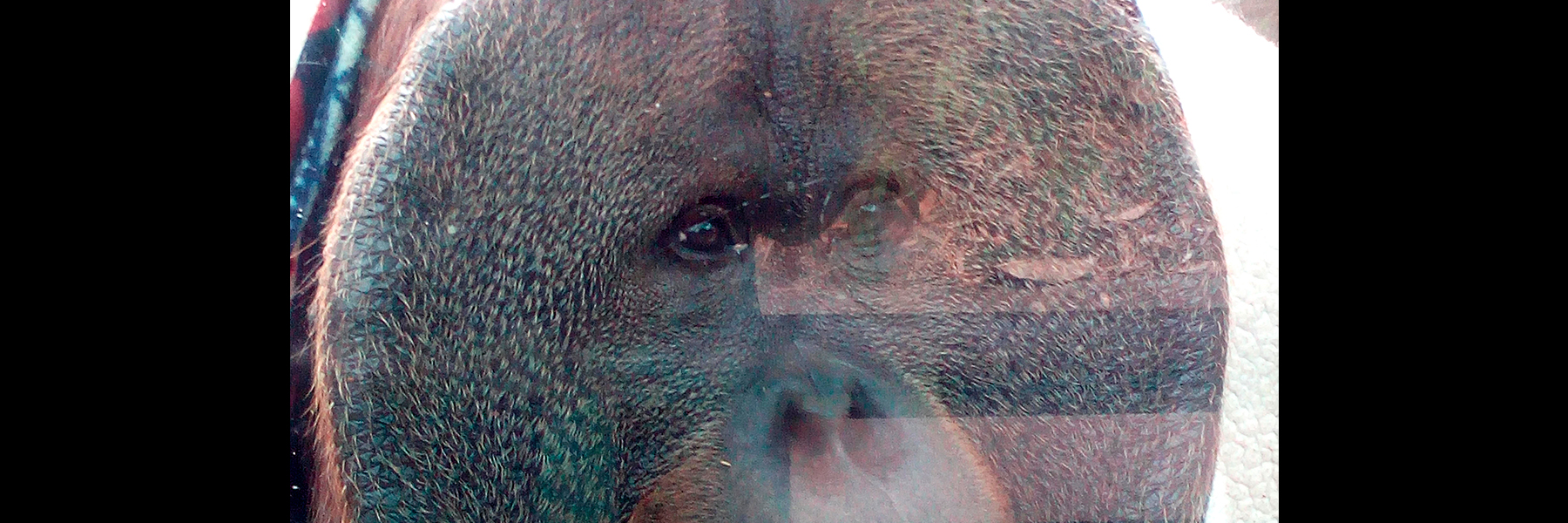Todo empezó con un abrigo. Debía ser el año 1968, o quizá antes, y Jaime Salinas formaba parte del pequeño grupo de intelectuales de la edición que un grupo algo más numeroso de jóvenes escritores con aspiraciones pudimos conocer en Madrid, por mucho que la mayoría de aquellos respetados seniors tuviesen origen o cuando menos un pasado catalán. Me refiero a Carlos Barral, Josep María Castellet, Gabriel Ferrater, Rosa Regàs, y Jaime Salinas, quien tras sus años barceloneses en la Editorial Seix Barral, que los cuatro primeros animaban, se había trasladado a Madrid para animar a su vez, con la colaboración de Javier Pradera, la recién fundada Alianza Editorial. Todos los nombrados tenían para nosotros —o mejor diré para mí, y así no comprometo a nadie en esta evocación— un plus de elegancia añadido a su inteligencia y poder editorial, pero ni la “barbiche” afrancesada de Carlos Barral, el bastón ocasional de Castellet o las gafas negras a lo Lee Marvin de Gabriel Ferrater eran comparables al abrigo que Jaime Salinas llevaba algunas noches de frío madrileño.
Un día, cobrada con él cierta confianza, quizá por el hecho de haber cobrado antes un cheque suyo en pago de una traducción de Raymond Radiguet para Alianza, me atreví a preguntarle a Jaime por ese abrigo que me tenía fascinado: un abrigo marrón y largo, muy compacto de hechura y según su portador bastante pesado, que no parecía de la piel de ningún animal conocido ni de una lana vista en los comercios, al menos en los de la España de Franco. Jaime le quitó enseguida importancia, diciendo que se trataba de una prenda de segunda mano heredada de su padre, lo cual inmediatamente añadió al abrigo, para el lector entusiasta de la poesía del 27 que era yo, un sobrepeso mítico. “Pero ¿de qué es el abrigo?”, le pregunté en el colmo de la excitación. Jaime vaciló un instante, como siempre que su notable don de lenguas le avisa de un cruce dudoso: “Ah, pues es de vaicuna, creo que se dice así”. ¡Vaicuna! El prestigio de la belleza de la prenda y el de haber sido llevada por don Pedro Salinas quedaba realzado de forma superlativa por esa rara palabra, que a mí me sonó a divinidad hindú.
Sólo años después, viviendo yo en Londres, accedí al misterio del prodigioso “abrigo Salinas”. En una tienda de caballeros de Bond Street vendían uno muy similar al de Jaime, y yo, estudiante posgraduado y profesor de escasos medios, acababa de ganar un premio literario bien dotado para su época. La tentación estaba a diario en el escaparate, pues yo iba a visitar asiduamente a una común amiga, Amaya Lacasa, que vivía en esa céntrica calle donde, por encima de las vitrinas de los grandes comercios de ropa, nadie podía imaginar una vida de alquiler asequible y estufas inglesas accionadas con monedas de cincuenta peniques. No voy a contar aquí la curiosa historia de mi propio abrigo (pues al final lo compré, gastándome íntegramente el dinero del Premio Barral de novela), sino sólo aclarar la cuestión léxica. En la tienda de Bond Street, que se llamaba Beale & Inman y aún sigue abierta, me explicaron que el abrigo, en efecto, era de “vaicuna”, una lana de origen andino perteneciente a un herbívoro de la familia de los camélidos más raro, y por eso más caro, que la alpaca y la llama, animales de los que también se hacen prendas de abrigo. Quise saber a ciencia cierta lo que había comprado, y así descubrí que la “vaicuna” anglo-hindú era, en pronunciación británica, nuestra vicuña, fibra desde luego no muy común entonces, y hoy desaparecida de la venta legal, pues esa especie —como casi todas— está en vías de extinción, y la protege la Unesco, la FAO o la FILFA. He de decir que Jaime y yo conservamos a día de hoy nuestros abrigos anteriores a la Prohibición, aunque, para evitar provocaciones y represalias ecologistas, nunca nos los ponemos, ni siquiera en países nórdicos.
Las lenguas, la elegancia, la herencia. La modestia. Cuatro palabras idóneas para Jaime Salinas y para este libro que con tanto candor como gracia verbal le autorretrata. Me consta que, en una primera redacción, Travesías. Memorias (1925-1955) abundaba más en diálogos y locuciones en inglés y francés, los idiomas primordiales de Jaime, y aunque entiendo la razón del editor al hacer el libro menos lastrado por las necesarias traducciones a pie de página, añoro la ausencia de esa amalgama babélica tan congénita al autor. A fines de los sesenta, cuando le conocimos los escritores de mi generación, Jaime era de hecho, y no sólo lingüísticamente, un “extranjero”, ajeno en el porte, las maneras, las lecturas y el espléndido manejo del dinero a lo que aquí se estilaba, incluso entre las clases intelectuales. Tengo hoy la impresión, haciendo recuento, de que la fructífera —aunque a veces para él nada fácil— instalación de Jaime en la España de la dictadura y en todas las posteriores, incluida la neofranquista, ha sido el supremo gesto de caballerosidad, de entrega desinteresada, que este apátrida espiritual quiso brindar al país de sus padres el día de 1955 en que decidió quedarse a vivir aquí (su entrada fatal en el número 219 de la calle de Provenza, donde estaban las oficinas de Seix Barral, cierra, en la página 538, Travesías).
Naturalmente, habrá que esperar al siguiente volumen de las memorias para conocer los detalles (y seguro que muchos serán punzantes) de la primera etapa barcelonesa del joven que iba para cineasta y se hizo aprendiz de editor, antes de convertirse en uno de los mejores que este país ha tenido. En lo que a mi propia experiencia respecta, la imponente aura de Jaime en esos primeros años de nuestra amistad se debía, en partes desiguales, a una mezcla de rigor ceremonioso y bohemia regada por el alcohol. Consciente de su papel anómalo en el paisaje madrileño, Jaime extremaba irónicamente (y de esa arma retórica de la ironía hay magníficos fogonazos en Travesías) su no-pertenencia tribal, pues tribu, y bastante caníbal, la formábamos entonces los que entre libros y copas nocturnas salíamos con él. Jaime Salinas era el “Tito Jaime” de los Novísimos y otros compañeros de generación (de hecho, la antología de Castellet se fraguó en el ático madrileño de Jaime, convocados los jóvenes cachorros a una reunión con ese señor tan espigado y tan importante que era Castellet, de paso por la ciudad a la caza del poeta nuevo). “Tiesco” en las reprimendas amables a nuestros desmanes, no los amorosos, sino los académicos, Jaime, sin duda —según su propio libro— el hombre que más novillos ha hecho en la historia de la enseñanza universitaria norteamericana, vigilaba de cerca el progreso de nuestras carreras de filosofía o ciencias políticas, nos pedía las notas, fingía un serio enfado con los repetidores de curso, mientras, de modo característicamente informal, “casual”, nos enseñaba con su conversación el verdadero fondo de la palabra cultura.
¿Se le sigue dando algún valor a la cortesía? Para los muchachos impetuosos, leídos hasta la pedantería pero a la postre montaraces que éramos Félix de Azúa, Leopoldo María Panero, José María Guelbenzu, Antonio Martínez Sarrión, Javier Fernández de Castro, Javier Marías o yo mismo (“los perros”, según el mote, aparentemente cariñoso, que él y García Hortelano usaban para referirse a nosotros), Jaime fue también un exquisito y sarcástico maestro de etiqueta, en una gama que iba desde el respeto a la puntualidad y a los —en España tan desusados— hábitos del agradecimiento (la famosa carta salinesca de “bread and butter”) hasta el código de los modales de mesa (y en ese apartado aún recuerdo los sudores fríos en un buen restaurante francés de Madrid al que Jaime me invitaba cuando me sirvieron el plato que en mi insensatez había pedido, escargots à la provençale, acompañados de su cubierto correspondiente, que al joven alicantino habituado a comer la caragolá con mondadientes le pareció el instrumental de una cirugía abstrusa; sin la menor crueldad, más avuncular que nunca, Jaime me enseñó el correcto uso de aquella extraña cuchara vertebrada). Era el modo más personal y coqueto de pasarnos su herencia: la tradición civil, liberal y estricta, de la Institución Libre de Enseñanza, la urbanidad cosmopolita de una burguesía ilustrada pasada por la East Coast norteamericana, la Europa frenética y mundana, aunque artísticamente tan revolucionaria, del periodo de entreguerras; espacios reales o soñados, simbólicos, dudosamente alcanzables y, en cualquier caso, ya desvanecidos, que Jaime Salinas vivió y evoca de forma memorable en las páginas de Travesías.
La generosidad española de un gran tímido como Jaime fue tal que no sólo encarnó papeles de figurante en las comedias burlescas organizadas caseramente, en la calle Pisuerga, por su otro gran amigo Juan Benet (en las que Juan García Hortelano hacía de niño díscolo, Natacha Seseña de gran señora y yo de petimetre), sino que aceptó el nombramiento de Director General del Libro en el primer gobierno de Felipe González. Hizo mucho mejor este papelón que sus ocasionales intervenciones escénicas como dignatario noruego, a lo Dreyer, tramoyista negro del teatro Nôh o alguacil sevillano en la bufonada final que ideó Benet: una versión con seseo, aunque sin cantables, de “Morena Clara”.
El gran peligro para la realización de esta obra memorialística es que Jaime ha sido siempre muy dandi y muy discreto (dejando ahora aparte el abrigo de “vaicuna”). Después de una larga y plena vida de trabajo, Jaime se jubiló, y aunque seguía en plena forma, muchos temieron, temimos, que quisiera seguir el aforismo de Balzac: “La vida elegante, en la más amplia acepción del término, es el arte de alentar el reposo”. Pertenece Salinas además a una generación muy maltratada por la muerte, y encararse con el fantasma de la memoria, que le ha de llevar sin remedio al lugar donde yacen tantos amigos desaparecidos prematuramente, añade dolor al “sol poniente de la melancolía”. Ha podido con todos los escollos del tiempo y los reparos propios, de nuevo, me atrevo a decir, cumpliendo éticamente, con hermosa estética, un deber que nadie le imponía: el rescate privado de una España ideal, republicana, culta y avanzada, que otros se encargaron de impedir, mandando a gente como la familia Salinas al exilio y la permanente travesía. Escribió Baudelaire que “el genio no es más que la infancia recobrada a voluntad”. De momento, en este apasionante volumen centrado en la niñez y la adolescencia, Jaime nos ha dado con desprendimiento y modestia, con valerosa sinceridad, lo más precioso que guarda: el arranque genial de su vida singular. ~
Vicente Molina Foix es escritor. Su libro
más reciente es 'El tercer siglo. 20 años de
cine contemporáneo' (Cátedra, 2021).