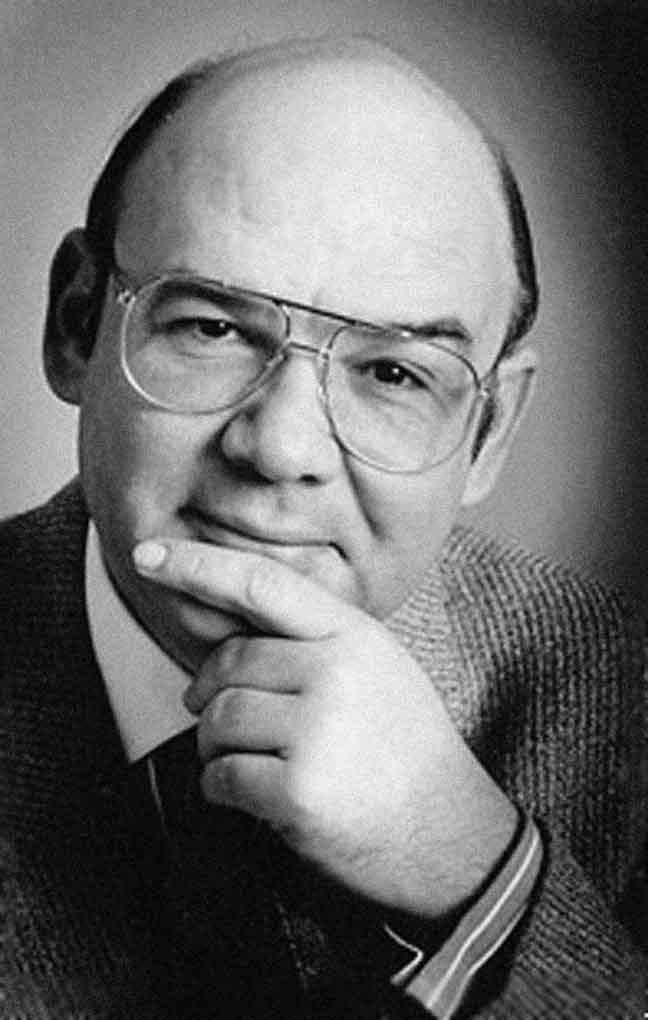I
Severo Sarduy, según sus propias declaraciones —nunca se encontró su acta de nacimiento, a pesar de la persistente investigación a que se entregaron sus estudiosos en las sacristías de su ciudad natal—, nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Su nombre de bautismo, parece ser, fue Eleanora, aunque para los suyos, siempre fue Nora, y luego, para Gustavo Guerrero, Juana Pérez. Para ella misma, fue sucesivamente María Antonieta Pons, Blanquita Amaro, Rosa Carmina, Tongolele o Ninón Sevilla, según fueron cambiando, con el tiempo, sus preferencias cinematográficas o rumberas.
“Lady S.S.”, 1990
Antes que nada, la irreverencia, el choteo, la ironía: como buen lector de Freud y de Lacan, Severo Sarduy pensaba que nadie sabía menos de sí mismo que aquel que enunciaba su vida en función de una verdad. Siempre le inspiraron una profunda desconfianza los relatos biográficos o autobiográficos que, del modo más tradicional, van desgranando progresivamente una cronología y dan a entender que existe una trabazón necesaria entre causalidad y sucesión, es decir, que lo que ocurre después en una vida es producido, naturalmente, por lo que viene antes: post hoc, ergo propter hoc. De ahí que recurriera sistemáticamente a la parodia, al camp o a ciertas formas de narración alternativas cada vez que le pedían que consignara en unas páginas su trayectoria. La entrevista que le concedió a Mihály Dès en 1990, “Para una biografía pulverizada en el número —que espero no póstumo— de Quimera“, y, de ese mismo año, “Lady S.S.”, su autorretrato en traje de diva o de rumbera, son dos buenos ejemplos de esta postura crítica ante lo testimonial y lo íntimo. Pero la mejor y más original de sus para-autobiografías es, sin lugar a duda, la breve serie incluida en El Cristo de la rue Jacob (1987), “Arqueología de la piel”. Se trata de un conjunto de seis textos en los que, describiéndonos sus cicatrices en un orden rigurosamente descendente, de la cabeza a los pies, va recreando distintos momentos de su vida. “Sólo cuenta en la historia individual lo que ha quedado cifrado en el cuerpo y que por ello mismo sigue hablando, narrando, simulando el evento que lo inscribió”, se lee en el prólogo. Y a renglón seguido: “la totalidad es una maqueta narrativa, un modelo: cada uno podría, recorriendo sus cicatrices, escribir su arqueología, descifrar sus tatuajes en otra tinta azul”. O, dicho de otro modo: cada uno podría rescribir diversamente su propia historia, ciñéndose a un patrón que, por no ser ni más ni menos arbitrario que el del relato tradicional, pone de manifiesto el carácter contingente de toda autobiografía, trasunto, al fin y al cabo, de una existencia. Más allá o más acá de la provocación, Sarduy quiso acercarnos a esa frágil realidad de lo vivido, que a veces hace del pasado algo tan dúctil y maleable como el porvenir. Pero, al mismo tiempo, su actitud le permitió mantenerse a igual distancia del culto romántico a la figura del escritor y de su mistificación contemporánea a través de las campañas de promoción editorial que han acabado convirtiendo a los autores en atracciones de feria, cuando no en marcas registradas. Bien vista, su estrategia ante este asunto no fue muy distinta a la del último Borges: ironizar continuamente sobre su propia condición de fetiche como un medio de salvaguardar su independencia y su intimidad. “Severo Sarduy se tomaba a sí mismo en broma y afrontaba con rigor y escrupulosidad ejemplares su quehacer literario”, ha escrito Juan Goytisolo, uno de sus amigos más próximos y afines. Nada más cierto, sólo que, en el fondo, la broma también iba en serio: el humor fue una de las claves de su ética.
II
Más tarde, oí hablar a Lezama en el Auditórium de La Habana, ya después de la revolución. El Bolchoi había enviado a Cuba a sus solistas —los mejores en aquella época— y Lezama juzgaba sobre el pas de deux del Quijote. Hoy, supongo que deben de haber sido Vassiliev y Maximova quienes lo interpretaban. Lezama se lanzó en una larga frase retórica —parecía un bajo de escuela vienesa— para definir aquella elegancia extraordinaria de los danzantes, y declamó: “los intérpretes tuvieron la categoría de Catalina la Grande de Rusia cuando paseaba en su alazán por las márgenes heladas del Volga…”
Pas de deux, 1991
Esta escena debe de haber tenido lugar en 1959, pues Sarduy viaja con una beca a Europa en diciembre de ese año y ya nunca vuelve a Cuba. Fue su segunda y definitiva mudanza. La primera había ocurrido poco antes, en 1956, cuando, tras una infancia y una adolescencia camagüeyanas bastante grises y sufridas, se había instalado con su familia en La Habana (calle San Francisco, entre Neptuno y San Miguel, según cuenta Manuel Díaz Martínez). La idea era que pudiera seguir la carrera de medicina en la capital, algo que hizo durante un par de años pero sin mucha convicción. Y es que otras eran ya sus inclinaciones: gracias al apoyo de Clara Niggermann, una adepta de Krishnamurti que animaba una peña literaria en el Camagüey de los cincuenta, había conseguido publicar, a los quince años, su primer libro de poesía: un cuadernillo intitulado Tres. Sin embargo, el acontecimiento que signó por entonces su ingreso en la república de las letras fue el inicio de sus colaboraciones en Ciclón, la revista creada en 1955 por José Rodríguez Feo y Virgilio Piñera. Antes de llegar a la capital, Sarduy ya había publicado allí un poema y un artículo que le habrían de servir de carta de presentación en el mundillo literario habanero. No es de extrañar así que Rodríguez Feo lo incorpore rápidamente al círculo de jóvenes escritores que gravitaban en torno a la revista y lo introduzca, además, en el medio del teatro y las artes plásticas. Virgilio Piñera, por su parte, se convierte en uno de los más íntimos amigos del recién llegado: “era como un miembro más de mi familia”, recuerda Sarduy muchos años después. Con el triunfo de la revolución, pronto se le van abriendo otras perspectivas: por varias semanas se encarga de la página de cultura del Diario Libre, pero luego pasa como crítico de arte al periódico Revolución y empieza a colaborar en Lunes, el suplemento literario que dirige Guillermo Cabrera Infante. El primero y, creo, único encuentro con Lezama tuvo lugar en ese año de 1959 en que el joven y brillante provinciano ya está campando por sus fueros en la vida cultural de la capital. No estoy seguro, empero, de que se sintiera muy cómodo delante del gigantesco Etrusco de la Habana Vieja, sobre todo porque, vinculado desde un comienzo a Ciclón, formaba parte de un grupo antiorigenista y antilezamiano, y había escrito incluso una reseña bastante tendenciosa sobre Tratados en La Habana. La escena del Auditórium nada deja traslucir de esa incomodidad más que probable, pero sí denota la fuerte impresión que le causó la voz de Lezama. Vale la pena subrayarlo, pues aprender a oír esa voz y a entender cabalmente lo que decían no aquellas palabras sino el fraseo de aquellas palabras, no el significado sino la música de cada sílaba, fue, sin lugar a duda, una de las conquistas mayores del escritor Severo Sarduy. Desde el exilio y con la distancia que dan los años, hizo tan suya esa voz de bajo vienés que llegó a definirse como “una hoja en el árbol de Lezama” y reivindicó el título de su más auténtico heredero. Lo cierto es que nadie ha sabido leer Paradiso, Oppiano Licario o Dador como él, ni tampoco rescribirlos. En este sentido, quisiera repetir aquí lo que ya he dicho en otro lugar: una de las lecturas más creativas de Lezama de las que hoy disponemos sigue siendo la propia obra de Sarduy. El maestro habanero forma parte de ella no sólo como ese aliento secreto que pasa de una página a otra página, de un libro a otro libro, no sólo como un paradigma integrador de la cultura cubana o como la fuente primera de una estética neobarroca. Para Sarduy, Lezama fue también un destino, tal y como él mismo llegó a entenderlo casi tres décadas después de aquel encuentro en el Auditórium de La Habana: “quizá heredar a Lezama sea, sobre todo, asumir su pasión, en los dos sentidos del término: vocación indestructible, dedicación, y padecimiento, agonía. Heredero es también el que, en el relámpago de la lectura, se apodera de esta soledad…”
III
La primera persona que conocí en Europa fue a François Wahl. Lo conocí en Roma, en la Capilla Sixtina. Hace más de treinta años y en este momento está leyendo hoja por hoja lo que escribo. Él, según llegamos a París, me presentó a uno de sus mejores amigos de entonces. Era un escritor francés, se decía “sociólogo”. Lo conocí en la rue du Dragon. Articulaba muy bien el francés. Yo le dije que el mío no era muy bueno, pero que la fonética podía funcionar. Me respondió: “Serás muy fonético, pero no fonológico”. Y nos empezamos a reír. Siempre nos reímos. De eso y de todo. Era Roland Barthes.
Para una biografía pulverizada… , 1991
En realidad, para 1960, François Wahl no sólo era el amigo sino también el editor de Roland Barthes en una pequeña casa de la rue Jacob, las Editions du Seuil. Allí se gestaba entonces la gran revolución intelectual de los sesenta —la estructuralista—, la segunda revolución que deja huella en la vida de Sarduy. En París, Wahl le presenta a Barthes, a Lacan y lo introduce en la movida de un grupo de jóvenes que, capitaneados por Philippe Sollers y con patrocinio de la editorial, acababan de fundar la revista Tel Quel. Hay que reconocer que difícilmente se puede imaginar un medio más propicio y estimulante para ese muchacho cubano que había llegado a la capital gala apenas unos meses antes, huyendo del Madrid de Franco. Sarduy se hace amigo de Sollers, participa en las reuniones y seminarios del grupo, y pronto publica poemas y artículos en la revista. Sin embargo, para él, la relación de amistad y camaradería intelectual más importante en aquel momento —y en los que le seguirán— es la que lo une a Roland Barthes. A pesar de la diferencia de edad, son muchas las cosas que comparten: ambos tienen una aversión visceral por las ideologías —las enfermedades de la conciencia moderna—, ambos se interesan en los desarrollos formales de la pintura contemporánea y sienten la misma fascinación por el teatro no sólo como espectáculo sino como modelo de interpretación semiótica. Digamos que, en esta última encrucijada, Racine y Saussure se encuentran con Góngora y Lezama: la literatura neobarroca que Sarduy entonces empieza a imaginar es, ante todo, una puesta en escena de códigos y signos. Pero la afinidad más honda que lo vincula a Barthes se sitúa, en realidad, a otro nivel: el de un concepto estrictamente moderno de la escritura como subversión de lo ya pensado y lo ya dicho, y revelación gozosa de lo impensable y lo indecible. A imagen y semejanza del cuerpo, la escritura debía de ser el espacio deseante en el que hablara al fin lo que no tenía acceso al lenguaje y por eso obligaba al autor a ir siempre más allá de sí mismo. Sarduy aprende mucho con Barthes —entre otras cosas, a armar una teoría y a servirse del aparato de análisis lingüístico desarrollado por el estructuralismo—, pero, sobre todo, le debe la elaboración de esta idea transgresiva y hedónica de la literatura, y una metáfora que ha de convertirse en una de sus principales fuentes de inspiración: a saber, la aludida correlación entre escritura y cuerpo. Ya me he referido a su “Arqueología de la piel”, la lectura autobiográfica de sus cicatrices. Habría que añadir aquí los ensayos de Escrito sobre un cuerpo (1968), las páginas sobre el arte del tatuaje en La simulación (1980), las pinturas corporales de la protagonista de Cobra (1972), el cuerpo enfermo del narrador de Pájaros de la playa (1993) y muchos otros textos narrativos y poéticos en los que la piel aparece como soporte de una heráldica o un jeroglífico. A propósito de Bacon y de Lucien Freud se ha hablado de una pintura procaz y sagrada del cuerpo contemporáneo. Sarduy es, entre nosotros, uno de los escritores más originales, atrevidos e inteligentes de ese cuerpo, un artista que no sólo supo leerlo o plasmarlo sino también traducirlo en nuevos lenguajes y en nuevas formas de expresión.
IV
Escribo para constituir una imagen, palabra que, ante todo, debe interpretarse en el sentido plástico y visual del término, y, a continuación, en otro sentido que a mí me resulta más difícil definir: algo en lo que uno mismo se reconoce, que en cierto modo nos refleja, que al mismo tiempo se nos escapa y nos mira desde una oscura afinidad.
¿Por qué la novela?, 1982
Siete novelas, cuatro libros de poesía, cuatro libros de ensayo y siete piezas de teatro, el todo escrito, en la estela de la revolución estructuralista y muy cerca de la órbita de Lezama, durante los 33 años de su exilio parisino. Tal vez lo más notable de esta obra —o, al menos, así me lo parece hoy— son los poemas, hasta el punto que muchas veces me he preguntado si Sarduy no habrá sido, en el fondo, un poeta felizmente extraviado en los mundos de la novela, el ensayo y el teatro. Es más, creo que cualquiera que lo haya leído con alguna atención no puede menos que hacerse esta pregunta, pues lo primero que sobresale en un texto suyo es su calidad poética. Pero también me he dicho muchas veces que mi inquietud sólo traduce un falso problema que refleja, a su vez, el crítico estado de nuestras letras y de nuestro concepto de la creación literaria. Sarduy, con muy buen oído e infinitas horas de trabajo, supo dar con un tono y una respiración del español que hunden sus raíces en la tradición del Siglo de Oro, pero que compendian, al mismo tiempo, la gracia del habla cubana y una voluntad de innovación enteramente contemporánea. No en vano García Márquez le dijo una vez, con buena o mala intención, que era el mejor escritor de la lengua aunque el menos leído. Basta abrir cualquier página de sus novelas —Maitreya (1978), por ejemplo, o Colibrí (1984)— para escuchar esa música particular que podemos oír también en los ensayos de La simulación (1980) y, por supuesto, en los sonetos y décimas de Un testigo fugaz y disfrazado (1985) y Un testigo perenne y delatado (1993). Ser escritor fue, para Severo Sarduy, como para Lezama, conseguir esa música propia —esa voz— con la que se pueden explorar géneros y formas diversas desde un mismo centro y como recorriendo las gamas de una misma subjetividad. De ahí que, en el plano estilístico, no hubiera mayores diferencias entre su mejor prosa y su poesía. Tampoco era muy distinta la manera de trabajarlas: aunque a veces su lentitud lo desesperaba, escribía las novelas esculpiendo una frase tras otra, como si fueran versos, y las orientaba, no menos poética y lezamianamente, hacia una imagen última que podía ser la de un deshecho Cristo de madera en De dónde son los cantantes (1967) o la de un cosmólogo moribundo en Pájaros de la playa (1993). ¿Qué decían, qué dicen esas figuras en su decrepitud y su abandono? El misterio de lo radicalmente otro: ese límite hasta el cual la escritura de Sarduy nos lleva con suma frecuencia y donde nos deja solos ante nosotros mismos, como ante el enigma de un emblema barroco.
V
—Severo, ¿por qué pintas?
—Pues te diré: pinto porque escribo.
—¿Hay alguna relación entre las dos cosas?
—Para mí, sencillamente es lo mismo. El mismo perro con distinto collar. Claro está, el resultado es diferente. Aunque no tanto… Pero en fin, la pintura y la escritura son como las dos vertientes de un mismo techo, las dos caras de una misma moneda…
Severo, ¿por qué pintas?, 1987
Con un pincel finísimo, 0-0, repetía meticulosamente el mismo gesto sobre la hoja o el lienzo, como si aquellas diminutas puntadas rojas y negras —acrílico o tinta china—, casi trazos invisibles, fueran los estrictos rasgos de un ideograma cuyo sentido no habría de revelarse sino una vez que la superficie quedara totalmente cubierta y saturada. O como si cada uno de los minúsculos movimientos del pincel fuera una estación rigurosa y necesaria en el largo camino de formas, colores y signos que llevaba hasta la imagen última de la composición: un sudario, un paisaje sangriento, un jardín rojo, los restos paleográficos de una lengua perdida, algún manuscrito sagrado e incomprensible, el artesonado de una sinagoga, un sello de lacre, la estampa de un tejido, un código genético, el grano de una luz roja y blanca, o la trama espectral y remota del Big Bang: el estallido de la vacuidad.
VI
Y, después de todo, el exilio geográfico, físico, ¿no será un espejismo? El verdadero exilio, ¿no será algo que está en nosotros desde siempre, desde la infancia, como una parte de nuestro ser que permanece oscura y de la que nos alejamos progresivamente, algo que, en nosotros mismos, es esa tierra que hay que dejar?
Exiliado de sí mismo, 1990
Es difícil saber de qué país de la infancia o la juventud se habrá exiliado Sarduy en su vida adulta. Lo único cierto y seguro es que hubo un lugar del que nunca salió: Cuba. Andrés Sánchez-Robayna lo dice con justeza en la conmovedora elegía que preside la edición de la Obra completa (1999): “Y no pudiste al cabo regresar./ Qué es regresar: tu tierra/ (hoy arden los conjuntos habaneros)/ iba contigo a donde tú estuvieras./ Pues donde estabas tú no solamente/ los escuchabas: tú hacías que escucháramos/ el sol sobre los arcos coloniales,/ la lluvia fresca bajo el flamboyán”. Efectivamente, tres décadas de vida en Francia no lograron borrar la traza de origen: Severo Sarduy fue siempre un escritor cubano. Aún más: fue el más cubano de los escritores cubanos de París, aquel que llevaba la isla en peso a cualquier lugar al que fuera y podía situarla o descubrirla en un paisaje de la India o de Birmania, como varias veces lo hizo. No en vano siempre le dio crédito a la anécdota según la cual, allá por los años veinte, Lydia Cabrera habría entendido lo que era Cuba mirando las fotografías de un templo de Java en una biblioteca de París. Sus numerosos viajes al Oriente bien pueden interpretarse como un intento de confirmar y extender esta “vivencia oblicua” de la isla, para decirlo a la manera de Lezama, una querencia que se manifiesta, de un modo u otro, en casi todas sus novelas y su poesía, pero que no era menos patente en su manera de hablar, en sus gestos y en su presencia toda, pues donde estaba Sarduy, sí, estaba Cuba. Él lo sabía y sospecho incluso que cultivaba ese empaque con cierto orgullo, acaso como la más contundente respuesta a los burócratas castristas que lo privaron de su pasaporte y a aquellos que creían ofenderlo llamándolo escritor “franco-cubano”. La verdad es que, para él, lo esencial fue ser quien era y ser también con los otros. La lista de sus amigos, extensa y variopinta, se confunde hoy con una antología de la literatura latinoamericana y española contemporánea que va de Octavio Paz a Manuel Puig, y de Haroldo de Campos a Juan Goytisolo, pasando por José Miguel Ullán, Virgilio Piñera, Andrés Sánchez Robayna, Héctor Libertella, Emir Rodríguez Monegal o Emilio Sánchez Ortiz. Pero esto no quiere decir que Sarduy se encerrara en su lengua y en una suerte de gueto identitario durante sus años parisinos. Al contrario: como ya he indicado, participó activamente en la vida intelectual gala no sólo junto a Barthes y Tel Quel sino también como editor de literaturas hispánicas, primero en las Editions du Seuil y luego en Gallimard. El premio Medicis que recibe en 1972 por su novela Cobra permite calibrar el reconocimiento que alcanzó su obra en Francia, así como la traducción de Lezama, Puig, Arenas, Pitol, Mendoza, Vázquez Montalbán y tantos otros da fe de su labor en tanto figura de enlace entre dos culturas o, mejor, como passeur, para decirlo a la francesa y con una palabra que tiene una deliciosa connotación delictiva. Sí, Severo Sarduy también fue eso: un irremplazable passeur para nuestros autores en París.
VII
Abandona su país natal y adopta otro, lejano, de cielo siempre gris y gente hosca.
En el exilio, elabora trabajosas ficciones en que seducen las frases cinceladas y la destreza con que se enlazan las volutas barrocas, aunque, llegado el punto final, todo se disuelva y olvide.
Esos modelos de perseverancia se publican con la condescendencia de los lectores, la indiferencia algo burlona de las multitudes y esa forma de postergación respetuosa que son las tesis universitarias y la traducción a idiomas inextricables.
Ya proyecta el resumen, el ciclo final de sus invenciones cuando lo asalta una enfermedad fulgurante, irreversible y desconocida.
Se defiende escudado en convergentes manías: la lectura matinal de los místicos, la necesidad del vacío y el proyecto de realizar cuadros minuciosos hasta lo milimétrico, con rezagos de caligrafía roja, insistentes aunque discretos, ostensiblemente orientales.
Se entrega, como a una droga, a la soledad y el silencio…
El estampido de la vacuidad, 1993
No sé si fue realmente un genio, pero sí tengo la íntima convicción —y la comparto con casi todos los que lo conocieron— de que era realmente genial o, para decirlo de otro modo, de que había algo en él realmente genial. Y no me refiero solamente a sus textos, tan llenos de hallazgos prodigiosos. Aún recuerdo las caras del público en aquel recital caraqueño en que leyó sus versos más desenfadadamente eróticos, con una solemnidad y un fervor que los convertían prácticamente en plegarias o en una suerte de ejercicios místicos; aún recuerdo a aquel joven periodista argentino que, ya falto de preguntas, le pidió que le hablara de su libro favorito y se quedó sin saber qué hacer cuando le oyó celebrar las bellezas y maravillas del Diccionario de la lengua española de nuestra Real Academia. Anécdotas como éstas hay muchas —muchísimas— y ojalá que algún día puedan recogerse en un volumen. Severo Sarduy no fue avaro de ocurrencias ni de gestos insólitos, y practicó con natural esmero este arte de la agudeza y el asombro. Pero supo asimismo ir más allá del mero alarde e, insisto, transformó a menudo su ingenio en un eficaz instrumento crítico. Su caso, como ya ha sugerido algún hispanista inglés, recuerda en cierta forma al de Wilde, pues se trata de un escritor que vive su vida y escribe su obra rodeándose de un aura festiva de humor y provocación, pero tras la cual se asoma, regularmente, una visión oscura, desencantada y trágica de la existencia. En otras palabras: su genial levedad fue una equívoca máscara que, a quien sabe mirar, le hace ver en lo superficial, lo profundo y en lo frívolo, lo grave, como si representara, en realidad, el más puro espejo de esa paradoja moderna que, desde Baudelaire, asocia las veleidades de la moda a los fastos de la muerte. Nada tiene de sorprendente así que, en sus últimos años, cuando se sabe ya enfermo y condenado, fuera capaz de juzgar con tanta dureza su trayectoria. El pesimismo fundamental que siempre lo habitó adquiere entonces una densidad inédita: tras ese negro canto a la desilusión que es Cocuyo (1990), escribe Pájaros de la playa, la novela en que da cuenta de los estragos del sida. Y tal como señala en los fragmentos póstumos de “El estampido de la vacuidad”, se retira de todo y de todos, y se entrega a la soledad y el silencio, rodeado de sus orishas y sus budas, y de algunos libros de San Juan de la Cruz. Gran fingidor, señor barroco dignísimo, para evitarles sufrimientos a su familia y a sus amigos logró simular hasta el final un ánimo y una salud que no tenía. Hipertélico, hizo incluso algo más que eso: se dedicó a escribir una serie de epitafios burlescos en los que, de una manera muy cubana —iba a decir muy quevediana—, le falta el respeto a la muerte. In my beginning is my end: como un homenaje al escritor y al amigo cuando se cumplen diez años de su desaparición, la irreverencia, el choteo y la ironía están en el principio de esta semblanza. No estaría mal que estén también al final. Valga, pues, la cita de uno de los epitafios para cerrar estas páginas y dejarle a Severo, como siempre, la última palabra:
Volveré, pero no en vida
que todo se despelleja
y el frío la cal aqueja
de los huesos. ¡Qué atrevida
la osamenta que convida
a su manera a danzar!
No la puedo contrariar:
la vida es un sueño fuerte
de una muerte hasta otra muerte
y me apresto a despertar. ~