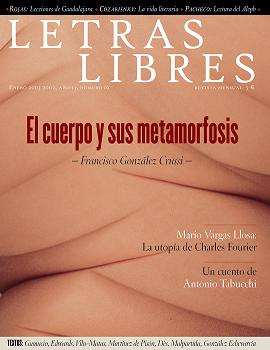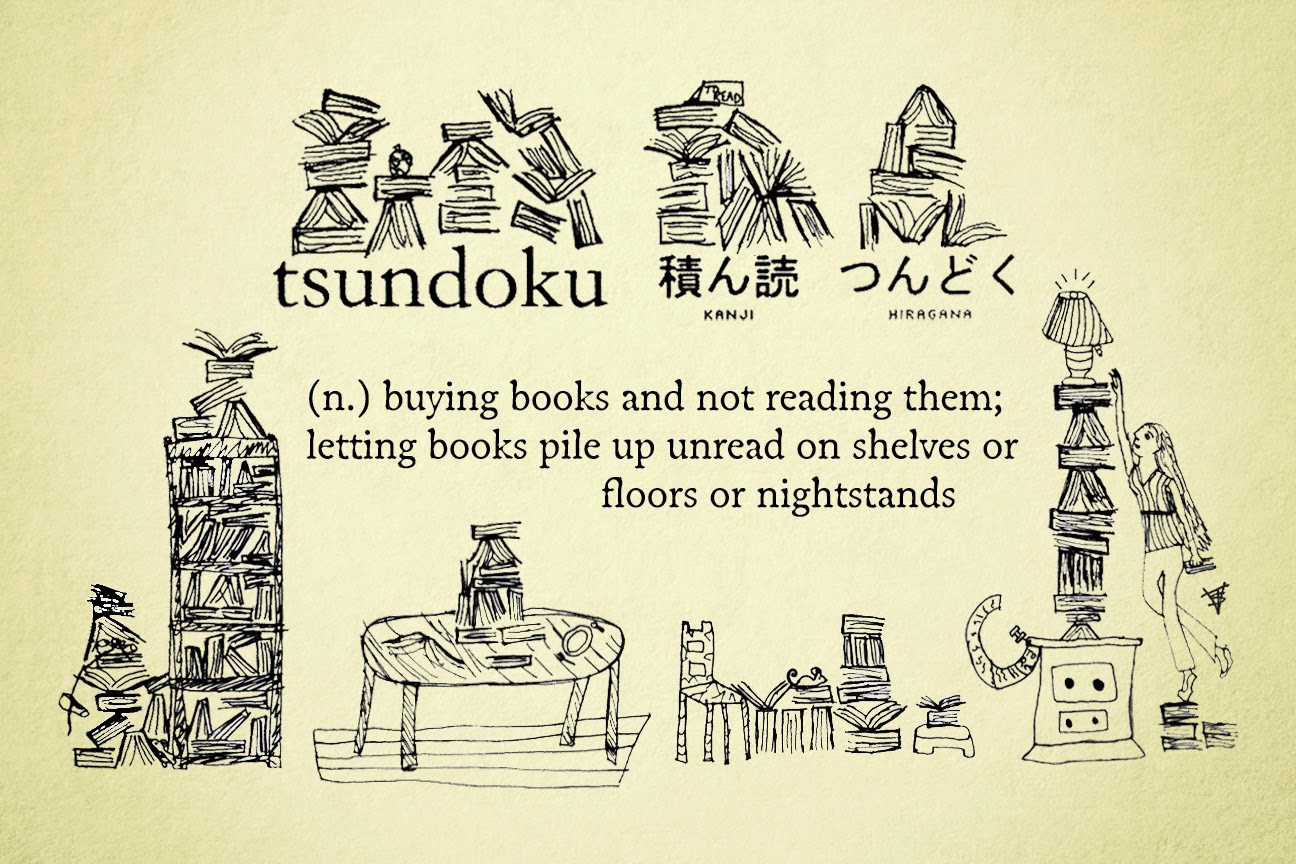El 8 de mayo de 1920 The Times incluyó en sus páginas una nota mucho menos escéptica de lo deseable sobre los Protocolos de los sabios de Zión, un libelo antisemita en el que supuestamente se transcribe una conversación desarrollada en una asamblea de judíos ilustres, integrantes del “gobierno secreto de Israel”, que detallan su plan de conquista mundial. Algo más de un año después, el diario enmendaba su error. El corresponsal en Constantinopla, Philip Graves, descubrió lo que debía ser evidente: que los Protocolos eran una falsificación y, para más detalles, el producto de un plagio. La obra saqueada era el Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, escrita en 1864 por Maurice Joly, un abogado francés empapado del pensamiento de la Ilustración al que persiguieron la injusticia y la mala fortuna, que de esta manera, sin saberlo, sufría una sus grandes derrotas ante el conservadurismo tiránico al que trataba de hacer frente.
El Diálogo es una defensa del liberalismo, un liberalismo construido con principios gratos al paladar político actual: elecciones y mercado libres, contención del poder político, libertad de prensa, de asociación, de culto… En cambio, los Protocolos fueron concebidos y elaborados como una herramienta propagandística del absolutismo zarista. En el Diálogo, el Maquiavelo de Joly, un Maquiavelo más cínico que nunca, explica cómo establecer un gobierno despótico poco menos que invulnerable conforme a una estrategia basada en la manipulación de los principios de la democracia. El creador de los Protocolos, proveniente de algún rincón de la Ojrana, la policía zarista, tomó 160 fragmentos del discurso de Maquiavelo y los puso en boca del orador principal de la asamblea. La idea era demostrar que el liberalismo no era más que una estratagema urdida por el gobierno secreto de Israel, cuyo plan, siempre según los Protocolos, era corromper las mentes del pueblo, derrocar a las monarquías europeas e instituir un gobierno mundial asentado no en los principios emancipadores proclamados traidoramente por los complotistas, liberales sólo de boquilla, sino en una forma mucho más refinada del despotismo.
El Maquiavelo del Diálogo es una figura con gran capacidad de transformación. Antes de ser un filósofo italiano y un conspirador judío fue nada menos que Napoleón iii. Joly, contestatario a pesar de todos los riesgos y también de sus propios miedos, decidió escribir un corrosivo alegato contra el monarca, su bestia negra. Para evadir la represión del gobierno, lo “disfrazó” de Maquiavelo. Predeciblemente, la estrategia fue un fracaso y Joly sufrió su segunda gran derrota: pasó dos años en la cárcel. A lo largo de ellos escribió El arte de medrar, que puede leerse como una continuación del Diálogo, pero que termina por ser mucho más que eso. Si se toma al pie de la letra lo que el autor resume como sus intenciones, este libro es justamente lo que anuncia en la portada su traducción española: un manual para trepadores, una suerte de recetario para triunfar en sociedad no lejano al Príncipe maquiaveliano, en la medida en que ofrece desvelar los mecanismos que mueven la maquinaria social —económicos, psicológicos, culturales, mediáticos e incluso sentimentales— para que los más ambiciosos usen esa información en su accidentado camino hacia la cumbre. Sin embargo, El arte de medrar es en realidad una venganza contra el mundo entero. Joly pertenece al inevitablemente simpático linaje de los demócratas pesimistas. Convencido de las virtudes potenciales del liberalismo, daba por hecho también que su supervivencia era poco menos que imposible. Esta certeza se basa en una imagen muy pobre de la humanidad, que tomada así, como la suma de todos sus integrantes con todas sus costumbres, es la verdadera víctima del vitriólico abogado. Si ya en el Diálogo la sociedad aparecía retratada como su peor enemiga, al ser seducida sin mayores esfuerzos por un tirano al que entrega mansamente sus derechos y libertades, en El arte de medrar su retrato, hecho con una ironía que sólo cede terreno para transformarse en sarcasmo, es tan desolador como seductor. La vida social, dice Joly para empezar su disertación, es un estado de guerra permanente en el que el objetivo supremo puede concentrarse en unas pocas líneas: “¡Triunfar!, ¡trepar! ¿No resumen estas palabras toda una civilización, y acaso la quintaesencia de la filosofía social contemporánea no es buscar la forma de medrar?” Ahora bien, continúa, el arte de medrar exige un conocimiento profundo de los hombres, y poner ese conocimiento al servicio de los lectores es su objetivo manifiesto. A partir de esa premisa, este falso manual para trepadores se desarrolla como un catálogo teñido de misantropía y compuesto por retratos malintencionados de personajes, usos y costumbres, por categorías, silogismos y definiciones teledirigidos, quizás más próximo a la tradición menos temperada de la literatura satírica, la de facinerosos como Mark Twain o el Ambrose Bierce de El diccionario del Diablo, que a la filosofía ilustrada de la que procede Joly, el liberal escéptico, y de la cual duda hasta un punto muy cercano al divorcio. De esta manera, tenemos que los prejuicios —por ejemplo, la creencia en el progreso, o en que las revoluciones son beneficiosas, o en que “los pueblos se corrigen”— se nos presentan como el fundamento mismo del orden social, mientras que tener una inteligencia limitada es una “condición de éxito”, “porque la gente con menos ideas está más expuesta al error”, los partidos políticos son “clanes o tribus armadas que avanzan […] a la conquista del poder con principios, es decir, con palabras, por bandera” y la filosofía, convencida de que la esencia de las instituciones políticas es la razón, se encuentra día tras día con la evidencia histórica de que “una mezcla de rudeza y superstición amalgama más sólidamente una nacionalidad que la Declaración de los Derechos del Hombre […]”.
Fuente inagotable para una de esas antologías de definiciones cínicas, pieza muy rezagada de una Ilustración próxima al suicidio por su voluntad autocrítica y condena melancólicamente irónica del poder, El arte de medrar, el ajuste de cuentas de un hombre que acabaría por tomar el camino del suicidio, es, ante todo, una buena muestra de que el resentimiento y el odio, lejos de nublar la vista, pueden hacerla muy, pero que muy aguda. ~
LO MÁS LEÍDO
Las virtudes del odio