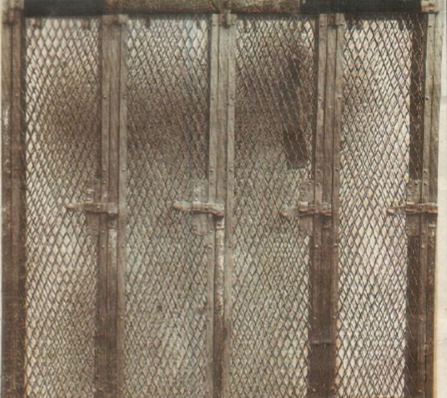Sobre el trabajo se ha dicho de todo, desde que dignifica (lo cual nunca entendí muy bien) hasta que esclaviza (lo cual entiendo mejor). La mayoría tiene claro que trabaja para vivir, nada más, y que estar en paro es lo peor que le puede ocurrir, no sólo porque no ingresará dinero sino también porque se sentirá inútil, prescindible, un estorbo. Muchos sienten su existencia justificada sólo en función de lo que producen o rinden, jamás les bastaría —si pudieran permitírselo— con tan sólo "estar". Conocemos la angustia de los jubilados, los cuales a menudo descubren que trabajaban, además de para ganarse la vida, para permanecer distraídos y no dar la lata y tener algo que contar al regresar a casa o en el bar. Hay quienes son ya tan conscientes de eso, en plena juventud, que no paran nunca de trabajar y se convierten en adictos, con verdadero horror al vacío que se les abre en cuanto cesan en su actividad frenética. Trabajar sin interrupción es una de las más eficaces fórmulas para no pensar ni hacerse preguntas: sobre uno mismo, el sentido de la vida y el de la muerte y otros enojosos asuntos más bien anticuados. El mundo fomenta el ensimismamiento en el propio quehacer, y casi todos los avances tecnológicos van más encaminados a mantener ocupados y absortos a sus usuarios que a proporcionarles más tiempo libre y ayudarlos a rematar sus faenas con prontitud. Pero hay más.
Los lectores con memoria saben que no poseo ordenador, ni por lo tanto e-mail, ni tampoco teléfono móvil. Y cuantos más años paso sin ellos, más me reafirmo en mi propósito de no tenerlos jamás. Porque veo lo que sucede a quienes los usan (en general). Contestan una carta, cinco o diez, y a los pocos minutos tienen en sus pantallas otras tantas respuestas que a su vez les piden contestación, y es el cuento de nunca acabar. No es que los intercambios epistolares (y no otra cosa son los e-mails) sean interminables por naturaleza, ni que todo comentario precise una acotación. Es más bien que las propias facilidad y celeridad del invento invitan a la incontinencia en la comunicación. Y he observado que ese desenfreno ha hecho pasar a la historia nociones básicas de la discreción y la educación. Antes, más que aprenderse, se sabía cuándo debía interrumpirse un intercambio de cartas, algo que casi todo el mundo parece ignorar hoy. Un primero se dirigía a un segundo para hacerle una consulta; el segundo le respondía; el primero acusaba recibo y daba las gracias (si no lo había hecho ya de antemano), y se acabó, no había por qué seguir. Es más, seguir se veía como grosería menor, y el "enganchoso" o pegajoso pasaba a ser de inmediato un pelmazo del que había que huir. Hoy, en cambio, suelo toparme con este otro esquema (y eso que me limito al correo y si acaso al fax): tras responder a la consulta o pregunta que alguien me dirigió, ese alguien no sólo acusa recibo y da las gracias, sino que vuelve a la carga con más consultas —no producto de mi contestación— y de paso me habla de sí mismo o de lo divino y lo humano durante varios folios de ordenador, sin que por mi parte mediara curiosidad alguna. Si por exceso de amabilidad respondo una segunda vez, puedo estar perdido para siempre, y encontrarme con un desconocido corresponsal que aspira a mantener un ritmo como jamás sostuve ni con novias lejanas de otro país. Y si ya no contesto esa segunda vez, no es raro que reciba una tercera misiva en la que se me reproche mi falta de educación (sic), como si nadie estuviera obligado siquiera a abrir los no solicitados sobres que le van llegando.
Del mismo modo, existe la idea de que hay que coger el teléfono o devolver toda llamada, y veo que quienes gastan móvil son aún más esclavos de esta errónea noción. Se supone que quien lleva ese aparato es porque quiere estar localizable en todo momento y lugar, luego se da por sentado que ochocientos telefonazos superfluos o caprichosos no son rechazables en ningún caso. Y así la gente se pasa la vida suspendiendo su vida para atender a los incontinentes con toda urgencia, cuando casi nada es urgente. En vez de reservarse estas vías ultrarrápidas para la excepcional, se recurre a ellas sin cesar y para cualquier nimiedad. Tengo observado que lo que resulta de esto es que quienes así viven (más cada vez) en realidad no pegan golpe, no trabajan apenas en las tareas por las que cobran. Les es literalmente imposible, con tantísima cháchara e interrupción. Y mis inferencias son estas: cuanto más disponible se está para lo laboral, menos se labora y se hace; cuanto más atareado se está en apariencia, menos tarea se lleva a cabo en realidad; cuanto mayor y más frenética la actividad, más consiste ésta en enviarse innecesarios mensajes y charlar; y cuantos más aspavientos se hacen de tremenda ocupación, más se procura no dar palo al agua durante las agobiantes e infinitas horas de la supuesta ocupación. Todo lo cual queda resumido en la siguiente convicción: cada vez que veo a una persona encadenada a su móvil y a su ordenador, tengo la casi plena seguridad de encontrarme ante un redomado vago. O, como se decía antes, ante un incontinente de solemnidad. ~