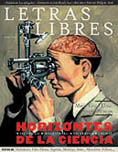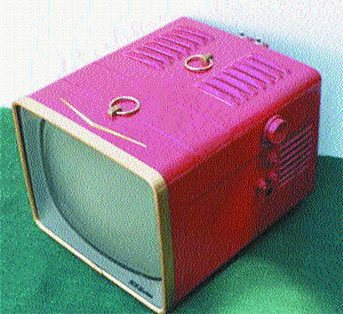Más allá de sus virtudes y defectos, La guerra de las galaxias es uno de los hitos de la cultura popular y una serie de culto. La saga fílmica de Lucas, que crece hacia atrás para no alterar la congruencia de su historia original, estrena el segundo capítulo de esta nueva trilogía, El ataque de los clones.
Ninguna cinta nace siendo de culto. El culto es una condición que se gana a fuerza de convertir a los espectadores en fanáticos mediante argumentos cinematográficos (buenos, mágicos o conmovedores, como en el caso de El ciudadano Kane, Taxi Driver y el Halcón maltés; o malos, ridículos o kitsch, como en Plan 9 del espacio exterior, Flamencos rosas y El Show del terror de Rocky). El culto no se manufactura con inmensas campañas comerciales, anuncios espectaculares, figuras de acción y promociones en cajas de corn flakes. La cinta de culto es aquélla que tiene seguidores fervientes capaces de citar de memoria páginas enteras del guión, que conocen toda la trivia y coleccionan todo lo relacionado con el filme en cuestión. Pero lo más importante es que es una obra que irradia su influencia a la cultura popular. La trilogía de La Guerra de las galaxias comenzó hace 25 años como una ingeniosa reformulación de viejos clichés del cine fantástico y de ciencia ficción, como una atractiva ópera espacial que fusionaba emoción, drama y humor en el estilo de los cómics y seriales de Flash Gordon y Buck Rogers de los años 30 y 40. Con sus deslumbrantes efectos y su trama ingenua pero eficaz (la absoluta excelencia del camp, dirían algunos), la cinta de George Lucas se convirtió en un poderoso fenómeno que logró tener repercusiones no sólo en el Zeitgeist de finales de la década de los 70, sino también en la política de esa era. Así, mientras algunos vieron en la épica estelar lecciones de sabiduría oriental, otros, como el propio ex presidente estadounidense, Reagan, vieron atisbos de un futuro de armas en el cosmos y de rayos mortales en satélites apuntando contra el "Imperio del mal".
Lucas y su grupo dieron con este filme un golpe mortal a la estrella de la muerte hollywoodense, esa anquilosada industria que había perdido su sensibilidad y vitalidad tras la década de los 60. La secuela, El imperio contraataca (80), dirigida por Irvin Kershner, marcó a través de una alegoría edípica el colapso de las utopías de una era. Pero tras esa brillante secuela vino El regreso del Jedi (83), de Richard Marquand, un desganado arrebato patriotero que tan sólo reciclaba los temas de las cintas anteriores y padecía de algunas de las peores actuaciones de sus de por sí no muy talentosos actores. Lucas se había transformado en el perezoso dictador emocional de la estrella de la muerte que convertía enormes presupuestos en chatarra.
En 1999 Lucas decidió que era tiempo de explicar cómo el universo había llegado al estado de caos en que se encontraba en el primer episodio de la serie (pensada originalmente para nueve episodios), por lo que filmó la precuela, La amenaza del fantasma, episodio I, un ejercicio pavloviano de regodeo populista sobrecargado de elaborada pero inexpresiva imaginería digital. La cinta no tuvo el éxito que se esperaba tras un blitzkrieg propagandístico tan brutal como el desatado por la Fox y todos los que invirtieron en esta franquicia. Los fanáticos mayores de edad se sintieron traicionados por un filme infantil. Los niños se aburrieron hasta las lágrimas por los interminables diálogos y las anodinas discusiones políticas. Otros se sintieron ofendidos por los estereotipos étnicos o porque uno de los principales protagonistas, Jar Jar Binks, no sólo era irritante sino, según algunos, inocultablemente homosexual. Lucas convirtió una historia cargada de deseos incestuosos y parricidas en una fábula cristiana con una concepción inmaculada y una previsible paráfrasis de la caída luciferina.
Tras ese fracaso, que no obstante generó 925 millones de dólares, Lucas decidió escuchar a sus fanáticos y a los analistas de los estudios para elaborar una estrategia comercial infalible en el Episodio II, El ataque de los clones, una cinta en la que se funden nuevamente todos los géneros salvo el musical, y que innegablemente tiene algunos de los momentos más intensos y entretenidos de la serie, además de un estilo visual wagnerianamente ambicioso y fascinante. Algunas de las mejores escenas del filme son aquéllas que tienen una dinámica de videojuego, y esto no es una crítica negativa, ya que finalmente esta dinámica es en buena parte un producto secundario de la propia épica de la Guerra de las galaxias. Las secuencias de batallas, así como las imágenes industriales, son también deslumbrantes. Lo que sí resulta alarmante es la absoluta carencia de ideas novedosas o interesantes, la total dependencia en el asombro que puedan producir los efectos digitales y la incapacidad crítica de varias generaciones de seguidores. Lo que en los primeros filmes era catarsis, espontaneidad e ironía se ha convertido en solemnidad y frivolidad pretenciosa.
La mayoría de las secuencias en El ataque de los clones parece un eco de otra cosa. Así, tenemos una asfixiante urbe vertical molochiana al estilo de la Metrópolis de Fritz Lang, cargada de la pluriculturalidad racial de Blade Runner, de Ridley Scott, y del estrepitoso vértigo de El quinto elemento, de Luc Besson. Está el siniestro ejército de clones manufacturados por alienígenas grises que evocan las visitas, abducciones, experimentos e invasiones extraterrestres, pesadillas favoritas de la imaginación paranoide finisecular a las que se debe el éxito de la serie televisiva Los expedientes secretos X. Está la arena al estilo de Gladiador, de Ridley Scott, donde la masa exige la sangre de quienes son ofrecidos a las bestias. Además tenemos una línea de producción industrial que evoca a Terminator 2, de James Cameron. Por si la ausencia de ideas originales fuera poca cosa, el guión de Lucas y Jonathan Hales se mueve asombrosamente entre la incongruencia y la estupidez, sin lograr poner una sola frase memorable en boca de ningún personaje, especialmente en esa tortura telenovelesca que son las escenas románticas entre el joven jedi Anakin Skywalker (Hayden Christensen) y la reina convertida en senadora Padmé Amidala (Natalie Portman). Uno de los principales problemas de esta aventura espacial que se desarrolla en un espacio de millones de kilómetros cuadrados es que está recortada en breves escenas (ya que, como dictan los dogmas hollywoodenses, el espectador promedio no puede mantener la atención en una sola cosa por más de un par de minutos), lo cual liquida toda noción de continuidad y fluidez fílmica. Lucas confirma que aunque es excelente creando imágenes es un mal contador de historias.
El ataque de los clones captura el ánimo de la época, no por nada comienza con un atentado terrorista y culmina con la suspensión de los poderes del senado intergaláctico que habrá de lesionar a la República hasta el punto de destruirla. El momento más revelador del filme es aquél en que Yoda cuestiona si un efímero triunfo bélico es realmente una victoria o el principio del final de la democracia. Esta celebración del belicismo cargada de sentimientos de culpa podría aplicarse a la campaña armada que ha emprendido Washington, una aventura militar mesiánica y fundamentalista cuya lógica radica en la sustitución de la memoria histórica por la anécdota cinéfila, en particular por el culto fílmico de la Guerra de las galaxias: la batalla entre el bien, interpretado por los defensores de la democracia occidental, y las irredimibles fuerzas del lado oscuro, ya sea el Imperio de Darth Vader, el comunismo o en su nueva, cambiante e inasible encarnación: el terrorismo internacional. "El velo del lado oscuro ha comenzado a caer". ~
(ciudad de México, 1963) es escritor. Su libro más reciente es Tecnocultura. El espacio íntimo transformado en tiempos de paz y guerra (Tusquets, 2008).