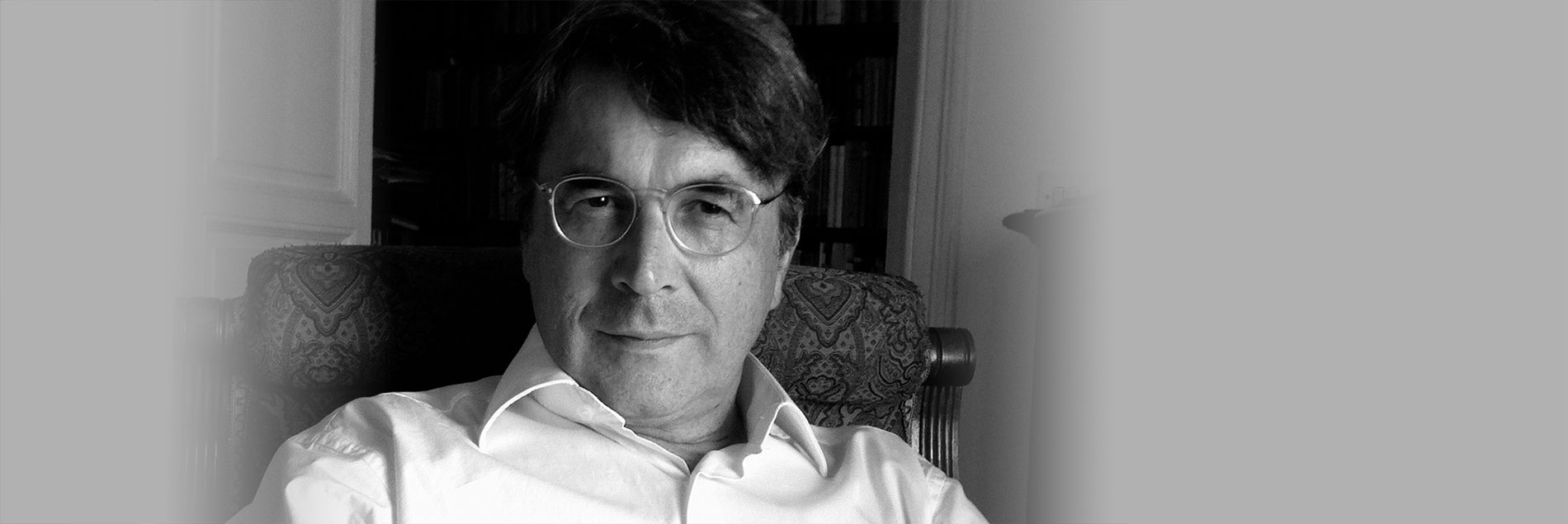No hay hoteles supremos
y aun en el más caro
se trasminan la tos,
el pleito, el amorío de al lado.
No hay jardines sellados
ni suite que, por más alto que se eleve,
no esté debajo de las nubes y el mal tiempo.
La suite, el pent-house, la veranda…
las moscas nos impulsan a subir,
cuidando de no tocar a Dios;
tal vez el gesto que las espanta
también espanta a Dios;
quizá usemos las moscas como excusa
para alejar a Dios con la mano,
y el día que se acaben las moscas…
no quiero ni pensarlo.
Lejos de Dios y de las moscas,
en eso, sólo en eso, estriban los hoteles,
pero de noche, a solas, sin el sol,
cuando ya nada relumbra
se trasminan la tos, el pleito, el amorío de junto,
y en una cama demasiado grande para uno
quedamos en la orilla, sin jardín,
ni excusas,
ni el lujo de dormir lejos de casa.
***
Los dinosaurios
se enfriaban por la noche
y al otro día, curados
por el sol,
se hundían en la maleza
en busca de otros de su especie.
El verdadero sol era el rebaño.
El hambre comenzaba apenas se reunían
y el verde sólo les sabía
cuando el rebaño estaba en auge.
De noche,
sin pelambre,
sin el calor que el pelo ayuda
a conservar cuando oscurece,
entraban en un trance,
y al otro día
era como si fuera el primer día,
como si apenas comenzaran a vivir,
y como cada día era el primero,
crecieron sin medida,
que es como no crecer,
como quedarse niños.
Los niños son pequeños dinosaurios
a los que damos,
para que un día se cansen de crecer,
su diaria dosis de palabras,
que son nuestra pelambre.
Pasamos de la noche al día apalabrados,
sin conocer el fondo
de la luz ni de la noche,
que ya no aguantaríamos,
y ese calor que ellos sintieron
cuando el rebaño estaba en auge
y nuestra piel codicia aún,
lo recordamos cada vez que hacemos versos,
que son nuestra manera de sentir
la sangre fría que sentimos. –