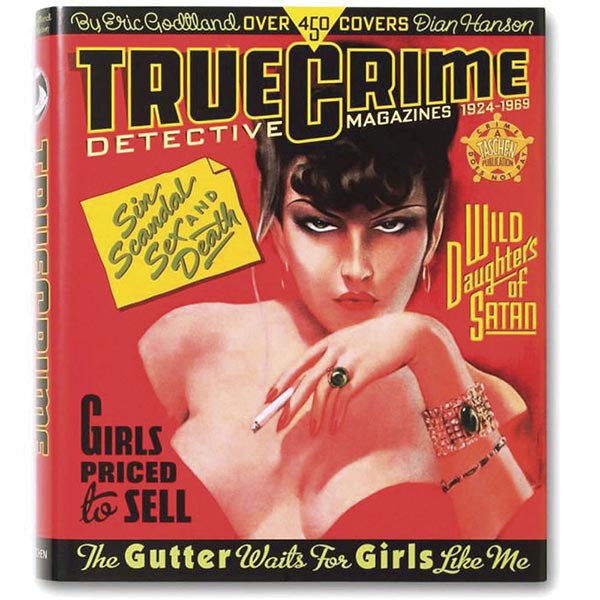Al retorno de cualquier viaje es normal descubrir que no alcanza con deshacer el equipaje para recuperar nuestro centro perturbado. Volvemos a nuestros hábitos, pero no siempre encajamos con comodidad en nuestro yo de hace un mes. Un viaje por Italia es siempre una experiencia confusa, más de lo que puede esperarse de un lugar que no encaja en nuestra idea occidental de lo exótico; porque Italia es suma inacabable de lugares y de tiempos superpuestos, ruinas legítimas y restauradas, un Coliseo a cuya sombra transtiberianos o albaneses en disfraces de romanos antiguos, con cascos de latón dorado y toga con grecas, aguardan con rigidez de espondilosis que parejas o familias esquemáticas, venidas de cualquier parte, los consideren idóneos para legitimar su fotografía. De otro modo, cómo asegurar que las piedras milenarias no son un mero telón… Ya no los famosos gansos sino profusos gatitos usan y actualizan cualquier ruderi; bastan unas pocas columnas fragmentadas y unos bloques de mármol para que, en Roma como en Trieste, se multipliquen ellos y las bandejitas de plástico que ofrecieron comida, prueba de que seres buenos y provectos les aseguran la sobrevivencia en libertad.
Se espera la sorpresa que compensa el trajín del viaje, la obra de arte que siempre deseamos ver, un paisaje que reconocemos y nos acepta. Cuesta aprobar otras sorpresas: en la Via dei Fori Imperiali atruena desde una carpa, propalada por un poderoso altoparlante, una inconfundible música peruana. Al acercarnos descubrimos que quena, tambor y guitarra eléctrica son empleadas simultáneamente por un músico múltiple. Iremos comprobando que los italianos tienen incontables ocasiones de sumergirse en esa música que les es tan propia: Perú compite con Albania en repoblar Italia —que hoy es el país europeo con menos niños propios— y casi todo peruano, a diferencia de los peligrosos albaneses, emite su música para sobrevivir.
Por otra parte asombra que quienes se han demostrado tan inventivos en la decoración de interiores y en el diseño de elementos de uso doméstico, tengan hoy tan pocas ocasiones de lucimiento en lo arquitectónico. Fiumicino en Roma y la Torre Velasca en Milán son excepciones que puedo mencionar. Pero se diría que Italia, donde tanto se ha restaurado, considera un sacrilegio el cambio. Poco antes de que llegáramos, una empresa bien conocida donó la iluminación del bello e imponente Castello Sforzesco, iluminación que destacaba las almenas, las torres, la fuente que lo antecede viniendo del Duomo. Discreta, casi diría obvia, me pareció muy de agradecer, dado que Milán sufre de tinieblas. Cuando oscurece pierde altura de manera notable: fuera del Duomo, pocos lugares reciben luz si no es la de los faroles de las calles, que dejan todo en la oscuridad más allá de los terceros pisos. Pues eso fue para muchos motivo de escándalo y le valió al alcalde una polémica en la que todavía ha de estar enzarzado.
Sí; basta que observemos la realidad para que ésta se modifique, como dice esa ley de Heisenberg en la que me amparo, como conviene a quienes tenemos el vicio de pretender fijar aquélla en marco escrito. Pero, al margen de los cambios involuntarios que el observador produce, en el plano no científico y sí brumosamente terrestre en que me muevo resulta siniestro el registro de esos cambios cuando están ocurriendo ante nuestros ojos. Tenemos del arte fotográfico en sus comienzos, la imagen seriada de un hombre desnudo que camina y cuyos brazos caídos ayudan con su movimiento pendular a la marcha. Hoy el brazo derecho flexionado suele sostener un teléfono portátil junto al oído. Hasta Italia esto no se me había vuelto obsesivo. El telefonino, como ellos lo llaman, omnipresente, no se limita a influir en quienes lo usan. La discreción y aun el pudor han sido aniquilados por ese ínfimo monstruo que llama en todo momento desde carteras o bolsillos. Interrumpe cualquier espera, cualquier silencio, en la esquina, mientras se detiene el correr de los autos, en el museo. En pleno bautismo se ha escuchado el del cura. Los oí en vagones de ferrocarril, en cafés y negocios, en autobuses, incluso en toilettes públicos, donde la conversación se llevaba a cabo con inconfundibles sonidos de fondo. Ninguna de las muchas comunicaciones en que me vi involucrada sin quererlo parecía importante o urgente. La gran mayoría anunciaba la llegada del parlante. Concluí que reina una soledad esencial y por ende una sobrevaloración del yo; que el que avisa que llega se dice, con el título de una conmovedora y olvidada poeta uruguaya: Me espera el mundo entero. Que cuando la mente no abriga pensamiento alguno, la mano servil oprime botones y logra ofrecerle una celdilla donde depositar su miel seguramente inútil. La irrupción del teléfono, de la que se quejaba Javier Marías en esta misma sección, llega entonces a su colmo. Ya no hay que estar en la casa, en calma entre dos actividades; ya cualquier momento es bueno para enviar la flotilla de palabras contra el mártir de turno. Pero lo grave, lo espantoso, es que cada llamada se vuelve epidémica: afecta no sólo al destinatario sino que ataca a todo el que esté a tiro. Y todavía, si éste pusiera cara de fastidio o simplemente de estarse enterando de asuntos que ni le van ni le vienen, de seguro quedaría como un incivil. O como un retrógrado.
Al menos este aparatito malcriado debería estar prohibido bajo los castaños de la orilla del Tiber, en la Piazza del Poppolo, cuando al dar la espalda como es debido al Vittorio Emmanuele vemos el prodigioso perfil que las épocas han dibujado en un horizonte de Turner, que está pasando de los leves grises a un rosa leve. Cuando bajamos con alivio las infinitas escaleras que subimos exhaustos. –