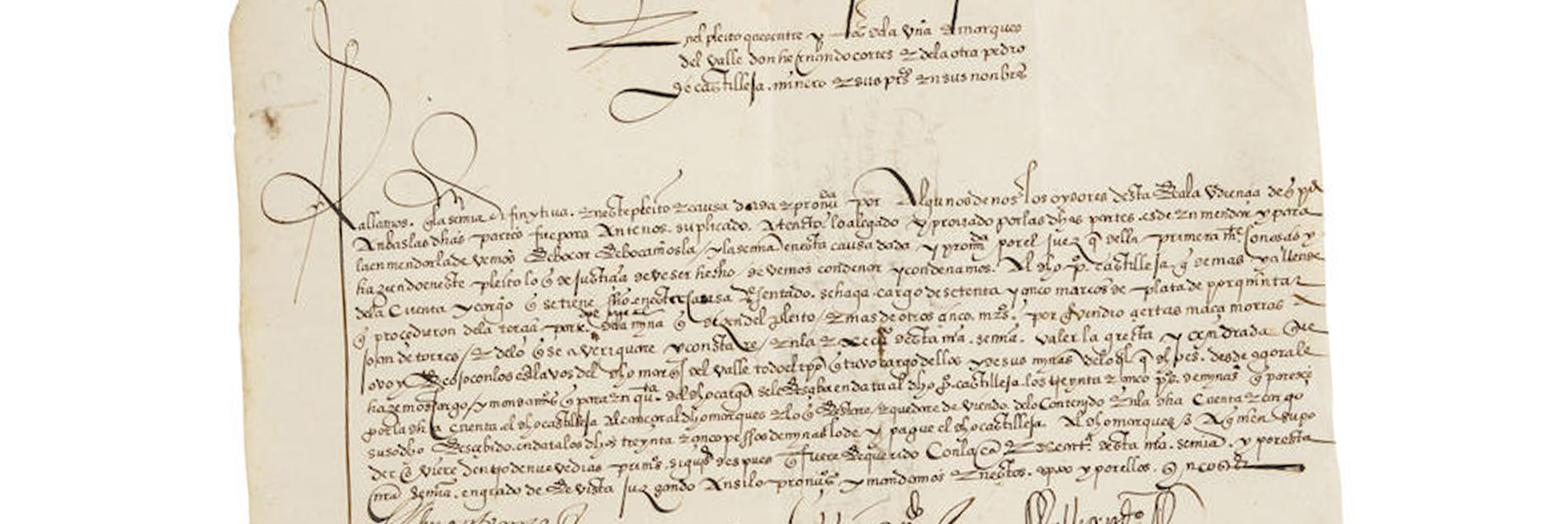Memoria y olvido
Madrid, 14 de abril 1919.
Monstruo de ingratitud, el menos Antonio de los Antonios: De esta vez no se escapa Ud. Al fin he dado con una dirección que me parece segura. De ésta lo atrapo. En vano ha sido que le dirija saludos y recriminaciones por mil conductos. Ud. siempre mudo, como si quisiera cerrar para siempre el recuerdo de nuestra vida común, de que por lo visto no le queda a Ud. ya ni el gusto.
Muchas, infinitas veces me he preguntado cómo podría Ud. tolerar la vida sin comunicarse conmigo. Hubo años enteros en que lo soñaba yo a Ud. todas las noches. Después la ingratitud de Ud. produjo su efecto: he acabado por no soñar con Ud., aunque en mis vigilias sigo recordándolo como a una parte preciosa de mí mismo, de la que a mi vez yo formo parte.
Ni siquiera se ha preocupado Ud. de enviarme sus libros, con excepción de aquel cuyo recibo le acusé a Ud. desde la cama, donde me tuvo preso dos meses la fiebre tifoidea más madrileña que se ha visto: Filósofos y doctrinas morales. Los demás sólo los conozco de referencia. Apenas tengo una vaga sospecha de que Ud. haya recibido mis pobres publicaciones, y especialmente El suicida, adonde creo que puede Ud. haber encontrado algo que le atañe. Y no acabo de comprender cómo ha podido Ud., aun en medio de las aprobaciones de todos —que Ud. tanto y tanto merece—, haberse pasado de una señalada entre mil para su inteligencia y para su corazón: la aprobación, el aplauso de su amigo Alfonso.
¿Se ha olvidado Ud. de las noches de Santa María, se ha olvidado Ud. del interés con que contemplaba Ud. aquella crisálida de pasión y de música, que hoy ha resultado al fin, por los estragos del tiempo, feísimo y negro murciélago perdido en una noche de tempestad? Lo sé: vale menos mi realización cojimanca de hoy que mis dos poderosas alas de esperanza de ayer. Pero no lo creo a Ud. tan inferior que sólo me escoja, o me rechace, con la cabeza.
Sé que ha habido instantes en que se sentía Ud. muy solo. Sé que después, el calor de nuestra antigua intimidad ha venido a quedar sustituido por toda una atmósfera de acatamiento y aplauso, que no sé realmente si será preferible a nuestras inquietudes filosóficas de aquellas medias noches dedicadas al Genio. Yo, entre tanto, he viajado como Simbad, o como Eneas. A veces tomando por isla el dorso de una ballena dormida. No he logrado salvar más que la vida de mi mujer y mi hijo, y la integridad de mi alma. Pero mi pobre pluma antes inviolada ha tenido que ponerse continuamente al servicio de majaderías periodísticas. Me he visto rodeado de obstáculos, he tenido que aprender a vivir de príncipe destronado y ¡cuesta tanto!, ¡duele tanto! He sufrido mucho. He contraído eternos dolores. Ya estoy algo triste hasta la muerte.
Ésta es la última carta que le dirijo a Ud. espontáneamente. Espero su respuesta. La esperaré toda la vida. Nunca la recibiré, y me diré a la hora de morir: “Si me llega la carta de Antonio, que me la manden al Cielo”.
Donde espero que nos volvamos a ver. Ofrezca Ud. mis respetos a su señora. Dígame cuántos hijos tienen. Mándeme su retrato. En fin, pórtese Ud. como un amigo mediano, ya que no quiere Ud. volver por sus fueros de amigo mejor.
Siempre lo es suyo,— Alfonso Reyes
A bordo del Espagne
10 de febrero de 1916.
Mi querido Antonio: Le escribo a Ud. desde mitad del océano; hace cuatro días que salí de Burdeos y cuatro faltan para que llegue a Nueva York. Llevo ya tiempo de andar en el mar, perdido, sin rumbo y sin objeto, como los personajes del Persiles y Segismunda. Burdeos, naturalmente, es una ciudad admirable: admirable por su trazo, por su aspecto, por sus edificios, por su comercio, por su vida. Es ciudad para morar en ella. Su regularidad siglo xviii le da no sé qué vaga semejanza con México; tiene momentos y rincones que podríamos llamar nuestros. Abunda, sin embargo, en arquitectura de los siglos medios: gótico del xiv, del xiii y aun del xii. El distrito de la Catedral y el Ayuntamiento es bellísimo; la pequeña Plaza de la Balsa, de una elegancia plácida; el Gran Teatro, único; los paseos, las calles, los jardines, inolvidables. Nada digo de los muelles porque exceden toda comparación: son cuatro o cinco kilómetros de ancho malecón cubierto de toneles morenos, claros, rojos, azules; de toneles de madera, de hierro; de toneles grandes, de toneles chicos: un verdadero río de vino saludable y delicioso, un río de Bordeaux legítimo, comparable sólo —por su abundancia y su riqueza— al majestuoso Garona, que no pasa por el puerto más que para regocijarse llevando en sus espaldas el perfumado líquido. (Conste que soy ahora tan sobrio como antes.) Lo que más agrada en esta ciudad encantadora (a los ojos de un mexicano al menos) es lo oculto de la mano política; en ella todo parece hijo del comercio —amo y criado de sí mismo, que a sí mismo enseña y de sí mismo aprende—…
Pero ¿a qué tanto Burdeos? Preguntará Ud. Yo también me lo pregunto. Sé que ha publicado usted libros. Porrúa, a lo que entiendo, estuvo en Madrid y dejó un ejemplar de los Problemas filosóficos (¿así se llama?) en manos de Francisco A. de Icaza, marrullero y egoísta según sus años, y a quien primero se le saca una muela (creo que no le queda ninguna) que un libro de autor mexicano. Sé que después de este libro ha salido otro, cuyo nombre ignoro; sé que hay allí cierto artículo magistral sobre la política, o sus aledaños, o cosas afines… ¿Por qué demonios se olvida usted así de sus amigos? ¡Yo adivinando lo que ha escrito Antonio Caso!
Pepe publicará pronto su Pitágoras en la Habana. ¡Me escuece tal curiosidad por conocer a este Pitágoras vasconcélico! Creo que de todos nuestros amigos es el más desconcertante y extraordinario. Alguna vez me decía usted de él que era “la cabeza más poderosa de todos nosotros”. Alfonso pone la corona sobre la frente de Pedro, movido por el cariño, por la modestia y por un tantico de mala fe: bien sé yo que si Alfonso pudiera ser sincero se coronaría a sí mismo, y como yo, lo sabe usted. Volviendo a Pepe: la verdad es que no se tiene medida para fijar de antemano el alcance ni la curva de su esfuerzo. Todo cuanto puede decirse es que en cualquier obra que intente será siempre personalísimo, absolutamente original a veces, y matizado de inexplicables desigualdades; podrá añadirse a esto que, así en los buenos como en los malos momentos, sus ideas y la forma de expresarlas se producirán con una fácil espontaneidad, como si en él tuvieran todo su origen. La cualidad primera de su espíritu me parece ser el pensar las cosas de nuevo; a diferencia del resto de mis amigos que caminan preocupados eternamente con la preciosa mochila que llevan a la espalda, repleta de pensamiento helénico, medieval, renaciente, moderno, contemporáneo. ¿Comienza a verse claro que me equivoco? Ayúdeme usted, por Dios, que por lo menos ya tengo a Pedro en mi contra. Cierto que si a Pepe le falta la mochila, no será porque él la haya arrojado al camino; y en tal caso bastaría con incluirlo en la regla general de los grandes ignorantes (¿quiénes fueron?) para explicarlo en parte.
En cuanto a Alfonso, más de un libro suyo habría salido ya de la imprenta si la peseta española sufriera menos ahogo. En España no hay dinero para nada ni nada es capaz de darlo. A Icaza le pagan cinco duros por sus artículos de periódico, cuando bien le va. Y eso que, según su expresión, “él es una firma para los diarios españoles”. Durante cuatro meses he escrito yo en el mejor semanario madrileño, y pese a los honrados deseos de su dueño y de Diez Canedo no he logrado un centésimo, tratándose de una sección fija, celebrada por el público y creada de toutes pieces, en el asunto, en el procedimiento y en la forma por mí (y por Alfonso). El literato pobre vive en Madrid de sablista y tramposo (Villaespesa y una legión), o con un centón económico de sueldos, sueldecito y chamba (mi buen Diez Canedo), o de verdulero o panadero (Pío Baroja), o de caridad (Pérez Galdós). La industria, la gran industria de las letras que permite vivir con holgura a los mediocres y a los buenos, no se conoce en España. En Francia, a un paso de la frontera, tropieza uno a cada paso con gentes que leen libros; en las estaciones más miserables de ferrocarril hay libros; los niños compran libros, los ancianos compran libros; el libro está de tal modo en el ambiente que uno recibe la impresión de que aun los falderillos de las damas gustan de los libros para sus actos menos limpios.
Acevedo hace siempre la vida estremecedora que le es peculiar: lee a Juan Crisóstomo, aprende la guitarra, oye conciertos de Beethoven y Wagner, va a los cafés donde se canta flamenco, conoce a maravilla los barrios bajos de Madrid, se sabe de caso el Museo del Prado y el Rastro, prepara un curso de arquitectura española, es maestro en el arte y la historia del toreo… Vive dibujando para un mal arquitecto, y ha escrito varios artículos y ensayos, entre ellos uno notabilísimo de reconstrucción histórico—imaginativa donde pinta a la nao entrando en Acapulco, al son de los rumores tropicales y los disparos de los bombardeos del fuerte de Santa María de los Clarines. Pronto le nacerá un hijo.
En cuanto a mí, más vale no hablar de mí. Según me vaya en Nueva York, le diré a Ud. mucho o poco. Viajo rodeado de un gran séquito, como un Rajado: son mis hijos, mi hermano, mi mujer… Lo que sea de mí no me importa, por lo menos en este instante en que dejo de escribirle, para salir sobre cubierta y absorberme en la contemplación de esa vida rara que cobra el mar cuando hay bruma.
Hasta la vista — Martín [Luis Guzmán]