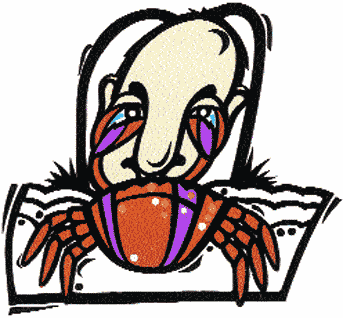Hace treinta años, a los 44 o los 45 de edad, a los tres o cuatro de exilio, en un humilde apartamento, entre muebles provisionales y algunos iconos eróticos y exóticos, acaso tras un lúgubre paseo por el Corso Umberto, o ante las cuartillas de una novela que no le iba resultando, se suicidaba en Roma el cubano Calvert Casey, un admirable escritor, un hombre devoto de la amistad que se descubría solitario porque sus amigos, exiliados también, se hallaban distantes y dispersos en el mundo o en el exilio interior en Cuba. Hasta donde sé, Calvert no dejó ninguna explicación de su acto final. Guillermo Cabrera Infante, en un hermoso retrato escrito,1 apunta las entretejidas circunstancias aciagas: dificultades para emplearse en publicaciones de la Unesco o la FAO; pasaporte que las embajadas cubanas se negarían a renovar, además de que habían objetado el nombramiento; vencimiento del permiso de residencia en Italia; negativa de la embajada de los Estados Unidos a restituirle la ciudadanía norteamericana; el poco éxito europeo de sus libros; acaso los conflictos sentimentales con un abusivo amante italiano…
Pero, más allá o más acá de la desesperación ante la conjura de las circunstancias, quizá el acto pretendía trazar una segunda vuelta, un regreso a cierto punto de partida. Pudo ser que hubiera tenido otro espejismo como el que contaba que le había ocurrido una mañana de los años cuarenta en el Corso Umberto de la Roma aún de posguerra:
Esa vez, andando por la populosa Vía Barberini, dejando a sus espaldas el marmóreo conjunto de delfines y dios Tritón, se le trastocaron tiempo y espacio: se vio en La Habana, en un parque del Vedado donde el anfibio dios romano se volvía estatua de un Neptuno cubano, y se creyó bajando por los soportales de la Calzada de la Reina, entre bullicios de gente habanera, blanca, negra, mulata, mientras las balconatas que se deslizaban por encima de su cabeza se transformaban en los balcones desde los cuales, antaño, veía amanecer en el trópico.
La visión, decía, le causó el miedo de los elefantes que, moribundos, se encuentran lejos de su lugar natal. Él era cubano, pues aunque había nacido en Baltimore, de padre norteamericano y madre cubana, su infancia había arraigado en Cuba; y temiendo que podría haber perdido su tierra de elección, el paraíso que todos tememos, el infierno que todos amamos, quiso volver a la isla. Pero el retorno no fue inmediato. Volvió en etapas: Ginebra, París, Nueva York, México, Haití, con una lentitud que más que incertidumbre podría ser cautela del corazón, o el deseo de llegar ya hecho un escritor.
Ahora pido permiso de incurrir en la primera persona. En los días finales de 1962, los iniciales de mi estadía de casi dos años en Cuba, y en una pequeña librería de libros “difíciles“ cercana a la Universidad habanera, descubrí Dador de Lezama Lima (ya una rareza de la que el librero se desprendió tras alguna resistencia), y el reciente y ya generalmente inencontrable El regreso, de Casey, publicado ese año en las Ediciones R, las del periódico Revolución cuando lo dirigía el gran Carlos Franqui. Del libro y del autor yo entonces nada sabía, pero unas cuantas líneas leídas sur place me agarraron en seguida porque me llamó la atención la palabra “cangrejerío“, cuyas mismas sílabas muerden y desgarran. Eran del final del cuento titular, y destacaban por su precisión cruel y su elíptico quiebre narrativo:
Luego echó a andar, dando gritos agudos con la boca muy abierta, cantando, tratando de hablar, aullando, meciendo el cuerpo sobre las piernas separadas, logrando un equilibrio prodigioso sobre el afilado arrecife.
Donde primero hundió las tenazas el cangrejerío fue en los ojos miopes. Luego entre los labios delicados.
A Calvert yo lo conocería tras una matiné dominical de la Cineteca del ICAIC, saliendo de ver no recuerdo qué película irrecordable, es decir una película checa. Era un hombre cerca de los cuarenta, delgado, de largo rostro blanco, lácteo, de grandes ojos húmedos y apagados, de calvicie comenzada muy arriba en la frente e insinuada en la coronilla. Discutía sobre la película con el crítico de teatro Rine Leal y se silenció de inmediato al acercarnos el cineasta Fausto Canel y yo, como abochornado por su tartamudeo.
Pero no lo avergonzaba su tartamudeo: descubrí que podía ser un tartajoso locuaz, a veces una metralleta de sílabas, cuando los dos echamos a caminar conversando por la avenida 23 hacia “mi“ hotel, el Habana Libre, ex Habana Hilton. Como estábamos en el verano temporal dentro del verano perpetuo de la isla, al cruzar las calles los zapatos se hundían levemente en el oscuro asfalto ablandado por el calor y buscábamos un puesto callejero de café colao, que según los cubanos es el mejor remedio contra la sed. Calvert hablaba de su lejana estadía en México, preguntaba si Rulfo había escrito un tercer libro, tartamudeaba acerca de todo y se atrevió a exponerme algunas de las razones por las que creía en la santería cubana, en las virtudes dionisíacas de los bembés y g?uuml;emileres, y me resolvió el misterio del viejo negro o mulato que, en un alba, desde mi balcón del hotel, yo había visto caminar escribiendo con gis blanco la innumerable palabra Chori en las aceras de La Rampa.2 Cuando llegamos al Habana Libre y lo invité a tomar algo en uno de los bares interiores, echó una mirada desconfiada hacia el hall y dijo que no podía acompañarme, que debía ir, ¡en domingo!, a su trabajo en la Casa de las Américas, y se despidió, amable y apresurado. Más tarde, cuando supe que ciertas personas señaladas como inmorales tenían prohibido entrar en los grandes hoteles de Cuba a los que llegaban los visitantes extranjeros, sospeché que Casey, aun si al parecer no estaba tan fichado como por ejemplo el inteligente y temeroso y temerario Virgilio Piñera, habría preferido no arriesgarse.
En adelante nos encontrábamos por azar en las funciones de la Cineteca, o en el restaurante de mariscos de L y 23 (que pronto se convertiría en la heladería Coppelia), o en algún acto diplomático/cultural de la Casa de las Américas o de la Uneac (Unión de Escritores y Artistas de Cuba), a los que, desafiando la homofobia oficial, se atrevía alguna vez a ir con su Emilio, un mulato amable, creo que su gurú en ritos afrocubanos.
Noche de diciembre de 1963. María y yo, llevando nuestras raciones alimenticias, fuimos a aliarlas con las de Calvert para una cena en su departamento en el primer piso de una bella casona de dos pisos de la Habana Vieja, profusa en las allí llamadas mamparas, con un pequeño patio y un corredor con macetones y no sé cuántos arcos “de medio punto“ que remataban con sus multicoloridos abanicos de cristales las puertas interiores y las ventanas hacia la calle.
Mientras yo reducía mi tarea culinaria a descorchar una botella de vino búlgaro y a disponer en un platón los dulces mexicanos traídos por el caricaturista Rius, el anfitrión, aliñando una ensalada, vigilando unos espaguetis, silabeaba velozmente elogios y preguntas sobre un cuentista mexicano recién descubierto por él, Francisco Tario, con el que hallaba afinidades. Luego, como por asociación de ideas, pasó a decir que a él le gustaría vivir en México, ¿creíamos nosotros que se podría?, pero que al mismo tiempo no deseaba salir de Cuba, pues, considerándose esencialmente cubano, se había adherido tanto a la sociedad nueva que ni moral ni sentimentalmente sería capaz de abandonarla: él en otros tiempos, en Europa, en los Estados Unidos, tenía buenos empleos y buen tren de vida, y lo había dejado todo para venir a la isla, pues aquí sentía que recobraba su tierra verdadera, que la revolución abría una esperanza, una forma de libertad en todos los órdenes de la vida. Pero —ahora tartamudeaba algo menos, y empezaba a sollozar— ¿cómo hubiera él podido adivinar que en la misma tierra a la que había decidido darse, en la nueva sociedad a la que deseaba integrarse de todo corazón y con entera conciencia, lo considerarían un enfermo moral y político, un monstruo sexual, antisocial, antirrevolucionario, a quien había que aislar, relegarlo al exilio interior, acaso condenarlo a forzosos trabajos agrarios en los campos de “reeducación“? Esta parrafada no la dijo exactamente así, pero eso significaba. Y aunque metía a veces un comentario chusco en el monólogo, esforzándose en no hacer una escenita, la ensalada quedó aliñada con aceite, sal y lágrimas.
María y yo vueltos a México antes de finalizar 1964, tuvimos pocas noticias de Calvert. Me llegaron de España su traducción de En las montañas de la locura de Lovecraft, un relato que realmente asusta (y asusta además imaginar a Casey leyéndolo, reescribiéndolo), y luego, con la dedicatoria: “A José de la Colina, en recuerdo de nuestra Habana“, su libro con una novela corta y tres cuentos, Notas de un simulador, en cuya cuarta de forros el autor, en mangas de camisa, con la frente más despoblada, fotografiado contra un ventanal de luz lechosa, nos mira, serio y ojiabierto como un niño que no sabe sonreír pero, reteniendo el aliento, quiere mantener el tipo ante un fantasma anunciado.3
En el incipit del penúltimo cuento de ese libro, el bellamente titulado “In partenza“, el tono es sencillo, doméstico, premonitorio: “Pocos días antes de emprender yo el viaje, mi cocinera decidió que era tiempo de consultar a los muertos“. –
Es escritor, cinéfilo y periodista. Fue secretario de redacción de la revista Vuelta.