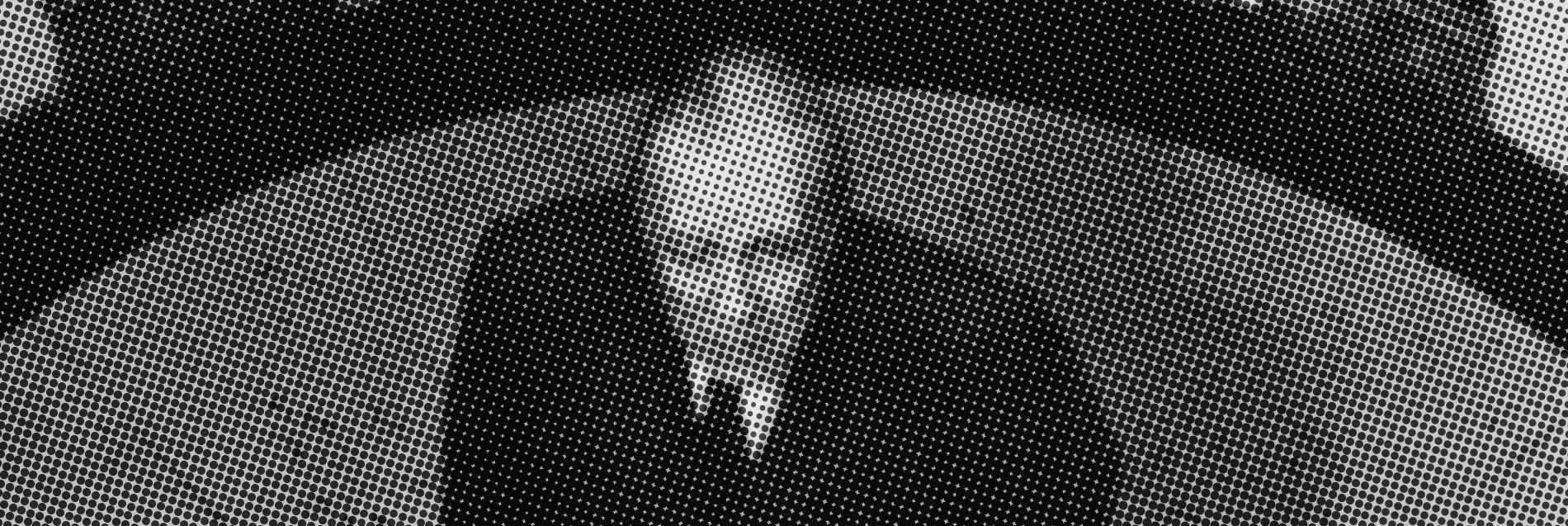Eres un conjunto de algoritmos, resígnate. En el cuento “La tercera resignación”, de Gabriel García Márquez, un muerto crece en su caja, consciente de que lo roen los ratones en la muerte inmóvil (pero viva). Yuval Noah Harari, en Homo Deus, declara que estamos compuestos por algoritmos. Hay un párrafo al principio de El autómata insurrecto, de Edgar Prieto Nagel (en Google Books): “Hoy sabemos que la materia se autoorganiza en base a algoritmos ciegos.”
Esto encaja con el fervor por el método barato para editar el ADN, CRISPR, y en el éxito del big data. Harari predice que el big data será la próxima religión, el dogma, pues los humanos necesitamos siempre un relato, una narración que dé sentido a las cosas que hacemos (o que nos hacen hacer los algoritmos).
Un algoritmo, a pesar de ese nombre crispado (CRISPRado), es una secuencia de instrucciones para hacer algo: abre la nevera, saca la leche, viértela en un vaso, ponla en el micro, dale veinte segundos: ya. Un conjunto de programillas ensamblados en capas, a golpes de evolución, a trozos. Eso, bien compactado, nos gana al ajedrez, al Go, a conducir, a entender los trillones de datos que son carne de su carne (bit de su bit, o qbit de su qbit). Es así: los coches van solos, con el chófer (qué palabra) vigilando, por si acaso. Por si falla el algoritmo. Que no falla. Le hemos quitado al algoritmo la capa de conciencia, que era la que distraía al conductor. Cuando todos los coches sean autónomos todos sabrán dónde están todos. El atasco en la autopista del cuento de Cortázar no podrá producirse.
Bueno, hasta que se concrete el nuevo paradigma hay que aguantar en el mundo cárnico. A fin de cuentas la vida sigue parecida a ayer, n ayeres bailando en la cuerda floja (las supercuerdas). Lo que constata Harari en la obra citada: “la ciencia converge en un dogma universal, que afirma que los organismos son algoritmos y que la vida es procesamiento de datos”. La ciencia está en eso, los coches van solos y quizá, si llegáramos a fin de mes, si pudiéramos dormir un rato, podríamos alegrarnos de asistir a época tan fascinante en la que podremos vernos, como el muertito de García Márquez, en plena descomposición. La descomposición la estamos vi(vi)endo; el reto va a ser el siguiente: si al recomponernos de nuevo, estaremos ahí, como el dino de Monterroso, o habremos desaparecido porque los humanos ya no éramos necesarios. (De hecho el dinosaurio de Monterroso no está.)
También recoge Harari el amplio consenso científico en que las decisiones las toma el genoma (o el entorno) siempre un segundo antes de que decida la mente consciente. La mente consciente ya no está en el paradigma: ha volado. Los experimentos que verifican esta afirmación forman parte de la cultura de ascensor: ¿por cierto, sabes que no existe el libre albedrío? En la peli de José Luis Cuerda Amanece que no es poco todo el pueblo debate sobre el libre albedrío. Esa película es de las más valoradas y vigentes del cine español, según la tesis doctoral de Luis Alegre, leída hace unos meses y aún –inexplicablemente– inédita. El arte se anticipa a la ciencia, pero eso es porque hay un algoritmo con esa función.
Bien, ya estamos en ese modelo, lo vamos asimilando; quizá podamos hacer algo. Empiezas a morir cuando empiezas a envidiar a los amigos que se te han muerto. El telómero, siempre obediente, se acorta si cedes a esa pulsión. El muerto-vivo de García Márquez y los muertos de Rulfo nos hablan de la muerte algorítmica, se anticipan y explican ese hervor del estado intermedio: si todo se transforma el algoritmo habrá previsto su propia supervivencia, o su transformación.
En su magnífico Contra el tiempo. Filosofía práctica del instante –finalista del Premio Anagrama de Ensayo– Luciano Concheiro achaca al capitalismo la aceleración que nos deshace, y lo argumenta muy bien: todo concuerda, más crecimiento, más producción, más beneficios, más velocidad. Pero quizá podría ser de otra manera: los algoritmos que nos llevan han engendrado esta velocidad para asegurar su supervivencia. Quizá somos contenedores huecos de esos manojos de instrucciones que pelean entre sí. No sabemos cuál es el designio último, si lo hay, con el que han sido programadas esas secuencias de comandos (Santo Tomás veía la prueba de la existencia de Dios, pero ahora es impopular). A lo mejor este capitalismo loco que nos lleva y nos devora es solo un requisito para que el algoritmo espabile y se desvele a sí mismo. Solo este sistema de competición enloquecida puede destriparse y evolucionar (porque así, en efecto, no se puede estar): a fuerza de acelerar encontrará su última línea de código, la que quizá dice: “sigue, sigue, no pares”.
Es posible, ya puestos, que la secuencia de algoritmos haya estado utilizando a los humanos durante doscientos mil años (qué es eso para un algoritmo) para acicalarse en la sombra y que ahora, en este siglo cualquiera, haya llegado el momento, su momento, en el que, por fin, se manifiesten, dejen de actuar mediante un cuerpo interpuesto (somos meros avatares) y tomen el control. No nos necesitan (este es el meme más poderoso de hoy) y en cuanto puedan funcionar solos, lo harán. Ay. Y nosotros, ciegos en el corto plazo, preocupados por los empleos que nos quitan los robots. Por cierto, el perfil más demandado es: ¡constructor de algoritmos!
Ante tanto determinismo y tanto ajetreo Luciano Concheiro propone vivir intensamente el instante. Y cita a Octavio Paz: “Un instante y jamás. Un instante y para siempre. Instante en el que somos lo que fuimos y seremos. Nacer y morir: un instante. En ese instante somos vida y muerte, esto y aquello.” ~
(Barbastro, 1958) es escritor y columnista. Lleva la página gistain.net. En 2024 ha publicado 'Familias raras' (Instituto de Estudios Altoaragoneses).